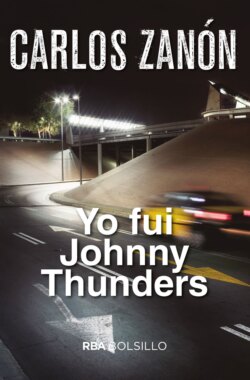Читать книгу Yo fui Johnny Thunders - Carlos Zanón - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 LA CASA DEL PADRE
ОглавлениеPaco, el padre de Francis, tiene casi setenta años, una pensión que no llega a los quinientos euros y un agujero enorme a la altura del corazón. Aún mantiene una buena cabellera, los pantalones de toda la vida le siguen sirviendo y su estatura es la que es normal cuando te crías comiendo pan negro y cines de sesión doble. Vive en la calle Varsovia, cerca de la plaza Guinardó, en un piso con ascensor ruidoso, techos blancos y ventanas que se abren mal y se cierran peor. El viejo sale poco de su casa, un tercero. En el primero está doña Imma, una buena mujer, algo gallinácea y obstinada, que le sube de tanto en tanto guisos y le propone, sin mucha fortuna que vote a CiU y que asista a algunas de las actividades del casal al que ella va dos o tres veces por semana.
Cuando llega el calor, Paco abre los ventanucos del balcón que dan a la calle y los del otro lado de la casa, en el patio de luces en el que se convocan fisgones, ropas tendidas y trastos viejos. Cuando llega el fresco los vuelve a cerrar. A veces esa rutina le tranquiliza y otras siente como si la vida le hubiera pasado por encima como las ruedas dentadas de un tanque.
Pobre. Solo. Viejo.
Si se despista un poco con el dinero, los últimos días de mes la dieta ha de ser arroz y legumbres, café con leche con pan mojado. Podía haber ahorrado más. Podía haber ganado también más. Podía haber cotizado más o haber gastado menos. Podía haber tenido también seguros de vida, pisos en alquiler, familiares ricos muriéndose en América. Podía haber hecho él viuda a Juana y no al revés, y que acabara ella contando días del mes, dinero de la cartilla y canales del televisor.
La madre de Francis mutó al conocer a Paco de Joana a Juana. La mujer lleva muerta hace años. Si se esforzara como hace la gente de edad —tirando paralelas hasta los cruces de caminos—, recordaría cuántos. Pero no lo hace. Sí que puede, sin embargo, recitar de memoria cuándo llegó la pequeña Marisol a casa. Cuándo se iba, cuándo volvía y cuándo dejó de ir y de volver. Sabe casi todo de Marisol. Que trabaja en rambla Guipúscoa, en un bingo, para escarnio del destino y compartiendo piso con un par de chicas dominicanas. Al poco de marcharse tuvo novio. Luego, otro, un moro. Ahora sale con su jefe, un tipo oscuro pero que no es pobre ni está solo, aunque sea, eso sí, casi tan viejo como él.
Hace dos días recibió llamada de Francis. ¿Cuántos años desde la última? Quién sabe. Con su hijo, lo mejor es pensar lo peor. Seguro que regresa creyendo que está para morirse y así no perder sus derechos sobre la vivienda. O en busca de un dinero que ya no existe. Por eso llamó, claro. Por eso dijo de volver. Por una temporada solo, se excusó, después de tantos años. Después de tanto hacer sufrir a su madre, ¿a qué viene ahora eso de volver? En cuanto entre por la puerta se lo dirá. Tratará de que sea algo inteligente, que le hiera, que le marque el terreno nada más ponga un pie en el felpudo. Pero sabe que luego se pondrá nervioso y la gente joven tiene tantas palabras, tantos argumentos, tanto dar la vuelta a todo que nada nunca es lo que es. Antes, cuando era niño, o incluso ya hombre, solo había una manera de decir lo importante. Y en ocasiones ni tenías que acabar de decirlo. Todos, apenas empezabas a enunciarlo, ya sabían qué era. Ahora no. Ahora todo puede ser. Ahora todo es quién lo diga y cómo se diga. Ahora todo parece que. Ahora todo el mundo tiene sus razones y todas son iguales y valen lo mismo: nada.
Añoranza del viejo de no tener veinte, treinta años menos.
Pero sobre todo, añoranza, urgencia de aquella niña, Marisol.
Marisol era hija de una prostituta que trabajaba en un puticlub de la calle Lluís Sagnier, el Rombo, y fue vecina en el mismo edificio que ellos. La puta era tonta, se llamaba Carmen y tenía blando el corazón. Carmen murió de un mal feo. Durante su agonía rogó a Juana y a Paco que se hicieran cargo de la niña de apenas ocho años. Hasta, cree recordar, que lo dejó en testamento. La madre de un Francis adolescente y problemático, la cuidó como suya los primeros años pero luego perdió interés a medida que se le agrió cáncer y carácter. La niña, Marisol, se hizo adolescente y le gustaban los chicos demasiado. ¿Quién sabía cuánto, hasta dónde, de qué manera? Paco fue severo con ella pero la niña sabía cómo hacerlo para que esa actitud mutara en permisividad, en dinero, en una confianza absoluta en ella. El padre de Francis subió la apuesta. Y Marisol le aguantó las bridas tensas y ceñidas. Se dejó mirar, se dejó besar, se dejó manosear para salir viernes, sábado y domingo con dinero en los bolsillos. Marisol era guapa como una mala cosa y tenía buenas tetas. Desde cría supo que si esa no era la combinación ganadora, se acercaba mucho. Nadie la había tratado con mucho cariño hasta entonces y el padre de Francis era mimoso, pedía poco y disparaba rápido. Entendió que no era tan caro el precio.
Para Marisol, Francis era Dios. Ejerció de hermana pequeña, de fan enamorada y, cuando supo que no eran hermanos, de hembra encelada e invisible para el chico rock’n’roll. Pero Francis un buen día se largó. Y aquella casa fue la del gato y el ratón. Y el ratón cerraba las tijeras y el gatito dejaba allí la patita. La única manera de tener días tranquilos era, de tanto en tanto, dejarse quitar el queso.
Juana fue una mujer enjuta a la que ya no le gustaba acostarse con su marido. Francis y sus líos le rompieron el poco muelle que le quedaba. Decidió dar por perdida la vida el día que descifró algo —nadie supo nunca qué— que indicó, sin ningún género de dudas, que la campana ya había sonado y ella estaba golpeando sombras, gestando ridículas heroicidades para un cielo sin Dios. En el derrumbe miró a otro lado con lo de Marisol. Cuando su marido se ponía caliente en la sobremesa de verano y sabía que Marisol estaba en su cuarto, seguro que en bragas y camiseta, escuchando bachatas o canciones de Alejandro Sanz en su discman plateado, el padre de Francis echaba mano a la cartera y enviaba a su mujer al bingo cercano a la plaza Eivissa, a que estuviera fresquita. Y ella no se hacía rogar. Estaba enganchada a esos cartones y a esa suerte, casi siempre, esquiva. Ella se negaba a reconocer que sabía qué pasaba en su casa cuando estaba en el bingo. Si Paco se aliviaba con la niña, puta como la madre, a ella la dejaría en paz. En el fondo, cantara o no bingo, Juana siempre salía ganando.
Paco nunca violó a Marisol. O al menos nunca tuvo en mente la visión que una violación conlleva. Nunca hubo nada que él entendiera como no consentido. Había veces que la chica se dejaba hacer. Pero a la mínima resistencia él cambiaba el sentido de su acoso. La mayor parte de las veces le pedía verla desnuda. O tocarse. O le rogaba que le masturbara. En esos casos, Marisol obedecía sin decir nada. A lo sumo, a veces emitía sonidos como de un animal que ronronea o se queja de una herida que escuece más que duele. Aunque también podía ser placer. ¿Quién sabía con las mujeres? ¿No era eso lo que le dijeron siempre? ¿Que no es sí y sí, más?
Marisol se iba de tanto en tanto pero siempre volvía. Nadie la iba a buscar. Simplemente desaparecía al principio del verano y volvía en septiembre, nunca más allá de octubre a excepción de una vez, casi en Navidades. Cuando Marisol no estaba en casa, Paco vivía su ausencia como una complicada mezcla de penitencia, pena y alivio. Pero hasta que no la perdió para siempre no supo cuánto se necesita el aire para poderse ahogar.
Un día de marzo Marisol dijo que se iba. Que había encontrado un alquiler barato. Que quería estar sola. Paco enloqueció y quiso ejercer derechos que nunca tuvo. De padre. De marido. Pero ella era mayor de edad. Nada le hizo cambiar de idea. El viejo estalló cuando cumplió su promesa. Se recuerda, furioso, en el comedor, como un león enjaulado con una enferma de cáncer al fondo, sabedora, cómplice y desahuciada. No paró hasta saber dónde estaba la cría. De qué vivía. Y, especialmente, a quién se estaba trajinando. La seguía a la puerta del trabajo, que en ese momento era una panadería. La esperaba a la salida. Se hacía el encontradizo. Hablaba mal de ella a sus vecinos, al administrador de fincas con el deseo de que la echaran del piso. Y la abordaba a todas horas.
—Viejo, si no me dejas vivir en paz, te denunciaré.
—¿De qué me vas a denunciar tú?
Paco entendía como un agravio que ni tan siquiera quisiera hablar con él que la había acogido en su casa, que le había dado todo como si fuera una hija, que se había desvivido por ella. Al repetirse las verdades se acaba por dudar de ellas pero con las mentiras uno termina por creérselas. El viejo insistió, insistió e insistió. Enamorado, se engañaba diciéndose que se conformaba con verla, con felicitarle el cumpleaños, con tomar un café. Marisol tenía en aquel tiempo por novio a un infeliz aplicado, miedoso y, al parecer, de sentir sincero. Y ante el acoso y temiendo perder aquella inusual estabilidad, Marisol denunció a Paco. Y casi nadie la creyó a excepción de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia. Que lo hicieron a medias. Abusos deshonestos. Pero el novio no pudo aguantar aquello hasta el final y desapareció. Resultó que no estaba soltero y que tampoco era delineante.
Aquella sentencia fue la derrota moral de Paco a todos los niveles. El cáncer que se llevó a Juana seis meses después fue el saco en el que la soledad le permitió esconderse del vecindario. Marisol se cambió de número de teléfono. Llegó otro tío, siempre a medio camino entre amante y protector. La chica se endureció. Tanto que uno no podría decir si seguía teniendo buenas entrañas. El nuevo se llamó Amoah. Un árabe malcarado y cabrón. Trapicheaba. Golfeaba. Y la mano se le soltaba rápido y fácil. Tenía mujer e hijos en Marruecos. Pero no podía volver con ellos por motivos de los que nunca encontraba el momento de hablar. Hace dos meses, al golpearla, la mano se cerró y Marisol dejó a Amoah. Aún se obsesiona viendo a norteafricanos las noches que regresa sola a casa. No está tranquila con la aparente retirada de Amoah. No puede olvidar sus últimas amenazas, que en ningún momento le parecieron en vano:
—Sé cómo hacerlo.
—¿El qué?
—Ya lo sabes.
El tipo que ahora se acuesta con Marisol, don Damián, es el dueño del bingo Verneda donde trabaja. Divorciado. Celoso. Sesentón turbio, falsamente apacible, acicalado con cadenas de oro y feas camisas. Animal nocturno de negocios pringosos en el pasado y, en la actualidad, igual de pringosos pero casi legales. Está en la gloria al meterse enviagrado entre las piernas de un animal hermoso con sus veintimuchos —que, en realidad, son treinta y algo escondidos por la propia Marisol—, de mostrarla y exhibirla aquí y allá. Sabe que ella aún no le quiere. Sabe que, como a un pez, no consigue atraparla del todo. Pero también sabe que es cuestión de tiempo. Se trata de llevar a la chica mucho más alto de lo que nunca estuvo y enseñarle allí que está sola y sin alas. El miedo de ella y el dinero de él harán el resto.
Paco mira el reloj. Su hijo dijo antes de las seis. Son ya las ocho. Le está bien empleado. Por darle cancha. Por hacer la cama de su habitación. Por comprar algo de leche, huevos, mortadela. Por esperar que en esta ocasión trajera buenas noticias y no problemas, citaciones y demás.
De repente, suena el timbre. Paco se levanta del sofá y acude al pequeño balcón que da a la calle y ve a un hombre gordo con una bolsa de deporte a sus pies. Es él. Vuelve a pulsar el timbre. Paco acelera para llegar hasta el interfono. Abre. También deja entornada la puerta del piso. Escucha la de la calle caer como peso muerto sobre un lecho metálico de tuercas, vías y tornillos. Reconoce el chasquido del ascensor al abrir y cerrar sus puertas. El ruido de poleas y émbolos. El brusco parón en su piso. Y los pasos de un hombre maduro por el pasillo hacia el comedor donde Paco ha ido, como en una travesura, a fingir indiferencia, a simular que es un hombre rudo y enfadado, un tipo al que nada le afecta, que conoce todos los cuentos con sus respectivas moralejas. Simular que no es un abuelo, un padre viejo, emocionado, asombrado de que algo suyo aún ande por este mundo arrastrando una bolsa de viaje y con una cara que siempre dijeron que recordaba en algo a la suya.
—Hola.
—Dijiste a las seis.
Francis, metro setenta y siete que fue metro ochenta, cara cansada, pelo ralo y mirada acuosa, suspira. Paco se sorprende por su aspecto. Es como si más que engordar se hubiera ensanchado, como si fuera, de hecho, otra persona. Solo el brillo de sus ojos, pequeños pero vivaces, tan de Juana, le hacen tener la certeza de que Francis es Francis. Este reconoce esa mirada de sorpresa. Lleva meses de mucho alcohol y nada de drogas. Comiendo y fumándose lo que sea para no meterse cualquier cosa.
—Lo siento.
Mr. Frankie sabe el precio. Se ha conjurado para aguantar reproches, recuerdos envenenados y todas las culpas desde la muerte de Cristo en la cruz. Pero, a pesar de saberlo, su paciencia no es su mejor prestación. Y, con el viejo, siempre lleva las pelotas a medio reventar. Las circunstancias no ayudan: hace rato que quiere fumar, solo le quedan dos cigarros y esos son para antes de dormirse. Y tiene hambre. Y su padre nunca ataca de frente. Y Mr. Frankie anda con un principio de pedal que no quiere perder. Pedal barato, claro. De quintos. Pedal que trata, eso sí, de disimular.
—He traído fruta. Me la han dado colegas del comedor. Te sorprendería la de gente a la que no le gusta la fruta.
Francis va hacia donde la memoria le indica que queda la cocina. Los recuerdos se le echan encima a cada paso que da, se le suben a los hombros, le clavan garfios en la garganta, en cada giro de su cuerpo que es el mismo cuerpo pero más grande y torpe, o quizás es que la casa ha encogido todos esos años. Hace tanto que se fue... Volvió tres o cuatro veces, noches sueltas. Pero ahora la sensación es otra. Como si tanto el domicilio como él mismo fueran conscientes de que iban a convivir juntos, a tener que soportarse, odiarse esta vez por bastante más tiempo.
—¿Sabes algo de Marisol?
El viejo ha de recordar que, por fortuna, su hijo no tiene constancia del juicio, de la condena, de nada de todo aquello, pero no le apetece contestar a su pregunta. A Francis no parece importarle:
—¿Has cenado?
—Yo nunca ceno. No cenaba antes y no ceno ahora.
Francis abre la nevera y se compadece de lo exangüe del contenido de la misma. Va metiendo piezas de fruta en su interior. «Una comida al día, como los perros», masculla al refrigerador como si este fuera su único cómplice en aquella casa que un día fue su gulag, su caja de gusanos de seda, su paraíso perdido, su jodido Triángulo de las Bermudas donde en vez de aviones y barcos desaparecían sueños, semanas y salchichas de frankfurt.
—¿Y los hijos qué tal? ¿Cómo están?
—Bien. Los niños están bien. Con su puta madre.
En cierto modo, eso tranquiliza al viejo. Francis sigue hablando tan mal como hablaba Francis.