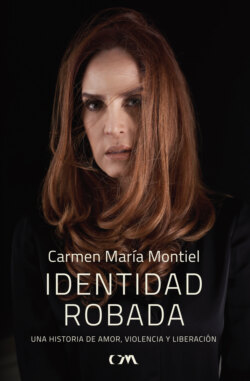Читать книгу Identidad robada - Carmen María Montiel - Страница 12
CAPÍTULO 5 Aquí vamos, Caracas
ОглавлениеMe desperté temprano y, al salir del cuarto, la casa estaba llena de personas que lo estaban metiendo todo en cajas. Había cajas por todas partes. Trabajaban como termitas, eran rápidas. Aquello se sentía como una invasión.
Busqué a mi mamá. Yo solo tenía ocho años y no entendía lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué estaban haciendo?
Fui a la cocina y allí estaba mi madre con las empleadas domésticas, empacando y dando instrucciones.
María Eugenia estaba sentada, desayunando, así que me senté a su lado a comer.
—¿Qué está pasando, mami?
—Nos estamos mudando a Caracas.
—¡Mudando! ¿Qué es eso?
—¡Sí! Nos vamos a vivir a Caracas.
Los varones ya estaban allá desde el inicio de las vacaciones de verano. Pero nunca imaginé que aquello fuera permanente. Ese día, después de estar todo empacado, nos quedamos en casa de mi tía Norah, la hermana mayor de mi papá ¡y mi persona favorita en el mundo! Mi tía era muy graciosa y tenía historias increíbles y divertidas de todas las etapas de su existencia. La tía Norah me hizo sentir que, con una vida como la de ella, valía la pena vivir. Tocaba las castañuelas como si fuera una española. Era curioso, porque su esposo era vasco y ellos odiaban el flamenco y todo lo que tuviera que ver con España, a pesar de ser parte de ese país.
A mi tía no le importaba cómo se sentía mi tío a ese respecto… ni a él tampoco. Se veía el amor que le profesaba en la forma como la miraba. Cuando la tía Norah se ponía las castañuelas y empezaba a cantar y bailar era como que todo despertara a la vida. Creo que precisamente era eso lo que hacía que mi tío se olvidara del mundo y disfrutara de la exhibición de flamenco que la tía nos ofrecía. Ella era muy elegante, de una elegancia innata. Siempre la vi con asombro y admiración, con la esperanza de ser como ella algún día.
Cuando mis padres se iban de viaje me dejaban en su casa. Estar con ellos dos era para mí lo mejor del mundo. Como no tenían hijos, me consentían a morir. Y habiendo sido la más pequeña entre tantos niños, era feliz ante la atención tan especial que me prodigaban. Así que empecé a idear maneras de quedarme con la tía Norah para siempre. Creo que tendría aproximadamente unos cinco años cuando, en una de mis estancias con ella, decidí que podría ayudarla con las labores de la casa. Pensaba: “Si soy útil, ¡aquí me quedo!”.
Mi tía tenía una muchacha de servicio que había trabajado para mis abuelos. Era como una herencia que había obtenido. Así pasaba en Venezuela: las muchachas se quedaban dentro de la familia y se volvían parte de ella.
Empecé a ayudar a Rita y un día me atreví a lavar los platos. Rita no estaba cerca. Tiré de una silla para llegar al lavaplatos y empecé a lavarlo todo. No rompí nada, así que me sentí orgullosa de mí misma. Cuando mi tía llegó a la cocina yo estaba terminando la labor. Su cara y voz eran de preocupación cuando dijo, con ese maravilloso acento maracucho tan suyo:
—Pero niña, ¿qué haces?
—¿Ves, tía?, no necesitas a Rita. ¡Yo puedo quedarme a vivir aquí y hacer todo su trabajo!
Ella comenzó a reírse de mi idea infantil.
El tío Manolo, al que adoraba, me llamaba “Frijolillo”, que en vasco significa “cosa chiquita y bonita”. Años más tarde, cuando ya había alcanzado mi altura de un metro setenta y cinco centímetros, todavía me llamaba Frijolillo, pero agregaba: “¡Frijolillo! Lo único que te queda de Frijolillo es lo de bonita, ¡porque de chiquita ya no tenéis na’!”.
Los tíos siempre nos llevaban al Centro Vasco. Allí se reunían todas las familias vascas de Maracaibo. En aquel lugar pude entrar en contacto con su cultura. Jugaban Jai Alai, había comida vasca y juegos para los niños. Nosotros éramos parte de esa gran familia vasca.
Estaba segura de que echaría de menos todos y cada uno de esos momentos y a mi Maracaibo querido. Además, los iba a extrañar. No podría verlos tan seguido como solíamos hacerlo.
Caracas para mí era el lugar donde vivían mi abuela materna y el resto de la familia de mi madre, a pesar de ser de Barinas. También vivían allí algunos miembros de la familia de mi padre. Teníamos recuerdos divertidos de nuestros viajes a Caracas o de cuando la familia de Caracas nos iba a visitar a Maracaibo.
Cuando íbamos a Caracas, siempre nos quedábamos en casa de mi abuela y de esas estadías tenemos la mejor historia, ocurrida en uno de nuestros viajes en las vacaciones de verano.
Las dos chiquitas nos habíamos ido a Caracas por carretera con mi papá y mi tío David. En el camino, mi padre se dio cuenta de que ambas teníamos piojos. Mi mamá ya estaba en Caracas. Ella se había ido por avión. ¡Dios mío! Ambas estábamos aterrorizadas porque en Caracas, en aquel entonces, no se sabía mucho sobre los piojos, debido a que el clima era más templado.
—Niñas, no se atrevan a decirle a nadie que tienen piojos —nos dijo papá en el auto—. Y si alguien les pide el cepillo de cabello, no lo presten por nada en el mundo.
Mi madre estaba muy preocupada de no poder encontrar en Caracas el champú mágico para los piojos que compraba en Maracaibo. ¡Y típico! Las cosas pasan cuando no tienen que pasar. Estando ya en casa de mi abuela y en ausencia de nuestros padres, ella nos pidió prestado el cepillo, pues el suyo se le había perdido.
—¡Niñitas! No puedo encontrar mi cepillo para el cabello. ¿Me prestan el suyo? —Mariu y yo nos susurramos aterrorizadas, pero no respondimos—. ¡Niñas! ¿Puedo utilizar su cepillo para el cabello?
Una vez más, Mariu y yo nos miramos, susurramos y nos reímos nerviosamente.
—¡Bueno! ¿Cuál es su problema que no le pueden prestar el cepillo a su abuela?
¡No, no! Ante la presión, echamos a correr y nos escondimos. No queríamos que nuestra abuela terminara con piojos.
Pasaba el tiempo y nosotras ni hablábamos ni le prestábamos el cepillo. Hasta que la abuela comentó:
—¡Ah, pues! Si ustedes lo que creen es que tengo piojos y se los voy a pegar, les digo desde ya que no tengo.
Lo dijo de una manera tan graciosa que no nos quedó más que soltar la carcajada y juntas le dijimos:
—Abuela, ¡lo que pasa es que nosotras somos las que tenemos piojos!
—¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? —dijo ella.
Para ese momento, mamá y papá ya estaban buscando por toda Caracas el famoso champú Avispa. Iban de tienda de mascotas a tienda de mascotas. En una de ellas, el vendedor era muy amable y, después de decirles a mis padres que no tenía el champú, les preguntó:
—¿Por qué mejor no me explican qué es lo que necesitan para poder ayudarlos?
Mis padres, avergonzados, dijeron:
—Tenemos un par de perritas con pulgas.
El caballero respondió:
—¡Ah, bueno! Para eso tenemos estos collares, que son maravillosos. Matarán todas las pulgas. ¡Garantizado!
Mis padres dejaron la tienda riendo:
—¿Te imaginas a las niñas con esos collares? —se decían mientras reían.
Con la mudanza, me imaginaba que en lo sucesivo tendríamos más oportunidades de pasar las noches en casa de la abuela. Ella nos consentía muchísimo, nos cocinaba nuestros platos favoritos y nos daba mucho amor. Era una abuela adorable. Fue muy triste ver cómo fue desapareciendo aquel ser maravilloso por obra del alzhéimer.
Sabía que otra cosa que iba a extrañar inmensamente eran aquellos intentos, junto con mis primos, de entender a los guajiros.
La hermana de mamá siempre nos visitaba desde Caracas en compañía de los primos, dos varones de nuestras edades y una niña más pequeña. Eran nuestros primos amados. Vivíamos los mejores momentos cuando venían a visitarnos. Jugábamos todo el día. Pero un verano nuestra generosidad fue puesta a prueba.
En una ocasión, estábamos jugando en el patio trasero cuando oímos que alguien estaba en el porche, en el frente de la casa, tocando a la puerta. Éramos pequeños y llenos de energía. Corrimos al frente y allí estaba un anciano guajiro (indígena habitante de esa zona de Venezuela que compartimos con Colombia). Estaba pidiendo algo. Los guajiros tienen su propio idioma y, cuando hablan español, debido a su acento indígena, es difícil entenderlos.
Hicimos nuestro mejor esfuerzo. Le preguntamos una y otra vez qué era lo que quería. Finalmente llegamos a la conclusión de que pedía limones.
—¡Bueno! Eso lo podemos resolver —nos dijimos los unos a los otros.
—Vamos a la mata de limones de atrás —dijeron los más grandes.
Mientras tanto, le pedimos al señor que esperara, que volveríamos en poco rato.
Nos fuimos al patio, decididos y orgullosos porque íbamos a ayudar a alguien. Teníamos que conseguir suficientes limones para aquel anciano. Nos sentíamos como guerreros.
El árbol estaba muy alto para nosotros. Conseguimos una silla, un bate y empezamos a bajar limones como monos colgados de las ramas. Teníamos una bolsa y la llenamos. ¡Dios mío! ¡Cómo nos reíamos! Aquello nos encantaba. Nos sentíamos muy orgullosos de nosotros mismos.
Una vez que la bolsa estuvo llena, corrimos hacia el porche y le entregamos la bolsa al anciano. En todo momento pensamos que estaría feliz con nuestro logro. ¡Pero no! El señor se enfureció y comenzó a golpear con fuerza la reja de hierro con su bastón mientras nos gritaba:
—¡Limona, limona!
—¡Sí! Aquí tiene: una bolsa de limones —le respondimos, pero él seguía gritando.
—¡Limona!
Salimos corriendo a la parte trasera de la casa, muertos de miedo. El anciano seguía golpeando la reja y vociferando. Corrimos hacia adentro gritando, asustados. Mi mamá y mi tía nos recibieron, consternadas. Les explicamos lo que estaba pasando mientras escuchábamos los gritos del señor afuera.
—¡Ah! ¡Él lo que quiere es una limosna! —dijeron mamá y mi tía.
Acto seguido, ellas salieron y le dieron dinero al anciano. Hasta hoy nos reímos cuando recordamos esa historia.
Estaba segura de que iba a extrañar a mi Maracaibo. Pero sabía que volveríamos, pues parte de la familia y amigos estaban allá, de modo que siempre sería un punto de regreso.
Llegamos a Caracas. Un vecindario nuevo, amigos nuevos, pero también familia, la que vivía allí. Fue lindo poder disfrutar del clima de Caracas, abrir las ventanas y usar suéter por la mañana y por la noche. Maracaibo es tan caliente que vivíamos con el aire acondicionado encendido todo el tiempo y encerrados dentro de la casa o de cualquier otro lugar, siempre en ambientes aclimatados.
Como siempre, el mayor desafío fue comenzar en una nueva escuela, con chicas que no conocíamos.
Mi madre nos llevó a comprar los uniformes: un jumper gris con camisa blanca para usar debajo, zapatos negros y medias blancas. Compramos los libros con todos los útiles y finalmente llegó el día... el primer día de clases.
Estaba empezando segundo grado. Llegamos y, por alguna razón desconocida, mi hermana fue a su salón de clases, pero a mí me llevaron a la oficina de la directora, una monja. Allí había otra niña que también comenzaba ese día y en segundo grado, igual que yo, sus estudios en el Colegio Santa Rosa de Lima. Era pelirroja. Nos sentamos allí las dos, una al lado de la otra, sin hablar.
El colegio era un edificio magnífico. Parecía un castillo o un convento. Me sentía muy pequeña dentro de él. Los techos eran altos, tanto que me sentía minúscula allí. Se dice que el último dictador de derecha de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, construyó esa escuela porque sus hijas estudiaban allí. Todo lo que él hizo fue perfecto, hermoso y magnífico. El período de Pérez Jiménez fue un tiempo de construcción. La mayoría de las autopistas y edificios fueron construidos durante su dictadura.
Miré a la chica sentada a mi lado, pero no nos hablamos. Seguíamos mirándonos con timidez y con miradas pícaras. Mis ojos mostraban que sentía miedo. Ella debía tener miedo también. Miedo a lo desconocido. Éramos nuevas y nos hallábamos dentro de aquella espectacular edificación. “¡Este edificio nos podría comer!”, pensé para mis adentros. Mi cerebro infantil giraba de manera muy creativa.
Estábamos en el Colegio Santa Rosa de Lima. Las hermanas pertenecían a la orden dominica. Las monjas iban impecablemente vestidas. Sus hábitos blancos brillaban. Algunas tenían cubierta negra y otras blanca. Era la forma de determinar la jerarquía. La parte frontal de la cabeza iba tapada con una banda blanca y luego llevaban una sobrecubierta blanca que salía de la parte delantera sobre su velo, blanco o negro.
Por fin, una hermana vino a buscarnos. La otra niña y yo comenzamos a caminar juntas detrás de ella y nos tomamos de la mano. No nos conocíamos. Simplemente nos presentaron y comenzamos a caminar tomadas de la mano. La monja abrió la puerta del aula, donde ya había comenzado la clase, y le dijo a la maestra: “Estas niñas pertenecen a este salón. Las dos son nuevas. Ellas son Carmen María y Amarilis”.
Entramos y la profesora nos mostró dónde sentarnos. La vida nos demostró que no caminaríamos juntas solo ese día. Años más tarde, nuestras vidas caminarían también en paralelo.
Los siguientes días trajeron consigo los primeros desafíos de mi vida.
Tenía un fuerte acento maracucho, algo que resultó ser el centro de las bromas para el resto de las niñas. No hay nada más cruel que los niños, no porque lo sean por naturaleza, sino porque no tienen filtro, dicen lo que piensan. Se burlaban de cada palabra que decía, de la forma como llamaba “gomas” a los zapatos de tenis, de mis expresiones naturales…
Odiaba ir a la escuela. Extrañaba a mis amigos de Maracaibo. ¡Hasta que un día decidí que aquel acento mío debía desaparecer! Al cabo de muy poco tiempo aquello se solucionó: estaba hablando como una caraqueña y las bromas terminaron. Lo que no sabía era que existía otra posibilidad de vergüenza. Soy disléxica, pero en aquel entonces no se sabía nada acerca de la dislexia. Pasaba de grado porque tenía las calificaciones suficientes en todas las asignaturas, pero no sabía leer. En aquel momento todo el mundo pensaba que era perezosa o tonta. En Maracaibo, mi mamá había contratado diferentes tutores para que me enseñaran a leer, pero nada. Estaba bloqueada. Veía las letras y era como ver chino. No entendía.
Mi madre, cuando nos inscribió en la escuela en Caracas, quería que me ubicaran en primer grado, pero yo era demasiado alta para mi edad. Las monjas le dijeron a mamá que no les parecía buena idea, que yo era muy grande y el contraste en tamaño era mucho. Agregaron que sus profesoras eran pedagogas especializadas y que, si yo no era capaz de leer para el mes de diciembre, entonces me ubicarían en primer grado.
Dios mío, ¿qué habría sido peor? Pero, como lo predijeron las monjas, ya para diciembre estaba leyendo; no perfectamente, aunque había mejorado como nunca lo había hecho antes.
No fue hasta cuando estaba en la universidad y leí un artículo en el consultorio del oftalmólogo, mientras esperaba mi turno para tratar mi ojo vago, cuando supe cuál era mi problema... “¡Soy disléxica!”, me dije a medida que iba leyendo. Yo era la viva imagen de lo que aparecía en ese artículo. Cada palabra, cada descripción de los síntomas era como si estuvieran hablando de mí. A pesar de eso, logré graduarme magna cum laude en la universidad y trabajar como ancla de noticias, lo cual requiere leer un teleprómpter, algo que jamás habría imaginado cuando era pequeña.
Creo que aquella mudanza y todos los cambios que vinieron aparejados a ella me hicieron sentir más consciente y segura de mí misma.
Una vez que mi acento cambió y que logré hablar como las caraqueñas, mi vida escolar empezó a ser normal: comencé a aprender, a estudiar, a jugar kickingball, a bailar ballet y a hacer nuevas amigas.
Sin embargo, a la niña que se sentaba detrás de mí yo no le caía bien o no le gustaba mi cabello. Yo lo tenía largo hasta la cintura y de color miel. Mi madre nos cuidaba y mantenía no solo saludables, sino que hasta nuestra cabellera era impecable. Mis hermanas y yo teníamos y aún tenemos hermosas y largas cabelleras. Las de mis hermanas eran doradas.
Esta chica, por su parte, tenía el pelo negro y corto, apenas le llegaba a los hombros. Me halaba el cabello siempre y, cuando volteaba a verla, actuaba como si no hubiera hecho nada. Al principio, eso ocurría solo cuando estábamos sentadas en clase, pero aquello fue avanzando hasta que empezó a halarme el pelo cada vez que me pasaba al lado. En una ocasión le pedí que se detuviera, pero su respuesta fue: “¿Qué? ¿Yo qué hice?”.
Mi papá siempre tenía la solución para los problemas de todos nosotros. Le conté lo que me estaba sucediendo y le dije que ya le había dicho que parara, pero que ella siempre actuaba como si no estuviera haciendo nada. Él me respondió:
—Mi amor, háblale del problema primero a tu maestra y, si el problema persiste, dile a la directora, pero comienza con la maestra.
Gracias a él aprendí a solucionar las cosas pacíficamente.
Hice lo que me aconsejó: hablé con la maestra, pero el problema continuó. Fui a la directora y nada. Por el contrario, los tirones de cabello fueron cada vez peores. Le dije a mi papá:
—Papi, hice lo que me dijiste, pero el problema está empeorando.
—¡Bueno, mi amor! Ya hiciste lo correcto: le hiciste saber a la maestra y a la directora lo que está pasando; también hablaste con la niña y no se soluciona el problema. Así pues, ahora tienes que tomar las cosas en tus manos. La próxima vez que te tire del pelo, se lo vas a halar de vuelta, pero mucho más fuerte de lo que ella te lo haya hecho antes.
¡Y así fue! Unos días después, a la hora de salida, mientras hablaba con unas amigas, la niña pasó por mi lado corriendo y me tiró del pelo. Dejé caer mi mochila y me fui corriendo a perseguirla. Ella no se dio cuenta de que yo la seguía ni de que subía las escaleras en plena carrera. La seguí y, justo en medio de la escalera, le agarré el cabello y halé con tanta fuerza que su cabeza se dobló hacia atrás. Me di la vuelta y me fui a recoger mi mochila. Ese fue el último día en que me tiró del pelo.
Dos años más tarde enfrentaría otro desafío. Fue el año en el que empecé a sufrir de asma. Falté un montón de días al colegio y la maestra incluso me advirtió que no faltara a más días de clase porque perdería el año escolar.
Una mañana, justo antes de irnos a la escuela, estaba sentada en la sala arreglando mis libros cuando de repente sentí los tacones de mamá, que venía bajando las escaleras. Me asusté, porque a esa hora yo ya debía estar lista y aún no había desayunado, así que corrí hacia la cocina, pero mis pies se enredaron, me deslicé sobre el piso de granito pulido, volé y caí, pegando la cara contra la pared. Sentí el golpe y el ruido cuando mi cara tocó la pared de hormigón. Pude haberme golpeado directamente el rostro, pero alcancé a girarlo y me golpeé en el lado derecho.
Mi padre estaba en su estudio y salió corriendo cuando sintió el golpe. Mamá bajó en segundos las escaleras. Ahí estaba yo llorando tirada en el suelo, medio doblada entre el piso y la pared. Mi cara estaba roja como un tomate y me moría del dolor.
Mi papá bien pudo haber sido médico. Se acercó, me tocó la cara y la palpó para asegurarse de que no hubiera huesos rotos. Luego de examinarme, dijo:
—No tienes fractura.
Esa era la preocupación, que me hubiese fracturado la cara. Sin embargo, llamó a Filiberto. Filiberto Visconti era su amigo de la infancia y además era médico asimilado a las Fuerzas Armadas.
Escuché a papá responder lo que debían ser las preguntas de Filiberto (Fili, como lo llamábamos nosotros). Luego de colgar, papi regresó y me informó:
—Todo está bien, pero no puedes ir al colegio.
—¡No! No puedo perder otro día de clases, perderé el año —dije—. Tengo que ir.
—No puedes. Además, tengo que llevarte a que te tomen una radiografía, aunque sé que no hay nada roto.
—¡No! —lloré más fuerte—. Voy a perder el año. ¡Tengo que ir!
Mi mamá se fue con mi hermana y mi papá se quedó conmigo. Me puso hielo y se aseguró de que todo estuviera bien.
—Papi, tienes que llevarme. ¡Por favor!
Papá volvió a llamar a Filiberto. Debía ir a hacerme una radiografía en la tarde.
—Papi, por favor, llévame al colegio; voy a perder el año.
En cuanto vio que yo estaba relativamente bien, me llevó a la escuela con una bolsa de hielo e indicó que debía recibir hielo fresco cada vez que fuera necesario.
Llegué al colegio un poco tarde, perdí la hora de la misa (teníamos misa todos los días antes de comenzar las clases) y el aula estaba cerrada. Me senté afuera con la bolsa de hielo en la cara y esperé a que volvieran al salón. Pude hacerme una idea de lo mal que me veía con solo ver las caras de impresión de todas cuando me vieron.
—¿Qué pasó? —preguntó la maestra mientras mis compañeras manifestaban su asombro y su impresión. Siendo niñas, como dije antes, no tenían filtro y sus rostros horrorizados no eran capaces de disimular.
—Me caí y me golpeé contra la pared.
—¿Pero qué haces en el colegio? No deberías estar aquí —dijo la maestra.
—Usted dijo que si faltaba un día más perdería el año, así que no puedo faltar a la escuela.
—Sí, es cierto, pero esto no está bien; tienes que volver a casa. Si estás mejor mañana, vendrás, pero no vas a perder el año por hoy.
Me llevaron a la oficina de la directora y mi mamá fue a buscarme. Por la tarde me llevó a la clínica a sacarme las radiografías. Pese a que no había huesos rotos, prácticamente todo mi rostro adquirió un tono morado muy desagradable de ver.
Durante más de un año tuve un coágulo de sangre dentro de la mejilla que se sentía como una roca. Me preocupó mucho al principio. Me llevaron a consulta con la tía Gladys, mi pediatra, y ella emitió su diagnóstico. ¿Qué hacer? Nada. Se disolvería por sí mismo con el tiempo, como en efecto ocurrió.
Años más tarde, mi rostro casi se desfiguraría cuando mi esposo se saltó una luz roja a fines de otoño en Tennessee.
Manejar de manera irresponsable o peligrosa es una de las tantas formas de maltrato y control del agresor.
Era casi invierno y llovía con un poco de hielo. Habíamos salido a cenar un sábado por la noche cuando Alejandro se saltó la luz roja.
—¿Qué? ¿Qué estás haciendo?
—¡Ah! Tranquila, Carmen.
Así era él, rompía las reglas para ver hasta dónde podía llegar. Con el tiempo entendí que sentía placer. Pero no solo arriesgaba su vida, también la mía.
Mi marido pensó que había eludido con éxito la luz cuando de repente apareció una camioneta pick up frente a nosotros. En su intento de ver hasta dónde podía llegar, esta vez había traspasado el límite.
Con aquellas condiciones climáticas, los frenos no funcionaron y chocamos la camioneta, una pick up grande.
Al momento del impacto, me golpeé contra el parabrisas. No dolió en ese instante, pero el olor a hierro comenzó de inmediato y comencé a sentir un líquido caliente rodando por mi cara.
Miré hacia abajo y vi que estaba llena de sangre. Empecé a gritar.
—¿Qué? ¿Qué me está pasando? —decía.
Alejandro me empujó hacia el asiento y tocó mi frente.
—Está bien, Carmen, no tienes fractura.
—¿Qué? ¿No tengo fractura? ¿De qué hablas?
En minutos estábamos rodeados de gente, así como de ambulancias, policías y bomberos. No podía ver mucho porque no podía moverme.
La ambulancia me llevó al hospital. Una vez allí, Alejandro me preguntó si quería llamar a Theresa, mi mejor amiga en Johnson City. Tenía miedo, así que dije que lo hiciera.
Estuve en la sala de emergencias durante horas: radiografías, exámenes y ocho puntos en la frente, justo en el nacimiento del cabello.
Theresa nos llevó a ambos a casa. El dolor me estaba matando. Me fui a la cama y mi amiga remojó mi suéter en agua. Estaba lleno de sangre.
Tomé sedantes y logré dormir, pero cuando desperté al día siguiente y vi mi cara en el espejo tuve miedo. Estaba completamente desfigurada.
El accidente fue mencionado en las noticias esa noche. Mis amigos me lo informaron el lunes, cuando me presenté a clases con una boina para cubrir la herida en mi frente.
Yo era la directora de la estación de noticias de la universidad y muchas veces filmaba en los alrededores del campus. Un día, mientras miraba el lente de una cámara de televisión, una chica, compañera de estudios, percibió el terrible moretón en el lado izquierdo de mi rostro. El hematoma de la frente había descendido y se hallaba ahora en la parte inferior de la mejilla y en el cuello.
—¡Dios mío! ¿Quién te está golpeando? —me dijo.
Le expliqué lo que había sucedido. Nunca imaginé que esa posibilidad se convertiría en realidad más adelante…
El hematoma seguía bajando al mismo tiempo que iba desapareciendo, hasta tal punto que parecía un chupón en el cuello, de modo que ¡todo el mundo, en la escuela y en el gimnasio, comentaba que tenía un hickey! Aquellos eran los únicos dos lugares que frecuentaba en la ciudad universitaria. Estaba avergonzada, pero ¿qué podía hacer? Después de todo estaba casada, así que, si era un hickey, ¿qué importaba?
Gracias a Dios, el concurso me había enseñado a enfrentar acusaciones falsas, algo que soportaría más adelante en mucho mayor escala mientras protegía a mis hijos.