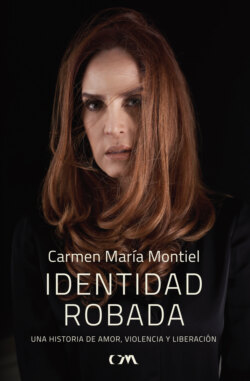Читать книгу Identidad robada - Carmen María Montiel - Страница 15
CAPÍTULO 8 La primera trampa
ОглавлениеEn la víspera de Navidad de aquel año 2011 estábamos en Beaver Creek, Colorado, como solíamos hacer para Nochebuena y Año Nuevo todos los años. Llegamos el día anterior y Alejandro, como de costumbre, ya tenía la cara roja, pues nunca usaba protector solar. Para ese entonces, las niñas tenían quince y doce años y Juan Diego seis. Él seguía en la escuela de esquí, pero nuestras hijas ya esquiaban con nosotros.
El 24 de diciembre por la tarde nos fuimos a tomar una copa con unos amigos antes de la cena de Navidad en el hotel Hyatt. Nos sentamos en unas butacas que tenían vista a la montaña, ya que ese día sería el descenso de las antorchas. Tanto profesores como expertos bajarían con antorchas por la montaña. Los esquiadores no entrenados bajarían portando luces por la montaña de los niños. Se trataba de una tradición de Beaver Creek para Navidad y Año Nuevo que se repetía todos los jueves.
Nuestros hijos estaban todos juntos, viendo el espectáculo en las afueras del hotel. Yo me senté a hablar con Eva, una amiga de Jordania, mientras Alejandro, como todo un caballero, traía mi copa y la suya. Nunca permitió que el mesero nos sirviera. En aquel momento, yo no sospechaba en absoluto que pudiera tratarse de nada malo. Pensaba que Alejandro querría un servicio más rápido, a pesar de haberle dicho: “¡Pero aquí está el mesero!”. También supuse que querría atenderme como a toda una dama y que se mostraba especialmente atento porque no estábamos viviendo juntos. De hecho, se suponía que él no iría a ese viaje. Con el tiempo comprendí la razón de su conducta: hacer de las suyas con mi trago sin que yo me diera cuenta.
Una de las características del agresor es que obliga a su víctima —esté al tanto o no— a tomar alcohol o a consumir drogas.
Finalmente, nuestros amigos se fueron y nosotros nos quedamos un poco más. Yo quería ir a arreglarme para la cena de Navidad, pero él me dijo:
—Vamos, un trago más —y se levantó a la barra.
Lo que pasó después es para mí como un sueño. Solo tengo destellos de los hechos.
Estábamos sentados, ya solos, y empezamos a pelear. El terapeuta nos había recomendado que pusiéramos distancia entre nosotros cuando comenzaran las peleas, de modo que eso hice: me levanté y fui a pedirle nuestro auto al valet parking. Mientras me dirigía hacia allá, noté que casi no podía caminar. ¿Por qué?
Llegué al apartamento y mi marido llegó justo detrás de mí, algo que, según la recomendación, no debía hacer. Debía darme mi espacio. Entonces comenzó a golpearme. Yo ya estaba llena de moretones recibidos unos días atrás. Comenzó a amenazarme con llamar a la policía. Esa se había convertido en su nueva forma de chantaje.
—¿Qué le vas a decir, Alejandro? ¿Le vas a decir que me estás pegando?
—¿Quién te va a creer, Carmen? Solo me creen a mí y lo que yo diga.
Una vez más, decidí salir, poner distancia entre nosotros. No sabía adónde ir.
Era la víspera de Navidad. Todos estaban celebrando en familia, pero nosotros ya no. Teníamos reservación para cenar con los niños, pero ya no cenaríamos. Decidí entrar en la I-70 hacia Vail.
Alejandro había llamado a la policía y le había dicho que yo iba conduciendo ebria una Hummer H3 azul con placas de Texas, que tenían que dar conmigo. Ese fue su primer éxito en meterme en problemas con las autoridades. Se convirtió en su tarjeta dorada. Después de aquello, yo estaba a su merced.
Estaba asustada, sabía que no me encontraba bien. Tenía problemas al caminar pese a haber tomado menos de dos copas. No sabía lo que estaba haciendo y no me detuve ante la policía.
Mi marido exageró la historia ante la prensa, a sabiendas de que aquel día él me había drogado y de que deliberadamente me había puesto en esa posición.
El día que tuve que ir al tribunal, mis ojos no podían creer lo que veía cuando leí el informe de la policía. No solo los había llamado y les había dicho que estaba conduciendo borracha; no solo les había dado la descripción del vehículo para que me buscaran. ¡Les dijo que yo lo había golpeado y como prueba enseñó sus mejillas rojas! Agregó, además, que yo tenía problemas mentales, que estaba bajo el efecto de medicamentos y un sinfín de acusaciones falsas más.
Con esa descripción por parte de mi esposo, la policía pensó que se trataba de un caso grave de enfermedad mental. Y por supuesto que Alejandro estaba consciente de cuál sería el resultado; después de todo, él sabía lo que me había puesto en el trago.
Entonces me di cuenta de cuánto poder tenían los médicos. Las personas siempre asumen que su palabra es ley, incluso si lo que están diciendo suena insensato. “¿A quién van a creerle? ¿Al doctor o a la reina de belleza?”, solía decirme.
Sí, siempre les dijo a las autoridades que yo era solo una reina de belleza. Nunca mencionó que también era una periodista graduada magna cum laude.
Una vez que mi marido percibió que su táctica le estaba funcionando, siguió de allí en adelante no solo manipulándolos a todos, sino sembrando el terror en mí. Y yo no hallaba cómo salir de aquello.
Lo peor fue que, al leer acerca de lo ocurrido y de la reacción que había tenido durante el incidente, no entendía qué había pasado. Difícilmente podía recordar lo sucedido. De hecho, en los meses precedentes fueron muchas las ocasiones en las que no podía recordar gran cantidad de cosas, pese a haber tenido siempre una memoria infalible. Pero eso forma parte de las acciones del agresor: acusar a su víctima de delitos que no ha cometido u obligarla a cometerlos.
Alejandro ordenó a su abogado llegar a un acuerdo. Como era mi primera infracción, un abogado podría haber peleado el cargo para que lo retiraran. Pero eso estaba en contra de sus intenciones. Él quería tenerme así, bajo su control y atemorizada. Estaba atrapada en esa situación. Llegó a decirme:
—Carmen, espero que esto te enseñe una lección, porque en verdad la necesitas. Tú no fuiste criada correctamente. A ti te faltó papá; a ti te faltó mamá… —y seguía insultándonos a mí y a mi familia.
—¿Qué? Yo no hice nada, Alejandro. Tú llamaste a la policía y le dijiste que estaba conduciendo borracha, algo que no entiendo. Solo recuerdo haber tomado un trago, o uno y medio, y estar totalmente ebria. ¿Cómo sucedió? Y no solo eso. Me acusaste con la policía de haberte golpeado, cuando más bien me estaba escapando de tus golpes.
—Carmen, no tienes otra opción. Solo sigue las reglas —me dijo, mientras en su rostro se podía ver que estaba feliz.
Después de eso, no podía decirle nada. Cada vez que decía algo que le molestaba, respondía:
—Bueno, mi cielo, ¿quieres que llame al fiscal del estado?
¡Estaba atrapada, totalmente atrapada!
Un día nos encontrábamos en medio de una pelea, de nuevo en Colorado. Solo estábamos tres de nosotros: mi hijo, él y yo; las niñas no habían ido.
Él estaba enviando mensajes de texto a una de sus novias. Lo descubrí y se lo hice saber. Él comenzó a gritar:
—¡En definitiva, no aprendes! Ya mismo llamo a la policía para que te encierren.
Mi hijo, de tan solo seis años, corrió a darme abrazos y besos mientras me decía:
—Mami, ¡esto es por si te llevan!
Empecé a llorar y abrazar a mi bebé. ¿Cómo había terminado mi familia de esa forma? ¿Cómo habíamos llegado a esa situación?
En Houston, llamé a la policía en tres ocasiones más en las que Alejandro me golpeó y me mordió, o cuando me arrastró por el pelo en el estacionamiento de un restaurante, el 16 de diciembre de 2011.
Ese día, un general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que estaba sentado en su auto esperando a su esposa mientras ella compraba pañales en el supermercado lo vio todo y comenzó a gritarle. Alejandro, al notar que lo habían visto (siempre se había cuidado de que nadie lo viera cuando me atacaba), me dejó tirada en el piso y salió a toda velocidad del estacionamiento.
El general llamó a la policía y le tomaron declaración. Tuve que llamar a una amiga para que fuera a buscarme. A partir de allí, se inició una investigación sobre agresión en Houston. Él sabía que estaba bajo la lupa. Creo que eso fue lo que lo llevó a hacer lo que hizo en Colorado la Navidad de aquel mismo año. Con ese incidente, la investigación en su contra no llegó a nada.
Sin embargo, el general sería, más adelante, el testigo más importante en el juicio de divorcio.
Durante el proceso, pude darme cuenta de que los doctores, abogados y presidentes de empresas disfrutaban de privilegios en la aplicación de las leyes.
En muchas ocasiones quedaban evidencias de los ataques de Alejandro. Una vez llegué a tener marcas de sus dientes con mordeduras frescas en un hombro, una mano y uno de mis pechos. En varias ocasiones la Policía de Houston estuvo a punto de detenerlo. Pero él sacaba a relucir el expediente de Colorado y afirmaba que era yo quien le pegaba. ¿Cómo era posible? ¡Yo podía mostrar las mordeduras frescas y los moretones! Pero la policía le hacía caso a él. En lo que él hablaba, me detenían a mí o a los dos. No había manera de probar lo que él me hacía.
En el caso de las mordidas, en una ocasión la mano se me infectó. El doctor de la cárcel no podía entender cómo era posible que me hubieran detenido a mí, cuando las marcas de sus ataques eran visibles. Tampoco podía creerse que yo estuviera acusada de un crimen federal por lo que podría ser, en el peor de los casos, un cargo de desacato al tribunal.
Nunca había podido lograr que la policía lo encontrara culpable de una agresión hacia mí hasta julio de 2013.
Mi marido siempre hablaba del poder que le daba el hecho de ser médico. Él lo sabía y lo usaba al máximo.
Decidí comenzar a tomar fotos como evidencia de todos y cada uno de los ataques: mordidas, golpes, patadas… Se las envié a Gustavo, mi mejor amigo en Venezuela, para que las mantuvieran a salvo. Me preocupaba que Alejandro las descubriera y las destruyera. Tenía miedo de que me ocurriera algo fatal y nadie supiera lo que había estado sucediendo. Por esa razón le pedí a Gustavo:
—Por favor, tenlas, por si algo me pasa.
Gustavo estaba desesperado. Ha sido mi mejor amigo desde que éramos niños. Me estaba ayudando a encontrar una forma de salir de aquella relación tóxica, abusiva y peligrosa. Él sabía que si yo hubiera estado en Venezuela, otro, mucho peor, podría haber sido el desenlace.
No fue sino hasta el otoño siguiente, en el año 2012, cuando me di cuenta de que Alejandro estaba colocando drogas en mis bebidas y de que los medicamentos que me daba para el asma o la gripe eran para problemas mentales y no para mi enfermedad. Me tenía atrapada en un carrusel de emociones y medicamentos.
Con la separación, y una vez que fui recuperando la claridad de mi mente, al no estar bajo su tutela ni ingiriendo sus medicamentos, comencé a entender muchas cosas.