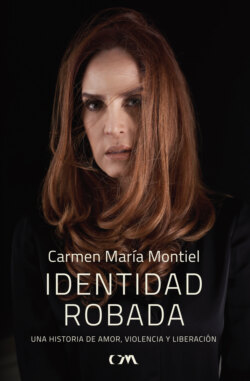Читать книгу Identidad robada - Carmen María Montiel - Страница 8
CAPÍTULO 1 Miedo
Оглавление—Ha sido acusada de intimidar al sobrecargo Oliver —dijo la juez.
Escuchaba esas palabras como en un sueño, mientras mis manos estaban esposadas y también mis pies.
Me encontraba frente a ella y a mi lado se hallaba mi abogado. Con disimulo, me sostuve apoyándome en él, esperando que nadie se diera cuenta de que estaba a punto de caer al suelo. No lograba tenerme en pie.
La juez prosiguió diciendo:
—Dicho cargo contempla una condena de veinte años de prisión y doscientos cincuenta mil dólares de multa.
Las piernas me temblaban. Estaba aterrorizada. Esperaba que no se notara mi estremecimiento. Luchaba por no desvanecerme. Finalmente, le dije a mi abogado en un susurro:
—Cameron, tengo miedo.
Las palabras casi no lograban salir de mi boca; más que palabras, lo que salió fue un suspiro. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder mover mis labios. Cameron me mandó a callar con un:
—¡Shhh!
En ese momento, mi vida pasó de manera fugaz por mi cabeza. Después de todas las luces y bambalinas… Mis hijos, ¡Dios, mis bellos hijos!; después de la felicidad que viví, mi vida iba a terminar así. ¿Cómo? ¿Por qué?
Después de tanta gloria, de tantos momentos de éxito; después de tanto trabajo arduo y de hacer el bien —porque eso me habían inculcado: ayudar a otros—; después de mantener mi cabeza en alto, orgullosa de hacer siempre lo correcto, terminaría en prisión y me convertiría en una criminal sin haber hecho nada, cuando la máxima falta que había cometido había sido, como mucho, una infracción de tránsito. Pero Alejandro había salido victorioso en su intento de incriminarme.
Mi cabeza regresó al juzgado en el momento en el que escuché la voz de mi abogado, quien me susurraba al oído:
—Cálmate.
Regresé a mi cuerpo; seguía sin poder tenerme en pie. Había perdido demasiado peso en tan solo un día. Aunque siempre había sido delgada, para entonces estaba casi en los huesos. Pensé y me dije que debía estar en menos de cincuenta kilos.
En ese momento, mis abogados estaban tratando de obtener mi libertad bajo fianza.
El fiscal se dirigió a la juez y le solicitó que me ordenara hacer entrega de mis pasaportes y los de mis hijos, luego de aclarar que yo tenía dos pasaportes: el venezolano y el estadounidense.
—Su señoría, ella corre el riesgo de escaparse de los Estados Unidos y de llevarse a sus hijos, pues tiene dos pasaportes. Ella presenta lo que se llama un riesgo de fuga.
Levanté la vista y miré al fiscal con asombro. ¡Sabía por dónde venían!
En ese instante confirmé mi sospecha: mi esposo estaba detrás de todo aquello. Si no hubiera sido así, ¿de dónde habrían sacado esa información, de dónde? Ahora estaba tratando de que no me concedieran la libertad bajo fianza. Con el tiempo me daría cuenta de cómo todo había sido perfectamente planeado.
Lo que me ocurría ya había pasado en las mejores familias: ha habido hijos que han asesinado a sus padres para pasar a ser reyes; Enrique VIII mandó a matar a dos de sus seis esposas; Enrique II envió a su esposa Leonor de Aquitania una década a la cárcel...
Cameron respondió:
—Su señoría, ella tiene doble nacionalidad: la estadounidense y la venezolana, pero su esposo se llevó el pasaporte venezolano. Sus abogados de familia han solicitado el pasaporte desde el inicio del divorcio y no ha habido manera de recuperarlo. Esta es una táctica más de agresión por parte de su marido. La señora Latuff ha sido víctima de violencia de género durante años.
Sin querer, por mis mejillas comenzaron a rodar lágrimas al ver cómo mi historia de amor se había convertido en una pesadilla.
—Estoy citando al marido para que traiga el pasaporte de ella el jueves a este tribunal. Enviaré a un agente del FBI con una gran pistola para que se asegure de que su esposo venga. Y por cierto: aquí está la agente que investigó el caso —dijo como si se tratara de una investigación gracias a la cual hubieran encontrado a una criminal que llevara años escapando de la justicia.
Me di la vuelta para ver de quién estaba hablando e identifiqué a la mujer rubia que había ido a casa a buscarme.
No pude evitar pensar, cuando la vi, que me recordaba a Sandra Bullock en la película Miss Simpatía pero en versión rubia, aunque más avejentada y cansada. Cansada de la vida. Debió haber sido la chica popular y bella de la clase, pero se veía que todo aquello había quedado en el pasado.
Una vez acabada la audiencia, me llevaron de regreso a la celda a esperar, supuestamente, a que fueran a buscarme para sacarme de allí. Había perdido por completo la noción del tiempo. Esperé tanto que pensé que no me sacarían ese día. De pronto me entró un escalofrío de pensar que tendría que pasar otra noche en prisión.
Finalmente, llegaron a buscarme. No sabía adónde me llevaban. Mientras caminaba, pasé por otras celdas. Había dos hombres, uno en cada una; estaban hablando, a pesar de no poder verse. El primero en mirarme le dijo al otro:
—Mira, esta gringa debe ser una mula.
Llegué a un cuarto pequeño con una silla y un vidrio que impedía el contacto directo con los visitantes. Jim Smith, el socio de mi abogado, estaba del otro lado.
—Jim, ¿qué está pasando? Yo no hice nada —le dije.
—Es un cargo ridículo, pero es un cargo federal. Carmen, tienes que responder estas preguntas —y me pasó un papel por una ranura debajo del vidrio—. Sin embargo, tengo que decirte que la fiscalía está dando una buena batalla para que no te liberen. Ellos dicen que tu esposo ha llamado varias veces a la agente del FBI insistiéndole en que te vas a escapar del país.
—Jim, yo no me voy a ninguna parte sin mis hijos. Yo no hice nada, así que no tengo que huir. Además, ¿cómo es eso de que él está en conexión directa con la agente del FBI?
—Dicen que está llorando porque te vas a llevar a sus hijos y no va a volver a verlos nunca más. Incluso afirma que tienes doble identidad venezolana, que tienes dos pasaportes venezolanos.
—¿Qué? ¿Yo? ¡Él es quien tiene doble identidad y doble pasaporte venezolano!
—¡Shhhh!
—Me está acusando de sus crímenes. Jim, Alejandro está loco y está detrás de todo esto.
—¡Shhhh! Hablamos después. Ahora responde estas preguntas; todas son sobre tu situación financiera. También quieren los pasaportes de tus hijos. ¿Dónde están?
—Unos los tienen mis abogados de familia, pero, por si acaso, hay otros en mi casa. Llama a mi hija mayor, Alexandra.
Leí todas y cada una de las preguntas y las respondí. Le devolví el papel a Jim por debajo del vidrio.
A continuación, me llevaron de vuelta a la pequeña celda a esperar a que llegaran a buscarme para ir a casa… o al menos eso creía.
De pronto pensé: “¿Y si no salgo? ¿Y si tengo que pasar otra noche en este lugar?”.
Nunca en mi vida me había sentido tan insignificante; no sabía ni siquiera dónde estaba, no podía comunicarme con mi familia, estaba con gente que nunca imaginé que conocería: traficantes de droga, asesinas, inmigrantes ilegales, prostitutas… Estaba en un mundo paralelo que no conocía. Todas criminales, acusadas de verdaderos delitos. Cuando me preguntaban por qué estaba allí y les contaba lo ocurrido, todas me miraban como si les estuviera mintiendo. Una de ellas preguntó:
—¿Y eso es un crimen?
Todas decían que yo no pertenecía a ese lugar y me empezaron a llamar “la Virgen”.
—Parece una Virgen —dijo una.
—Una muñeca —comentó otra.
Jamás había visto personas como esas. Lo más cerca que había estado de las prostitutas había sido en la avenida Libertador en Caracas cuando, de noche, pasábamos por allí en automóvil. Nunca imaginé que nuestras vidas pudieran ser tan similares: maltratadas, drogadas y llevadas a los tribunales.
Mi marido había incorporado a un grupo diferente de prostitutas a nuestras vidas: las prostitutas de los bares exóticos de Houston, las “bailarinas” de los bares de hombres.
En una oportunidad, mientras Alejandro me insultaba, me dijo: “Tú piensas que eres diferente porque tienes los ojos claros, ¿verdad? Bueno, esas prostitutas con las que yo ando también tienen los ojos claros. ¿Ves? ¡No hay diferencia entre ellas y tú!”. Había logrado rebajarme a ese nivel. Y una vez alcanzado ese éxito, me convertí en su prisionera, así como las prostitutas son las presas de sus jefes.
Las reclusas con las que hablé debían haber pensado que les estaba mintiendo. La historia corrió por el piso, a tal punto que los guardias me llamaron a la oficina. Una vez dentro, vi que dos de ellos estaban allí con mi caso en las manos. Uno me preguntó:
—Tuviste una pelea con tu esposo en un avión…
—Sí, él me pegó.
—No hables aquí. No le cuentes a nadie por qué estás en este lugar.
—Ya es un poco tarde —respondí—. Varias de ellas me han preguntado y les he contado.
—Ninguna es tu amiga aquí.
—Lo sé, no las conozco.
—Lo que quiero decir es que no hables con nadie y mucho menos sobre tu caso: no te van a creer.
—Me lo imagino.
—Ni siquiera menciones dónde vives. Ellas no van a entender que vivas en Memorial, una de las zonas más pudientes de Houston. Menos aún que viajaras en primera clase en ese avión. Muchas de ellas jamás se habrán subido a uno. Además, no es bueno que compartas con ellas lo que pasó. Ninguna es tu amiga aquí. ¿Entiendes? —reiteró.
En ese momento entendí: él iba más allá. “Bien —pensé—, es un poco tarde; ya les dije a varias de ellas lo que preguntaron. No dónde vivía. Pero sí lo que pasó y por qué estaba allí. Incluso a mi compañera de celda”. ¡Cómo no iba a decir nada cuando no podía parar de llorar! Y claro, venían y me preguntaban.
Ellos continuaron:
—Esto no es una cárcel; esto es una prisión.
—¿Cuál es la diferencia? —pregunté.
—Es una prisión federal. Aquí hay criminales de alto vuelo.
“¡Dios mío! —me dije y empecé a llorar de nuevo—. ¡Dios!, ¿qué pasó que vine a parar aquí?”. Sin embargo, no entendía la diferencia entre una forma de reclusión y otra. “Hay criminales en las dos —pensé—. Crimen es crimen”.
Tan pronto salí de la oficina, una de las presas se me acercó de manera amigable y me invitó a caminar con ella. ¿Cómo decirle que no? Tenía miedo de que lo tomara a mal. Tenía miedo de todo. Caminamos dando vueltas por el segundo piso y me contó que estaba allí porque había ayudado a encubrir un tráfico de drogas. Me dijo que su juicio aún no había tenido lugar.
“¡Dios! Podría permanecer aquí mientras me enjuician; e incluso, siendo inocente, ¡igual podrían mantenerme presa! ¡Dios, no, no! ¡O sea que me pueden dejar aquí todo ese tiempo!”, pensaba mientras ella hablaba.
La reclusa era bastante amigable y, al igual que los oficiales, me aconsejó que no hablara con nadie.
Después de la conversación con ellos, me venían a la cabeza todo tipo de ideas. Me dije: “¿Será que quiere que confíe en ella?”. Ya me cuidaba hasta de mi sombra.
Durante el resto de la tarde, esperé a que mis abogados llegaran a verme, que me explicaran qué estaba pasando. Los agentes del FBI me habían recogido en mi casa cerca del mediodía y aún no entendía bien qué estaba ocurriendo. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué tenía que ver el FBI? Esperé en vano. Nunca llegaron.
Mi abogado me explicó al día siguiente que había ido a verme pero que mi nombre no aparecía en el sistema y por lo tanto no había habido forma de dar conmigo. O sea: ¡no existía! ¡En ese lugar era posible perderse en el sistema!
Después de la conversación con los oficiales, sabía que debía permanecer callada, pero que tenía que ser agradable y amistosa con las otras reclusas. No sabía cómo tratarlas ni qué decirles. Decidí sonreírles, pero evitar conversación o interacción con ellas.
En la noche, cuando estábamos preparándonos para dormir, mi compañera de cuarto empezó a hablar; me contó que tenía un amante que la mantenía. Yo pensaba: “¿Cómo se consiguió ese amante, ella metida aquí y él afuera?”.
—Tú deberías buscarte uno. ¡Eres muy bonita y tienes buen cuerpo!
Continuó preguntándome sobre lo que había pasado. A pesar de haberme advertido los oficiales que no hablara de aquello, ya yo le había contado todo a ella más temprano en la tarde.
Esta vez solo le dije que mi esposo me pegaba, me pateaba y me mordía. Ya le había contado lo que había ocurrido en el avión aquel 6 de junio de 2013 (algo de lo que hablaré extensamente más adelante). Después de escuchar detalles acerca del maltrato que me infligía mi esposo, me dijo:
—Yo te puedo resolver ese problema.
—¿Qué? ¿Cómo?
—¡Mientras menos sepas, mejor!
¡En ese momento entendí lo que me estaba ofreciendo!
—¡Noooo! ¡Nooo! Ni me menciones eso. ¡No!
Con el tiempo, al conocer cómo se manejaban las cárceles y saber que algunas prisioneras se dedicaban a buscar información entre sus compañeras de reclusión para conseguir que les redujeran las sentencias, entendí que ella podía ser una de esas. En realidad todos estaban buscando una verdadera causa contra mí, un verdadero crimen.
Después de todo, había escuchado decir a un oficial, al llegar allí, que me acusaban de “intimidar a un sobrecargo”, algo que él ya sabía, pero no yo en ese momento. Él estaba furioso y batía la cabeza. Llegó a decir que aquello podía calificarse, como máximo, de “desacato al tribunal”, lo cual es algo que podía ocurrir o no en el recinto de un tribunal. Él decía, de una manera que yo podía escuchar:
—¿Por qué la traen aquí? Esto es, si acaso, desacato al tribunal.
Recé para que me sacaran ese día y no me devolvieran a la prisión. Me preocupaban mis hijos. Estaban en casa cuando fueron a buscarme y se habían quedado con la muchacha de servicio. Pero después de eso no supieron nada de mí. “¡Deben estar preocupados!”, pensé.
En la prisión federal, aquel día de agosto de 2013, pasé la noche más larga de mi vida. Allí las camas son horribles, con colchonetas tan delgadas que es casi como dormir en el piso. Hay una luz proveniente de la ventana que permanece encendida toda la noche.
Mi compañera de cuarto me dejó la cama de abajo. Pero ella pasó toda la noche asomándose a ver si dormía o no. Como no podía dormir, le pregunté:
—¿Por qué estás aquí?
—Fui testigo de un homicidio. Mi hermano mató a un hombre a batazos. Como yo sabía acerca de ello, me fueron a buscar a mi casa a las seis de la mañana. Me sacaron en ropa interior.
No pude evitar pensar que cada conversación con ella era extraña. Ella seguro pensaría lo mismo en relación conmigo.
¡Finalmente fueron a buscarme!
Aprobaron mi libertad bajo fianza con la condición de entregar tanto mi pasaporte venezolano como el estadounidense el siguiente jueves. Mi hija no pudo encontrar mi pasaporte estadounidense. Por su parte, mi esposo tenía que presentarse en el tribunal con mi pasaporte venezolano. Eso implicaba que mis abogados de familia debían ir al tribunal con evidencias de que habíamos exigido formalmente el pasaporte venezolano a los abogados de Alejandro.
Me llevaron a otro cuarto donde me quitaron las esposas. Luego me pasaron a otro; cada sala tenía todo tipo de cerraduras, múltiples cerrojos. Me pregunté: “En caso de emergencia, ¿cómo sacan a la gente de aquí?”.
Por fin llegué a un pasillo donde estaba Jim esperándome. Llegar a aquel pasillo me parecía como haber salido a un parque. Él me pasó el brazo por el hombro y empezó a caminar, guiándome hacia una oficina.
—Tu hija Alexandra está allí; es bastante madura.
—Es mi hija, Jim —le dije orgullosa.
Cuando llegué, la vi en compañía de uno de mis abogados de familia. Corrí y la abracé. Comencé a llorar. Ella empezó a llorar también. Aquel era el mejor abrazo del mundo; había llegado a pensar que nunca más volvería a tenerla entre mis brazos. Mientras la abrazaba, pensaba en lo injusto que era todo aquello, en cómo mi hija de diecisiete años tenía que convertirse en una adulta por ella y por sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué mi marido no había pensado en los niños y había creado esa situación? ¿Por qué tenían que pasar por esa experiencia mis hijos inocentes?
Mi abogado de familia le dijo a mi hija, cuando nos separamos:
—Asegúrate de que Alejandro no vaya a la casa; infórmale que Carmen va para allá.
Alexandra le envió un texto a su papá: “Mami salió”, a lo que él respondió: “Yo sé”. Alexandra me lo mostró y lo único que hice fue pensar: “¿Cómo lo sabe tan rápido? Debe estar en contacto total y muy cercano con los federales”. Me pregunté: “¿Sabrán ellos de su doble identidad? ¿O del paciente que falleció en extrañas circunstancias?”.
En ese momento, mi abogado me informó que Alejandro estaba buscando regresar a la casa; que había introducido un amparo ante el tribunal pidiendo que se la dieran a él y que estaba planeando irse para allá esa misma noche.
En julio de 2013, un mes después del incidente del avión, yo había introducido de nuevo la demanda de divorcio, luego de que me pegara por última vez y de que él terminara en la cárcel por cargos de agresión. La juez me otorgó la casa y le expidió una orden de alejamiento, obligándolo a salir de ella. Desde ese momento me había quedado allí con mis hijos.
Una vez que nos subimos al auto, Alexandra empezó a contarme:
—Tan pronto te llevaron, mami, mi papá llegó en menos de quince minutos con mi tío José.
Yo pensaba: “¿Cómo?”. Era lunes a mediodía. Usualmente él estaba en alguno de sus consultorios los lunes y desde cualquiera de los dos le tomaba más de cuarenta minutos llegar a la casa. Además, ¿con su hermano? Eso quería decir que ninguno de los dos había ido a trabajar ese día. Ellos sabían lo que iba a pasar. Pero más aún: Alejandro y su hermano no se hablaron durante años y ahora andaban juntos…
Al llegar a casa, abracé y besé a mis otros dos hijos, no los quería dejar ir. Evité llorar por todos los medios. No podían verme débil. Representaba la fuerza para ellos.
Kamee sabía dónde había estado y me miraba fijamente con los ojos llenos de lágrimas, pero Juan Diego no sabía nada. Cuando el FBI llegó a buscarme, el técnico de las computadoras estaba en la casa y subió a jugar con mi hijo en su habitación para distraerlo. Fue un ángel enviado por Dios, porque se llevó todos mis equipos con él. Así los salvó de que mi marido se los llevara.
Enseguida subí a mi cuarto a bañarme; me sentía asquerosa. Tenía que sacarme del cuerpo hasta el último resquicio de aquel lugar. Una vez bajo la regadera, sentada en el piso empecé a llorar. Extrañaba a mi papá. Solo él me había protegido en la vida. “Papiiiii, ven a ayudarme. ¡Ven, ven, por favor. Ven!”.
No paraba de llorar. Las lágrimas se unían al agua. Empecé a cantar bajo la ducha: “Muñequita linda / de cabellos de oro / de dientes de perla / labios de rubí”. Papi siempre me cantaba así.
Me sentía tan sola, tan perdida. Pero, además, tenía tres hijos que dependían de mí. Su padre era un alcohólico adicto a las drogas que frecuentaba prostitutas. No podía hacerse cargo de ellos. Imploré: “Dios mío, por favor, no permitas que me pierdan, que se queden sin madre”.
Terminé de bañarme, me sequé y realicé mi rutina: me puse crema en el cuerpo y en la cara, un pijama cómodo y bajé a cenar con mis hijos.
Me senté a la mesa, miré la comida, pero no podía llevarme siquiera un bocado a la boca.
—Mami, come, por favor —me pidió Alexandra.
—Sí, mami; come, por favor. Parece que hubieras perdido cuatro o cinco kilos —dijo Kamee.
—Yo los recupero. Solo que en este momento no puedo comer.
Al terminar la cena, hablé con Domitila, la empleada doméstica. Ella me dijo que Alejandro se había llevado mi BlackBerry y algunos documentos, que estaba buscando mi pasaporte estadounidense y que había pasado un buen rato en nuestro clóset.
Si yo no podía entregar el pasaporte en el tribunal no me darían la libertad bajo fianza. Cada vez entendía más hasta qué punto mi marido sabía lo que estaba haciendo.
Domitila añadió que estuvo buscando mis joyas. Su plan era dejarme sin nada, sin dinero de ningún tipo, de manera que no pudiera pagar por mi defensa. Su hermano le insistía en que se fueran, pero Alejandro preguntaba en voz alta: “¿Dónde está ese pasaporte? ¿Y las joyas? Ella tiene joyas fabulosas y costosísimas”.
Su hermano seguía insistiendo en que se fueran. Finalmente se fue sin importarle los niños; no se preocupó por llevárselos con él. Eso el Tribunal de Familia lo castigaría más tarde.
A partir de entonces, además del abogado de divorcio, tendría que pagar a los abogados que me defenderían de esta acusación. Y se trataba de una defensa contra el Gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del país más fuerte y poderoso del mundo.
A la hora en que los niños se fueron a dormir, una vez que me sentí mejor después del baño —y a pesar de lo poco que comí—, subí a mi clóset a buscar mi pasaporte. Habían pasado tantas cosas que tenía lagunas en la memoria. El pasaporte no estaba donde solía guardarlo. Gracias a Dios, porque Alejandro se lo habría llevado.
“A ver, Carmen María —me dije a mí misma—, ¿cuándo fue la última vez que lo usaste?”. Me quedé pensando, de pie frente a mi clóset de dos pisos, el sueño de toda niña. Cuando construí la casa, era el hogar de mis sueños; puse en ella todo lo que siempre soñé, incluso un cuarto al que llamé “Martha Stewart”, donde hacía todos mis trabajos artesanales y de envolver regalos. El clóset era de ensueño.
De repente recordé: “¡Claro! La última vez que usé el pasaporte fue para el viaje a Bogotá, el mismo por el que ahora me acusan”.
Busqué en mi maleta de viaje, la que llevaba conmigo en el avión. Allí no estaba. Seguí pensando y me acordé de la cartera que llevaba ese día. Busqué y allí estaba mi pasaporte, en un bolsillo. ¡Dios mío, gracias! Gracias a Dios estaba allí porque, si no, Alejandro se lo habría llevado. Tan cerca que estuvo de él…
Esa noche dormí abrazada con mi hijo. Lo abracé fuerte y lo apreté. Desde el momento en que el tribunal había sacado a su padre de la casa, Juan Diego se había mudado a mi cuarto. Una vez que se durmió comencé a llorar, totalmente destruida y muerta de miedo. Miedo a todo lo que estaba pasando. ¡Aterrada! Sin embargo, me sentía un poco a salvo en mi cama, en mi cuarto. ¡Qué diferencia en comparación con el catre en el que había dormido la noche anterior! No quería volver a dormir jamás en aquel lugar.
De repente me asaltó el pensamiento: “¡Dios, podría pasar años allí!”. Empecé a llorar un poco más fuerte y, como niña pequeña, empecé a llamar a mi mamá.
¿Habrá un momento en la vida en el que no necesitemos a nuestras madres? Daba gracias a Dios por tenerla aún, porque mi papá se había ido en 1999. En ese momento decidí llevarla conmigo a casa por un tiempo indefinido.
Al día siguiente sería miércoles. Me levanté a despedir a los niños, que empezaban el colegio. Alexandra, que ya manejaba, se llevaría a sus hermanos. Después descansé todo el día. Estaba agotada. Era un agotamiento mental que me impedía moverme. El jueves, mis abogados tendrían que llevar mi pasaporte al tribunal y mi hermano también debería ir a firmar como persona responsable por mí.
Hablé con mis abogados de familia para decirles todo lo que Alejandro se había llevado. Ellos escribieron una carta pidiendo a sus abogados que devolvieran todo. Él tenía prohibición de entrar en casa. Pero, en definitiva, las leyes solo se aplican para ciertas personas; para otros, esas leyes no existen.
Mis abogados me informaron que Alejandro no solo quería la casa, sino que también estaba pidiendo la custodia de los niños.
El jueves me levanté temprano para llevarles mi pasaporte a los abogados. Ellos y mis abogados de familia fueron al tribunal mientras yo esperaba en el despacho de Cameron a que volvieran con la respuesta de lo sucedido. Tardaron más o menos dos horas.
—¿Qué pasó? —le pregunté a Cameron nada más verlo llegar.
—Nada. Entregamos el pasaporte estadounidense y… en fin, tu marido dijo que él no podía entregar algo que no tenía; se refería al pasaporte venezolano. Te imaginarás, Carmen, que él debe haberlo destruido hace tiempo. Él y sus abogados dieron una buena pelea para que no te dejaran en libertad bajo fianza. Insistieron en que podías escaparte, en que debías esperar el juicio en la cárcel.
—¿Qué? ¿Cómo me puede hacer esto?
—Carmen, él es una persona terrible. Has debido divorciarte de él hace diez años.
Claro. Alejandro sabía que la mejor forma que tenía de defenderme era estando libre. No solo de esa acusación, sino también de lo relativo al divorcio. Esos juicios podían tardar años. Cuando se está libre se encuentran maneras, respuestas, es posible defenderse. Además, podría encontrar el modo de pagar por mi defensa. Mi marido había vaciado todas las cuentas y me había dejado sin nada. Había tratado de encerrarme de todas las formas posibles. Pero Dios siempre estuvo conmigo y con la verdad.
Me dejaron en libertad bajo fianza. Al llegar a casa, mi hermano me llamó para contarme lo que había visto en el tribunal. Alejandro estaba de nuevo con su hermano José. Resultaba increíble que, después de no hablarse, ahora estuvieran juntos y su hermano pasara tiempo fuera del trabajo para acompañarlo. Me contó cómo José coqueteaba con una abogada en los pasillos. ¡Ellos todos siempre habían sido iguales, se sentían irresistibles! Pero lo peor fue que, cuando mis abogados se fueron, Alejandro y sus abogados se quedaron en el Tribunal Federal tratando con diferentes personas de que me encerraran.
Una de las abogadas que estaban defendiendo a Alejandro, también por los cargos por agresión, era Cathy Bivona. En una ocasión, más de un año antes, en marzo de 2012, ella me había dicho: “Carmen, sal de este matrimonio. He visto a muchas mujeres arruinar sus vidas por hombres como este”.
Sin embargo, ahora no solo lo estaba defendiendo, lo estaba ayudando a arruinarme la vida y meterme en la cárcel. Lo estaba ayudando a convertirme en una estadística más, de acuerdo con la cual el setenta y cinco por ciento de las mujeres en las cárceles son víctimas de violencia de género, muchas de las cuales no viven para contarlo.
El viernes, al día siguiente, tuve reunión con mi equipo de defensa, los abogados de familia y los abogados penales. Solo podía pensar, cuando me senté en la mesa de conferencias, en cuánto me costaría ese divorcio y de dónde iría a sacar el dinero.
Era parte del plan de mi marido: si no tenía dinero para defenderme de esa acusación, iría a la cárcel y desde allí tampoco podría defenderme en lo relativo al proceso de divorcio, lo que le permitiría manipular la situación, como todo lo que él hacía, y así quedarse con todo. De esa forma, no dividiría la fortuna que ambos habíamos construido juntos.
Pero él quería ir más allá. Una vez en prisión, yo perdería todos mis derechos y también mi credibilidad. Y yo sabía mucho sobre Alejandro. Él no podía arriesgarse a que yo hablara. Si lograba incriminarme, mi palabra no tendría ningún valor. Nunca más volvería a ver a mis hijos. Y mis hijos en sus manos no tendrían futuro.
Todo cuanto teníamos lo habíamos hecho juntos. Cuando nos casamos, él era solo un estudiante de Medicina. Su padre era un inmigrante libanés y su madre era su secretaria.
Cerré los ojos mientras esperaba por mis abogados y recé: “Dios, no permitas que esto ocurra. ¡Protege a mis hijos! Y a mí ¡ayúdame!”.
Una vez que dio inicio la reunión, Ralph, mi abogado de familia, señaló:
—Bien, este divorcio se ha convertido en un divorcio millonario —me dijo, mientras me miraba fijamente, para luego preguntarme—: ¿Tienes esa cantidad de dinero, un novio rico o dinero escondido en algún lugar?
No podía creer la insinuación que me estaba haciendo. Así era como este abogado de familia manejaba a sus clientes; esa era una manera de asustarlos y abusar de ellos. Había representado a la viuda del famoso “doctor de las manos”. Después de cuatro años, él murió, dejándola viuda y responsable de su bancarrota. Peor era su trato hacia las mujeres: “¿Tienes un novio?”. Nos veía a todas como putas.
Nunca entendí por qué mi divorcio sería más caro por este delito que se me imputaba. Después de todo, él se encargaría del divorcio y mis otros abogados del caso federal.
—Yo encontraré la forma —le respondí.
“¿Algún dinero escondido?”, me pregunté a mí misma. Todo lo que Ralph quería era encontrar hasta el último centavo que yo tuviera y arrebatármelo, como terminó haciendo. Con engaños me quitó más de cuatrocientos mil dólares por seis meses de trabajo y luego, cuando vio que ya no había más, me despidió como cliente. ¿Estaría él involucrado en todo aquello?
Con lo que me estaba pasando, muy pronto me di cuenta de cómo la gente me había perdido el respeto. Más que no respetarme, abusaban de mí, me provocaban para ver si, en efecto, yo era lo que Alejandro decía.
Cameron habló del caso federal. Afirmó que ese cargo era una tontería, pero que igualmente se trataba de un cargo federal y que él creía que podría lograr que lo anularan. Añadió que tanto el cargo como los hechos eran tan ridículos que, si ese caso hubiese llegado a otro de los jueces, un hombre con más edad, lo habrían desestimado. Pero cayó en el tribunal de aquella juez, Linda Haaser, para quien todos y cada uno de los casos tenían mérito, todos.
Así fue como empecé a manejar mi divorcio y el caso federal al mismo tiempo. Mi vida se complicó de un modo que nunca habría imaginado.
La cabeza me daba vueltas; pensaba y pensaba en todas las posibilidades. De pronto me dije: “¿Qué habría pasado con este cargo si no hubiese reactivado el divorcio?”. La respuesta me llegó cuando revisaba grabaciones que había hecho y que iba a entregar a mis abogados. De repente oí:
—¡Tú vas a ir a prisión, Carmen! Por criminal. Pero no te preocupes, te llevaré los niños de visita una vez al año.
—¿De qué hablas? ¡Yo no he hecho nada!
—Dile eso al juez.
Él sabía hasta la diferencia entre cárcel y prisión. Sabía que iría a prisión. O al menos estaba contando con eso.
Esa conversación había ocurrido justo después del incidente.
Cameron, mi abogado, decía:
—Esa fue una discusión entre tú y tu esposo, es algo doméstico. Lo máximo que pueden hacer es multarte porque el avión se regresó al punto de origen.
Sin embargo, eso había sido mucho antes de descubrir que el avión se había devuelto debido al mal tiempo. Nunca me iban a multar. Pero entendí que Alejandro estaba ya para ese entonces hablando con alguien. Esa conversación había tenido lugar hacia junio de 2013, más de dos meses antes de la formulación de cargos. Pensé que él sabía lo que estaba pasando, estaba colaborando y a lo mejor hasta lo había planeado.
Más tarde leí su entrevista con el FBI, llena de mentiras y acusaciones. Decía que yo tenía incluso problemas mentales. Y era mi esposo, quien se suponía que me tenía que proteger.
Me sentía totalmente sola y débil. Tenía miedo hasta de mi sombra. Por haberme ocurrido algo así, de cuyo control carecía por completo y que excedía totalmente mis fuerzas, me sentía hundida, me sentía menos que nadie. Yo, que siempre había sido una persona positiva, que pensaba que todo era posible, había perdido la esperanza y la confianza en la vida. Tenía miedo de manejar, tenía miedo hasta de salir a la calle. No podía arriesgarme siquiera a cometer una infracción de tránsito.
Un día me detuvo un policía cuando cambiaba de canal. “¡Oh, Dios mío, no!”, pensé. Estaba de camino al bufete de Cameron con mi hija Kamee; él la iba a entrevistar con respecto a lo ocurrido en el avión. La juez había prohibido que hablara del caso con ningún testigo, así que nosotras nunca tocamos el tema. El oficial de policía me expidió una advertencia por no poner la luz de cruce cuando cambiaba de carril.
Llegué devastada al despacho de Cameron y le entregué la advertencia.
—Esto no es nada, quédate tranquila. Estás como las niñas chiquitas. Tranquilízate.
—¿Tienes alguna idea de lo que enfrento? —le respondí—. Estoy en libertad bajo fianza.
Había perdido tanto peso que me veía enferma. Pero tenía que mantenerme fuerte por mis hijos. Mi mamá llegó de Orlando y por fin tuve un hombro donde llorar sin que me vieran los niños. Ella no sabía nada, nunca le había contado; había mantenido silencio como todas las víctimas de maltrato.
¿Cómo podía hablarle acerca de ese tema? Mi mamá lo habría odiado y yo esperaba resolver la situación. Deseaba poder arreglar el matrimonio por el bienestar de mi familia. Yo quería que todo mejorara.
Solo una vez en la que coincidimos en Venezuela le conté que me había dado cuenta de que Alejandro no me era fiel. Eso sabía que podía decírselo; después de todo, quería que me diera su consejo. Pensaba que si la infidelidad acababa, la agresión también acabaría. Además, sentía que se trataba de un tema muy venezolano; no sé por qué, pero me parecía que la infidelidad estaba impresa en el ADN de los hombres.
La respuesta de mi madre fue: “¡Arréglalo! Seguro que es una etapa. Todas pasamos por algo así, pero no puedes destruir a tu familia por eso”. Ese era el consejo de la mayoría de las personas sobre el tema: “Arréglalo. Eso va a pasar”.
Lo que no sabían era que la situación no solo empeoraba, sino que el maltrato iba aumentando de manera conjunta. En verdad iban mano a mano: mientras mayor era la infidelidad, al mismo tiempo crecía la agresión, los golpes eran más fuertes y más frecuentes. Mientras más le decía que su conducta nos llevaría al divorcio, peor era su trato hacia mí.
Tan pronto mi mamá llegó a casa y pudimos sentarnos a solas, sin los niños, le conté todo lo que faltaba por contar: el maltrato, lo que había pasado en el avión y las otras oportunidades en las cuales me había incriminado.
Mi mamá, que conoce muy bien a todos y cada uno de sus hijos, empezó a llorar: “Dios mío, no puedo creer esto. ¿Cómo te pudo hacer todo eso? ¡Tú eres la madre de sus hijos! ¡Ustedes han estado juntos desde tan jóvenes! ¿Qué le pasó? ¿Por qué te quiere herir con tanta furia? ¡Si estaban tan enamorados!”.
Una vez que mi madre se recuperó del llanto afirmó con fe: “Mi amor, Dios es bueno y es el Dios de los justos. Él te va a proteger y la verdad va a triunfar. Tú vas a ser una mujer libre y serás un ejemplo para muchas mujeres maltratadas”.
Las palabras de mi madre siempre han sido una premonición. Cuando me abrazó después del Miss Universo, certamen en el cual quedé de segunda finalista, me dijo: “Mi amor, Venezuela te necesita aún más”. Así fue como creé la Fundación Las Misses, que ayudó a tantos hospitales infantiles.
Mis días pasaban muy lentamente y eran aburridos. Era la primera vez que no trabajaba desde que era muy joven. Alejandro me había despedido dos días después de que el tribunal le ordenara salir de la casa.
Lo único que me ocupaba eran las reuniones con mis múltiples abogados. Para esa época, entre finales de agosto y comienzos de septiembre de 2013, mis abogados de familia se estaban preparando para la primera audiencia del divorcio. Debíamos enfrentar el hecho de que mi marido quería quitarme los niños y la casa.
En cuanto me fui recuperando del impacto de todo lo que había pasado y con mi madre en casa asegurándose de que estuviera comiendo bien, fui recobrando las fuerzas y comencé a hacer ejercicios de nuevo. Toda mi vida he sido activa. He practicado aerobics, spinning, yoga, tenis; he levantado pesas y he esquiado sobre nieve. No solo para mantenerme en forma a pesar de mis tres embarazos, sino como un modo de sentirme sana física y mentalmente.
Durante ese período perdí a todas mis amistades en Houston. Mis amigas, a las que yo consideraba mis hermanas, dejaron de hablarme y de responder a mis llamadas. Sin embargo, las personas que menos me esperaba se convirtieron en mis afectos más leales. Incluso gente a quien no conocía en la ciudad se acercó a mí al saber lo que estaba sucediendo. Mis amigos de toda la vida de Venezuela siempre estuvieron allí conmigo. Aprendí, con todo lo que me estaba ocurriendo, cuál era la verdadera amistad y me di cuenta de que había perdido años de mi vida cultivando esos afectos en Houston. Entendí que la amistad era, como en los matrimonios, “en las buenas y en las malas”.
La familia siempre había sido la base de mi vida y lo sucedido no hizo sino confirmarme por qué no había nada como ella, pues todos mis familiares me rodearon de amor, ayuda y apoyo. Mis hermanas detuvieron sus vidas para estar conmigo y mis hermanos se convirtieron en mis superprotectores, como lo fue mi papá en su momento.
Me uní más aún a mis hijos, empecé a disfrutar de ellos y a dedicarles una atención que antes no podía brindarles, porque el ciento veinte por ciento de mi tiempo estaba dedicado a Alejandro. Ya no tenía que sentarme horas y horas con él en aquel sofá negro del estudio sin poder levantarme hasta irnos a la cama. Ese sofá era mi castigo. Ni siquiera mis hijos se podían acercar a mí cuando estaba allí con él. Me di cuenta de que había sido su prisionera durante años.
Fue, sin duda, una etapa de muchas lecciones y aprendizajes. Si bien era el peor momento de mi vida, ¡probó ser el más bello de todos!