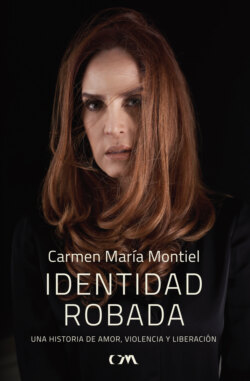Читать книгу Identidad robada - Carmen María Montiel - Страница 14
CAPÍTULO 7 Mi hija, víctima durante dos meses
ОглавлениеEn menos de dos meses recuperé a mi hija. ¡Pero ella llegó destruida!
Mi hija mayor siempre fue un desafío. Desde niña tuvo una personalidad muy decidida, pero lo acontecido en los últimos años la había afectado a ella más que a los demás. Desde pequeña había sido una gran negociadora. Para ella un “no” no quería decir “no”. Simplemente significaba que había empezado la negociación.
La llamaba “mi hija de setenta años de edad”. Tenía la sabiduría de una persona mayor, además de ser muy entretenida al hablar y de poseer una manera de ver las cosas que solo es propia de la gente madura. Sin embargo, había heredado la personalidad compulsiva, adictiva e impulsiva de su padre. Para ese entonces, yo ni siquiera sabía que mi esposo tuviera una personalidad adictiva. Solo pensaba que era impulsivo para algunas cosas.
Nuestro divorcio había sido algo muy difícil de asimilar por Alexandra. Adoraba a su padre, tanto así que, cuando cumplió seis años, me pidió que el tema de su fiesta de cumpleaños fuera una boda con su papá.
Soy de Venezuela y, para nosotros, las fiestas de los niños son acontecimientos grandes y muy bien orquestados. Tenemos temas para cada fiesta y todo está organizado tomando en cuenta hasta el mínimo detalle: decoración, manteles, piñatas, recuerdos, pastel, entretenimiento. Y esa fiesta de cumpleaños fue como haber organizado una miniboda. Mis amigas hasta lloraron, como si en realidad se hubiera tratado de un matrimonio.
Para mi hija mayor, una niña de tan solo diecisiete años, era muy difícil entender de forma cabal quién era su padre o en lo que se había convertido. No lograba aceptarlo. Esperaba que volviera a ser el que había sido. Incluso para mí era difícil calibrar en quién se había convertido. En definitiva, no era el hombre de quien me había enamorado.
Cuando estaba enfadada con él, mi hija pasaba por períodos en los que no quería dirigirle la palabra. Le decía en su cara lo que no le gustaba acerca de la situación o de él mismo. Pero lo amaba como padre. Y su cambio la hacía sentir como que la había dejado de querer. Ella solo era una adolescente que estaba tratando de entender y que estaba enfrentando demasiado. Para ella, las cosas eran tan simples como un: “Mi papá no me quiere. ¿Por qué?”. “¡No me quiere, mami!”, me dijo un día, llorando de una manera que le partía el alma a cualquiera. Lloraba desconsoladamente. Siempre pensó que el amor de su padre sería incondicional. Nunca esperó que sucediera lo que ocurrió. ¿O sería que su padre nunca la amó?
Después de dos meses de no hablar con su papá, al lograr yo que el tribunal lo sacara de la casa y tanto ella como su hermana estar felices y en paz por la decisión que yo había tomado, Alexandra fue a verlo porque necesitaba dinero, o quizá porque simplemente lo extrañaba. Decidió llevar a su hermano y hermana a cenar con él. Para ese entonces, Alejandro no tenía los fines de semana asignados para ver a los niños, solo los llevaba a cenar los domingos por la tarde. Por lo general, desde que comenzó el proceso de divorcio, Alexandra llevaba a sus hermanos, pero no se quedaba a ver a su papá. Esa vez quiso ir y quedarse a comer con ellos, pero regresó cambiada de esa reunión. Cada vez que mi marido veía a los niños, regresaban enojados, en especial conmigo. Él les llenaba la cabeza de odio hacia mí. Les decía que todo aquello era mi culpa, que yo estaba acabando con la familia, como si ellos no hubiesen visto lo que sucedía, pero eran niños, manipulables con facilidad...
Aquella cena con su padre había sido un domingo, y ya para el lunes mi hija estaba totalmente rebelde. Alejandro sabía que en pocos días tendríamos la primera audiencia en el tribunal y estaba desesperado buscando algo que lo hiciera salir mejor parado.
Era un día feriado en septiembre de 2013, Día del Trabajador. Mis hijos y yo habíamos ido a cenar, luego de lo cual Alexandra me comentó que saldría con sus amigos al llegar a casa. Eran cerca de las diez de la noche. Le respondí:
—¡No! Es una noche de escuela y es tarde.
—Pero no tengo clase mañana.
—No me importa. Es una noche de escuela y es tarde. Solo las prostitutas salen a las diez de la noche.
—Bueno, entonces me mudo con mi papá. Él me dijo que me dejaría hacer lo que quisiera.
Yo la ignoré. Terminamos de cenar y nos fuimos a casa. Pensé que el tema estaba olvidado pero, al llegar, cogió su cartera y se dirigió a la puerta, lista para salir.
—Alexandra, te dije que no vas a ningún lado.
—Sí voy. Y si no me dejas, te advertí que me iría con mi papá.
—Por favor, ¡no hagas eso!
—Puedo hacer lo que quiera. Papá me lo dijo.
Y al decir aquello, se convirtió en otra persona. Tenía la misma mirada de su padre, esa mirada diabólica. Sus ojos eran diferentes.
Por mi parte, yo todavía me hallaba muy débil. Estaba recuperándome de lo que había vivido bajo la influencia de Alejandro y de todos los frentes abiertos que tenía. Carecía de dignidad y le supliqué de rodillas que no me dejara, pero ella se fue, sintiéndose poderosa.
Yo sabía que su padre no la iba a cuidar ni a prestarle la atención que ella, en esa edad tan delicada, necesitaba. Después de todo, nunca se había encargado de ninguno de ellos. Siempre se había puesto en primer lugar. Tanto así que, en una oportunidad, nos bajamos del auto para ver una casa que estaban exhibiendo. Solo estábamos él, Juan Diego y yo. Estacionamos en un área donde el piso era empedrado y teníamos que cruzar la calle. Yo llevaba tacones y tenía que caminar con cuidado. Como era su costumbre, ni siquiera se ocupó de ver si yo estaba bien, de prestar atención a que no me cayera. Arrancó a caminar y a cruzar la calle. Juan Diego lo siguió, corriendo detrás de su padre, y él ni cuenta se dio. Yo empecé a gritarle que le pusiera atención a Juan Diego, pues con los tacones no podía correr. Alejandro cruzó la calle, Juan Diego iba tras él y por poco pasa lo peor. Un auto venía corriendo y casi atropelló a mi hijo. Si no hubiera sido por el guardia que estaba cuidando el estacionamiento, Juan Diego no se habría salvado.
Cuidar a mis hijos siempre fue mi tarea, cosa que no me importaba en lo más mínimo. Los amo tanto que nunca han sido demasiada responsabilidad para mí.
Su padre vivía en un apartamento dentro de un hotel de lujo. No había espacio para mi hija allí. En cambio, en nuestra casa, Alexandra tenía su dormitorio y todo lo que necesitaba. Estaba cursando el último año de bachillerato y tenía mucho que hacer: las postulaciones para la universidad, las pruebas de acceso, la graduación, la tesis y mucho más… Siempre tuve que estar encima de ella para asegurarme de que estudiara e hiciera su tarea. ¿Qué pasaría ahora?
Le enviaba mensajes de texto y la llamaba a diario. Le daba los buenos días y las buenas noches. Lo hice durante semanas, pero ella no respondía.
En septiembre de 2013, dos días después del incidente que provocó que Alexandra se fuera de la casa, estábamos en el Tribunal de Familia negociando las que terminaron siendo las peores medidas provisionales que una mujer pudiera obtener, a pesar de haber contratado a los abogados más costosos de la ciudad. ¿Los habrían comprado? ¿Mi marido los habría comprado?
Alejandro entró al tribunal diciendo: “Alexandra no quiere tener nada que ver con su madre. No quiere volver a saber de ella. Por lo tanto, mi hija mayor queda bajo mi tutela”.
Los documentos estaban redactados y Alexandra era prácticamente suya. Yo no tenía siquiera derecho a verla.
Ella no respondía a mis llamadas ni a mis mensajes de texto, pero seguí enviándoselos todos los días por la mañana y justo antes de ir a la cama.
¡Mi casa estaba tan triste! Su hermana y su hermano la echaban mucho de menos. Yo no podía extrañarla más. ¡Sentía que había perdido a mi primer bebé!
Kamee casi nunca la veía en la escuela. Estudiaban en pisos diferentes y Juan Diego en otro edificio.
Un día, en un vuelo de regreso desde Colorado, le escribí. Volqué mi corazón de madre hacia mi hija. Ella no respondió. Después de dos días, recibí la peor respuesta de todas. Fue muy dolorosa. Nada de lo que allí se decía tenía sentido. No parecía un correo escrito por ella. Mi hija escribe muy bien y aquello, además de no tener sentido, estaba muy mal escrito y plagado de errores ortográficos. Su padre escribe terrible, como un niño de cinco años. Pero Alexandra no: ella escribe bellísimo.
A las pocas semanas, mi hija empezó a responder a mis textos. Estaba enferma. Y una niña enferma necesita a su mamá. El padre se había ido a trabajar y no le había dado ni medicinas ni comida. Allí estaba ella, sola en aquel sitio donde vivía con su papá.
Le ofrecí llevarle una sopa de pollo, pero ella se negó. Por supuesto, su padre le había prohibido que me dejara entrar al apartamento donde vivía, ubicado dentro del hotel. De cualquier forma, lo importante era que ella había vuelto a hablar conmigo.
A partir de ahí, comenzó a enviarme fotos de sus trabajos de arte… ¡qué piezas tan increíbles! Empezó a bajarse del auto y a entrar a la casa cuando venía a dejar o a recoger a sus hermanos. Yo disfrutaba con solo verla. Pero notaba cómo se estaba deteriorando. Alexandra no se estaba cuidando y hasta su higiene era deplorable. Lucía sucia, su cabello se veía grasoso y parecía que estuviera perdiendo su hermosa cabellera. Ella tenía una melena preciosa. Su temperamento era volátil: podía estar de buen humor y, de repente, enojarse. ¡Era tan difícil tratar con ella, hablarle! A veces podía parecerse mucho a su padre y ser dos personas distintas en una sola. Había cambiado. Entraba feliz, saludando a todos, siendo muy dulce con mi mamá, que estaba pasando tiempo con nosotros y, de pronto, en una fracción de segundo, se enojaba y salía corriendo. No sentía respeto por nada ni por nadie, tal como su padre. Mi hija se estaba volviendo como él…
Me puse a revisar su Twitter y su Facebook para ver en qué andaba y qué hacía. No estaba haciendo mucho uso de Facebook, pero tenía una gran actividad en Twitter. Y ahí fue donde empecé a notar que algo andaba mal.
Hacía muchas alusiones a la marihuana y empleaba palabras cuyo significado yo ignoraba. Con la ayuda de mi hermana, nos conectamos a internet y buscamos en Google los significados de esas palabras. Todas tenían que ver con drogas. Tomé fotos de todos aquellos tuits y se los envié a mis abogados de familia. Más tarde tuve una cita con ellos y les dije que necesitaba recuperar a mi hija, que algo estaba muy muy mal. Lo que nunca pude imaginarme era lo mal que estaba…
El viernes 18 de octubre de 2013, Alexandra me llamó y me dijo que estaba enferma, que tenía náuseas y vómitos. Me preocupé. Pensé que estaba embarazada. Ella sabía por dónde iba yo y de inmediato me contestó: “¡Mamá! ¡No estoy embarazada!”. Por supuesto, ella sabía exactamente lo que tenía.
El domingo, 20 de octubre, llegó a casa para dejar a Kamee y a Juan Diego de regreso de pasar el fin de semana con su papá. Estaba tan sucia que me dolió verla así. Se quedó por poco tiempo y se fue.
Luego llegó el lunes. Me llamaron de la escuela alrededor de las dos de la tarde preguntando por su paradero. Les dije que debía estar allí, pero me informaron que Alexandra no había ido a clases. Les informé:
—No sé si lo saben, pero mi hija está viviendo con su padre.
—Sí, lo sabemos, pero su padre no contesta —respondieron, y luego añadieron—: El problema es que ha faltado muchos días a clase y está entrando en la zona peligrosa. Podría perder el año.
Terminé la conversación y, luego de colgar, la llamé y le envié un mensaje de texto. No respondió. Tardó un tiempo hasta que por fin me llamó.
—Mamá, ¿qué pasa? —contestó con voz soñolienta.
—¿Dónde estás? —le pregunté.
—En el apartamento al que se mudó papá.
—¿En el apartamento al que se mudó tu papá? ¿No se supone que deberías estar en la escuela?
—Estoy enferma.
—¿Nuevamente enferma? Estabas enferma el viernes pasado. —Bueno, estoy enferma otra vez.
—¿Por qué tu padre no llamó al colegio y les hizo saber que estabas enferma?
—Supongo que no se dio cuenta de que yo todavía estaba aquí.
—¿Qué? ¿Él no sabe si estás en casa o no?
—¡Vamos, mamá!
Finalizamos la conversación. Yo estaba frustrada y desesperada. Llamé a mi abogado y le expliqué lo que la escuela acababa de informarme. El abogado me dijo que iba a pedir el registro de asistencia de Alexandra. A partir de allí comencé a hacer uso de todos los recursos a mi alcance para recuperar a mi hija.
Sabía que Alexandra no estaba bien pero, al mismo tiempo, no quería obligarla a regresar. Quería que volviera voluntariamente.
El martes fue un día tranquilo. No supe nada de ella ni de la escuela. No sabía qué pensar. Hay quien dice que con los niños el silencio no es bueno, mientras que para otros no tener noticias son buenas noticias…
El miércoles, Alexandra me llamó alrededor de las tres de la tarde:
—Mommm...
Esa ha sido siempre su forma de decirme “mamá” cuando me necesita, algo que me derrite.
—¡Hola, mi amor!
—Ma, ¿sabes que llevaron perros a la escuela?
—¿Perros? ¿Tú sabes lo que eso significa, Alexandra? Estás en problemas.
La escuela suele llevar, al azar y sin anunciar cuando lo hacen, perros antidrogas a la instalación y los pasean por toda la escuela y los automóviles de los estudiantes.
—No, mami.
La interrumpí:
—Perros antidroga… ¿Estás expulsada, Alexandra?
—No, mamá, no. No me están expulsando. Lo que me encontraron fue una bolsita, que no era mía, con un tallo de marihuana.
La vieja historia del “no es mía, es de un amigo”.
—Alexandra... ¿quién te va a creer eso?
—¡Mamá, es verdad! De cualquier forma, le dije al Sr. Waugh que te llamara pues, aunque vivo con mi papá, hay que mantenerte informada a ti también. Por favor, espera su llamada.
“¡Oh, Dios mío! A mi hija la van a expulsar del colegio”, pensé.
La escuela siempre ha mantenido una política de tolerancia cero en cuanto a las drogas. Yo sabía que en años anteriores habían expulsado a algunos niños a pesar de haber ofrecido todas las excusas habidas y por haber, tal como estaba haciendo Alexandra. “¿Por qué iba a ser diferente esta vez?”, me dije para mis adentros.
El Sr. Waugh por fin llamó. Yo sabía del sincero cariño que sentía por Alexandra. Se trataba de un hombre que conocía la psicología de los adolescentes de una manera increíble; había tratado con ellos a diario durante años. No se podía pedir un mejor jefe de bachillerato.
Finalmente me explicó lo sucedido. Me informó que el incidente había ocurrido el martes y que esa mañana habían tenido una reunión con los padres de los dos niños involucrados, solo que a mí Alejandro nunca me informó.
Me dijo que Alexandra había colaborado y que lo dicho por ella había sido creíble. Que la escuela no iba a expulsarla, pero que habría consecuencias y que el lunes sería informada de cuáles serían. Ella y el otro chico habían sido suspendidos hasta ese día.
Estaba agradecida con la escuela por la forma como habían manejado todo. Yo sabía que expulsar a mi hija en la situación que estábamos viviendo sería catastrófico pero, por otra parte, no entendía por qué la escuela la estaba protegiendo. Expulsarla la habría destruido y habría perdido a mi hija por completo.
Me dije: “¡Esta es la gota que derramó el vaso!”. Llamé de nuevo a mis abogados y les hice saber que tenían que acelerar el recurso en el tribunal para recuperar a mi hija, que era obvio que no estaba siendo supervisada por su padre y que aquello había llegado muy lejos. Mi hija estaba a punto de perder el año, bien fuera por los días que había faltado o por el riesgo de expulsión.
El jueves transcurrió en calma hasta alrededor de las siete de la noche, cuando Alexandra me llamó de nuevo.
—¡Mommmm! Me remolcaron el coche. Necesito que vengas conmigo a buscarlo, porque está a tu nombre.
—Alexandra, ¿te has dado cuenta de que ha pasado algo malo contigo cada uno de los días de esta semana?
Ella comenzó a gritarme:
—¡Mamá! Ya que…
¡Clic! Tranqué el teléfono. Mi hija llamó de nuevo.
—¿Me trancaste? —preguntó.
—¡Sí! Soy tu madre y mientras no me respetes no voy a hablar contigo.
—¡Mamá…! —dijo gritando de nuevo.
¡Clic! Le volví a colgar.
Al igual que el de otras personas, había perdido incluso el respeto de mi hija.
Tenía una cita el viernes siguiente en el despacho de mi abogado. Estaba aprendiendo cómo desenvolverme en el tribunal cuando me llamaran al estrado. Nunca había hecho eso antes y el abogado de Alejandro trataría de destruirme cuando fuera su turno de interrogarme. Para que eso no pasara, tenía que saber enfrentarlos. En otras palabras, debía aprender cómo subir al estrado.
¡Pues sí! Aunque suene increíble, era necesario recibir ese tipo de entrenamiento porque, de no hacerlo, la otra parte se conduciría de manera apropiada y correría con ventaja.
El Tribunal de Familia es un teatro. No siempre gana la verdad, a menos que se sepa expresar y no se permita ser destruida por la contraparte.
Ese día por la tarde, alrededor de las dos, Alexandra me llamó.
—Mommmmm, ¿puedes llevarme a buscar mi carro?
Esta vez su voz era dulce, pero sonaba triste y deprimida.
—Por supuesto, mi cielo. Estoy en una reunión. Tan pronto termine voy a buscarte para ir a recoger tu auto.
Tranqué el teléfono y le pregunté al entrenador cuánto tiempo más necesitábamos. Él me respondió que aproximadamente una hora. Por lo tanto, continuamos.
Alrededor de media hora más tarde, mi hija llamó nuevamente.
—Mommmmm, ¿puedes venir a buscarme, por favor?
Esta vez sonaba como que estaba llorando. Les dije a todos:
—Tengo que irme. No me gusta el sonido de su voz.
Salí corriendo del bufete de mi abogado, me subí a mi auto, ¡pero no podía correr! ¡No debía correr!
Desde que enfrentaba todos los problemas judiciales en los que Alejandro me había involucrado, no podía arriesgarme a cometer ni siquiera una infracción de tránsito, así que manejaba con suma prudencia. Me mantuve dentro del límite de velocidad y no di el menor paso en falso, a pesar de sentir que debía correr al encuentro de mi hija.
Llegué al edificio donde quedaba el apartamento al que se había mudado con su padre, en el centro de la ciudad, y la llamé para hacerle saber que estaba abajo.
Alexandra entró al auto y se sentó en silencio. ¡Dios mío! Era como si un mendigo se hubiera subido a mi auto. Se veía muy mal, estaba sucia, olía terrible, su cabello estaba grasoso. Me costaba soportar aquello. Mis ojos se humedecieron de solo ver el estado deplorable en el que se encontraba. Le pregunté:
—¿Estás bien?
—¡No, mamá! —me respondió.
Mientras me miraba, pude ver que sus ojos estaban extraviados. Estaba llorando, tenía los ojos rojos. Se levantó la manga de su chaqueta de mezclilla azul y me mostró ocho cortes en su brazo izquierdo.
—Iba a saltar desde el balcón, mami, cuando me llamaste para decirme que estabas aquí.
No sé cómo pude mantener la compostura, mostrar control y tranquilidad en ese momento. Lo único que quería era gritar y llorar... ¡Mi pobre bebé!
Dios nos da fuerzas en los momentos más importantes. Solo Dios pudo ayudarme en ese momento y en tantos otros.
No lloré. La impresión era tal que no brotaban lágrimas de mis ojos. Por otra parte, no podía llorar. Tenía que ser fuerte por ella. De mi boca no salía una palabra. En ese instante sentí como si hubiera transcurrido una eternidad, aunque probablemente solo hubieran pasado segundos. La miraba pensando qué podía hacer, qué debía hacer, qué era lo mejor para ella en esa situación. Concluí que, en definitiva, lo mejor era no llevarla a una sala de emergencias. Aquello tomaría horas y quedaría registrado en su historia médica que había tenido un intento de suicidio.
Sin embargo, no llevarla al hospital fue un error que, además, salvó a Alejandro de perder su licencia médica. Había puesto en riesgo a su hija menor de edad.
Llamé a mi psiquiatra. Sí, iba a un psiquiatra. Necesitaba un terapeuta que me ayudara a recuperarme. Después de todo lo que había pasado, presentaba trastorno de estrés postraumático y síndrome de esposa maltratada. Tantos años de agresión me habían llevado a eso.
Llamé y no respondió. Pero dejé un mensaje: “Dr. Grass, espero que esté en su consultorio. Voy en camino para allá con mi hija Alexandra”.
En un par de minutos su secretaria me devolvió la llamada. Le expliqué lo que estaba pasando. Y ella dijo que fuera, que me estaban esperando.
Las cortadas estaban frescas y aún tenían sangre. No sé cómo pude conducir. Las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos y no quería que mi hija me viera llorar. ¡Estaba temblando!
Llegamos al consultorio del Dr. Grass. Estaba en consulta con un paciente. Al salir se acercó a ver a mi hija y dio instrucciones a su secretaria para limpiarle los cortes. Fuimos al baño, le lavamos el brazo y le aplicamos agua oxigenada y Neosporin.
Regresamos a la sala de espera del doctor y, mientras esperábamos, Alejandro la llamó. Atendí el teléfono y le dije:
—Mira lo que está sucediendo con Alexandra. ¿Por qué le está pasando esto a mi hija?
No habíamos hablado durante tres meses. Se hizo la víctima, como era lo habitual. Siempre jugó a serlo. Se hizo el que no sabía nada.
—¡No entiendo! Pero, Carmen: ella está deprimida. Vuelve a casa y te daré algunas medicinas para ella.
—Alejandro, nunca volverás a medicarnos ni a mí ni a ninguno de mis hijos.
Y tranqué el teléfono.
El doctor se desocupó, salió de su consultorio y nos indicó que entráramos. Entramos y le expliqué lo que sabía. Luego me pidió que saliera de su consultorio para poder hablar a solas con Alexandra.
En cuanto terminó de hablar con ella, me hizo entrar. Entonces me indicó:
—Llévala a Menninger. Estoy llamando para que la reciban.
Menninger era una institución de recuperación de la salud mental. Todo aquello era nuevo para mí. El doctor me aclaró que Alexandra no necesitaba medicamentos y que bajo ninguna circunstancia debía aceptar ser medicada; que lo más importante en ese momento era suspenderlos, ya que mi hija estaba tomando Xanax.
Yo no sabía que ella estuviera bajo ningún tratamiento médico. ¿Cuál tratamiento? ¿Prescrito por quién y por qué? Todo aquello había comenzado después de que mi hija se fue de casa.
El doctor me proporcionó la dirección de Menninger y nos fuimos. Subimos al auto y arrancamos. Aún era temprano; no había comenzado el tráfico, así que llegamos rápido.
Una vez allí, supimos que el acceso a aquella institución de salud era muy restringido. No nos dejarían entrar hasta que estuvieran seguros de que ella estaba ahí por voluntad propia y hasta que pudiéramos pagar veintiocho mil dólares por una estadía de tres semanas.
“¡Dios mío! No tengo ese dinero”, pensé. Alejandro me había vaciado las cuentas bancarias y no tenía acceso a dinero ni a crédito.
Alexandra decidió llamar a su padre y me dijo:
—Voy a ver cuánto me quiere. Su reloj vale exactamente esa cantidad.
Y lo llamó.
—Papá, estoy en el hospital. El Dr. Grass me envió a Menninger, pero se necesitan veintiocho mil dólares para admitirme.
Él comenzó a gritar:
—¡Ustedes, tú y tu mamá, creen que yo soy una alcancía!
—Pero tu reloj vale eso, papi.
—¡Pon a tu mamá al teléfono!
En lo que tomé el teléfono, empezó a gritarme:
—No voy a pagar veintiocho mil dólares ni ninguna otra cantidad por una niña malcriada que lo único que tiene es miedo a que le practiquen un examen toxicológico.
Tranqué el teléfono. Él siguió llamando, pero le dije a Alexandra que no contestara. Le pregunté:
—¿Qué quieres hacer? No puedes quedarte en este hospital. ¿Quieres que te lleve de vuelta con él?
—No, mamá, por favor, no. Llévame a casa contigo, mamá.
Alejandro llamó de nuevo y le pidió que me pusiera al teléfono.
Respondí y comenzó a gritar. Solo le hablé para decirle:
—Tú no me gritas nunca más.
Y colgué el teléfono.
¡Qué sentimiento tan poderoso! ¡Le había colgado el teléfono! Él no podía controlarme más. No podía gritarme y yo no tenía que aceptar más sus gritos ni sus maltratos.
Decidimos recoger su auto para evitar que cargaran más días a la tarifa. Yo estaba viviendo con muy poco dinero y ella tenía lo que su padre le había dado para pagar por el auto hasta ese día.
Estaba en el área de estacionamiento tratando de recoger el coche y echarlo a andar, ya que la batería estaba muerta, cuando escuché a mi hija:
—Mamá, es mi papá. Que por favor lo atiendas, que no volverá a gritarte.
—Dile que no tengo nada que hablar con él.
Pensaba: “No quiero hablar con él y no tengo que hablar con él”. Por lo tanto, repetí:
—Dile que no tengo nada que hablar con él.
¡Guao! ¿Quién era esa? ¿Era yo? ¡Qué sentimiento de empoderamiento tan enorme! Alejandro no podía controlarme. ¡Ya no más!
Finalmente pudimos encender el auto y fuimos a casa. ¡Qué día tan largo!
Una amiga me había hecho el favor de buscar a los niños en la escuela. Kamee y Juan Diego ya habían llegado y se volvieron locos de felicidad al ver a Alexandra.
¡Ella estaba tan sucia! ¡Dios mío!, ¿cómo podía estar así? Le sugerí que tomara una ducha y así lo hizo.
En minutos la casa estaba llena de amigos de mi hija. Todos se me fueron acercando para decirme:
—Sra. Latuff, estamos felices de que Alexandra esté de regreso con usted.
Al poco rato, Alejandro llamó a la casa, ya que Alexandra no contestaba su celular. Exigió hablar con ella. Le entregué el teléfono a mi hija.
—Papi, el doctor dijo que tengo que quedarme con mi mamá —le escuché decir. También pude oír sus gritos del otro lado del teléfono.
—De acuerdo, papá, así van a ser las cosas. ¡Te quiero!
Pero él ya había colgado.
La madre de una de las amigas de Alexandra llegó a la casa. Era con esa familia donde mi hija se quedaba con más frecuencia cuando estaba viviendo con su padre. De hecho, pasaba más tiempo en la casa de esa amiga que con él. Llegó con una bolsa de sus snacks favoritos, gesto que le agradecí. Aprovechó para contarme lo terrible de la situación de Alexandra mientras vivió con su papá.
Su padre le enviaba mensajes de texto para que no se acercara por el hotel cuando tenía mujeres con él. Le decía que fuera después, de manera que mi hija esperaba y esperaba, a veces hasta las dos, las tres o las cuatro de la mañana. Muchas veces dormía en su auto, en las calles, en el estacionamiento de la escuela y otras tantas en la casa de la amiga cuya madre me estaba poniendo al tanto de la situación.
Cuando Alexandra no dormía con su padre, debía levantarse a las cinco de la mañana para regresar al hotel, buscar sus libros, su uniforme y poder estar en la escuela a las siete y cuarenta y cinco. Muchas veces, cuando llegaba, la puerta de la habitación de su padre estaba entreabierta y ella podía verlo en la cama con la mujer de turno. No era de extrañar que quisiera escapar.
Los agresores son crueles con sus hijos y se forman expectativas irreales acerca de ellos. Él esperaba que Alexandra, a los diecisiete años, se comportara como una mujer adulta y así decía, que ella ya era una adulta. Dejarla en la calle durmiendo era una forma más de agresión para con ella.
Adriana, la madre de la amiga de mi hija, estaba profundamente consternada ante la falta de responsabilidad de Alejandro. Antes de irse, se ofreció para servir de testigo por el bien de Alexandra.
Más tarde, su amigo Alon llegó a visitarla y quiso hablar conmigo.
—Por favor, Sra. Latuff, no la deje ir de nuevo con su papá. Eso fue terrible. No permita que se vaya de regreso con él. Ella no quiere volver, pero tampoco quiere que usted sepa la verdad.
—¿Qué verdad, Alon?
—¿Promete que no le hará saber que fui yo quien se lo dijo?
Yo detestaba hacer esas cosas. ¿Y si se trataba de algo que en realidad no pudiera ocultar? Pero había tanta oscuridad en relación con ese período en el que Alexandra estuvo con su papá que yo quería saber, necesitaba saber, especialmente si se trataba de algo tan importante y que Alon tenía miedo de revelarme.
—Está bien. Te lo prometo.
Después de todo, conocía a Alon desde sus ocho años. Esos niños eran como hermanos y hermanas para mi hija. Se preocupaban los unos por los otros.
Alon comenzó a contarme y me dijo que Alexandra pasaba la mayor parte del tiempo en la calle cuando su padre tenía compañía. Pero que la peor parte había sido cuando Alejandro llevaba prostitutas.
—¿Qué? ¿Llevaba prostitutas?
—Sí y se quedaban allí durante días. Pero, por favor, no diga nada, por favor. ¡Dios sabe qué más pasó allí! —agregó.
Hacia la medianoche todo el mundo se había ido ¡Qué día tan largo!
Pude haberme tomado alguna bebida, pero ya no bebía, ni siquiera una gota. Le había cogido miedo desde que supe que Alejandro me drogaba para deshacerse de mí. Con el tiempo sabría incluso con cuánta frecuencia lo había hecho...
Alexandra, del mismo modo que cuando era niña, se fue a mi cama y durmió allí conmigo. Necesitaba a su mamá. Mis hijos dormían conmigo cada vez que estaban enfermos o sentían miedo.
La miraba y veía a mi bebé, no a la adolescente de diecisiete años que tenía frente a mí. Todavía no conocía bien la historia de lo que había pasado.
A la mañana siguiente, cuando me levanté, mi hija todavía estaba durmiendo. Era sábado, por lo que no me importó y la dejé descansar. Alexandra durmió la mayor parte del día.
Cuando por fin despertó, me comentó que no se sentía bien. Era octubre, el clima estaba cambiando, así que me imaginé que se trataría de un resfriado. Tenía escalofríos, estaba temblando y tenía fiebre. También sudaba mucho, a tal punto que la cama estaba mojada.
Siempre he pensado que la sopa de pollo lo cura todo, así que le di mucha sopa de pollo y mucho amor. ¡Lo que nunca imaginé era que estaba ayudando a mi hija a desintoxicarse! No tenía conocimiento alguno de lo que estaba haciendo.
Alexandra se quedó en mi cama todo el fin de semana. La alimenté y cuidé de ella. Cambié las sábanas, empapadas de sudor, varias veces durante ese par de días.
Su padre siguió llamándola y peleando con ella. Yo ignoraba qué estaba pasando, cuál era su insistencia. Mi hija siguió colgando, hasta que bloqueó su número en su teléfono celular. Definitivamente: no quería hablar con Alejandro.
Pasé mucho tiempo con mi hija en la cama, haciéndole compañía y hablando con ella. Vimos películas mientras sus hermanos entraban y salían de mi habitación. Percibía que Alexandra necesitaba sentir que tenía una madre que siempre estaría allí para ella. En un momento me preguntó, de forma inesperada:
—¿Por qué no peleaste por mí?
—¿Qué?
—Sí, mami. ¿Por qué no peleaste por mí en el tribunal?
Por fin entendí de qué estaba hablando: hablaba del día de las medidas provisionales, fecha a partir de la cual a su papá le habían otorgado su custodia.
—¡Tu papá dijo que no querías verme!
—¡Eso no es verdad! Yo quería que pelearas por mí. ¡Tú siempre luchas por nosotros!
Empecé a llorar. Entendí en ese momento qué era lo que ella esperaba de mí.
—¡Mi amor! Tenía demasiada presión encima y, por otra parte, fuiste tan decidida y grosera cuando te fuiste que le creí a tu papá. Estaba débil. Muy débil. ¡Perdóname!
Ella me miró con lágrimas en los ojos; yo también lloraba. Solo la abracé y lloramos juntas.
Finalmente, el domingo Alexandra me dijo:
—¿Sabes? El temor de papi es que yo vaya a hablar.
—¿A hablar? ¿Hablar acerca de qué? —le respondí.
Ella guardó silencio. No quería presionarla. Si no quería hablar, estaba bien. Ya hablaría a su debido tiempo.
Y así fue: el lunes comenzó a contarme.
Yo había visto que el 17 de octubre de 2013, a las tres de la madrugada de una noche de escuela, mi hija había escrito en Twitter: “Eres demasiado viejo para esto. ¡No puedo creerlo!”.
Estábamos en la cama. Yo acariciaba su cabello. De repente, empezó a hablar:
—Mi papá llevó a tres prostitutas al apartamento.
—¿Qué? ¿Cuándo? —no podía decirle que ya lo sabía; se lo había prometido a su amigo.
—Hace casi dos semanas, mami.
—¿Cómo sabías que eran prostitutas?
—Lo dijeron. Se quedaron durante días. Hablamos mucho, mamá —agregó Alexandra. Y continuó—: Papi salió con tío José (uno de los hermanos de Alejandro) y volvieron con tres mujeres. Tío José le comentó algo a papá cuando me vio allí. Se fue después de un tiempo y me dijo: “Tu papá está loco”.
José no se había ido porque aquello atentara contra su moral. De haber sido así, se habría llevado de inmediato a mi hija con él y la habría devuelto conmigo a casa. Se fue porque le preocupaba que Alexandra pudiera decirle a su esposa lo que estaba haciendo, pero el daño ya estaba hecho: él estaba allí con una de las prostitutas, quien se sintió muy afectada cuando, al salir del baño, se percató de que José se había ido y la había dejado sola en aquel lugar.
Mi hija agregó a la historia el consumo de cocaína. Eso no me lo había dicho Alon.
—Sacaron cocaína y todos comenzaron a consumir. Mi papá decía: “Ella necesita un poco de blanco”. Mami, él actúa como un niño pequeño con esas mujeres. Más tarde llegó otra, una afroamericana. Con ella, eran cuatro. Al final, solo tres se quedaron durante la noche. En un momento mi papá se enfermó, se puso muy mal. De pronto no lo vi más, así que me fui a buscarlo y lo encontré en el baño tirado. Estaba vomitando y sudaba muchísimo. Lo ayudé a que se acostara y me fui a dormir, porque tenía clase al día siguiente. Ellas se quedaron allí, aunque no sé dónde durmieron. Para la tarde del jueves, cuando volví del colegio, mi papá iba saliendo a comer con dos de ellas y me invitó. No fui porque tenía tarea. El viernes, cuando Kamee y Juan Diego llegaron, solo quedaba una de esas mujeres. Papá me pidió que les dijera a mis hermanos que se trataba de una amiga mía. El sábado debía encontrarme con mi tía Sandy porque había invitado a Juan Diego a pasar el día con ella y mi primo. Cuando le llevé a Juan Diego, yo todavía andaba con esa mujer, porque mi papá me pidió que pasara el día con ella y la llevara a buscar su auto. Todo fue tan delirante, mami, que mi tía Sandy, sin saberlo, ¡conoció a la mujer que había estado con su marido!
¡Oh, Dios mío! ¡Qué situación tan espantosa! ¡Incluso mis hijos más pequeños habían pasado tiempo con esa mujer!
El martes estaba con mis abogados. Ellos ya habían presentado la solicitud para recuperar a mi hija y restringir las visitas de Alejandro a los niños. En eso llamó Alexandra.
—Mamá, tienes que retirar la solicitud.
—¿Cuál solicitud?
—La que introdujiste.
—¿Cómo lo sabes?
—Papá acaba de enviármela y me está amenazando. Si no la retiras, me iré de la casa y no volverás a verme —y colgó el teléfono.
—Alejandro la está forzando —les dije a mis abogados.
La llamé de nuevo pero no respondió. Me comuniqué con la muchacha de servicio y me dijo que Alexandra se había ido. Me fui a casa con mi abogado y la llamé otra vez, sin recibir respuesta.
Mis abogados me indicaron que llamara a la policía. Le envié un mensaje de texto: “Alexandra, la policía va a estar buscándote. Vuelve a casa, por favor”.
Al cabo de un rato llegó la policía. Los agentes tomaron mi denuncia, redactaron un informe y me hicieron saber que no había nada que pudieran hacer hasta después de cuarenta y ocho horas de su desaparición. Mi abogado se fue y me quedé rezando. Suplicaba: “Dios, por favor, no permitas que haga nada irracional”.
Tiempo después, mi hija regresó llorando y pidiéndome disculpas.
El 20 de noviembre de 2013, acudimos a los tribunales para recuperar legalmente a mi hija y solicitar que su padre se acogiera a un régimen de visitas supervisadas, tanto para verla a ella como a mis otros dos hijos. Mis abogados, además, solicitaron que se lo sometiera a un examen toxicológico, ya que Alexandra lo había visto consumiendo cocaína.
En el tribunal, Alejandro bebió más agua que un pez. Aquello era demasiado raro, pues él no bebía agua, solo tomaba Coca-Cola. Mis abogados se burlaban de él; decían que en cualquier momento comenzaría a echar agua por todas partes.
Declaré y le dije a la juez lo que había visto cuando mi hija regresó. Sin embargo, los abogados de Alejandro desviaron la atención preguntándome sobre el incidente del avión. También me acusaron de ser una alcohólica y una drogadicta. ¡A mí!
—Después de todo, ella ha heredado todo esto de su madre. ¿No es verdad, señora Latuff? —señaló su abogado.
Habían logrado acusarme de sus vicios. Él era el drogadicto y el alcohólico, pero habían logrado volver la situación en contra mía.
El psiquiatra que vio a Alexandra testificó y contó explícitamente lo que mi hija le había dicho. Habló del uso de drogas, de las prostitutas y de que ella había dormido en la calle.
A la hora del almuerzo, mis abogados solicitaron a los abogados de Alejandro que fuéramos a someternos al examen toxicológico. Al requerírselo a él, yo también debía hacérmelo. Sus abogados se negaron. Argumentaron que mi marido tenía que trabajar con ellos. ¿Trabajar o hacerse otro tratamiento para limpiar cualquier rastro?
El laboratorio envió al técnico al tribunal. Era una mujer. Él se negó a que una mujer le practicara la prueba. Dijo que prefería esperar a un hombre. De repente mostraba pudor; un hombre que caminaba desnudo por la casa y al que todos los trabajadores, las empleadas domésticas y hasta los niños habían llegado a ver…
Por otra parte, cuando Alejandro se sentó en el estrado, mintió. Afirmó que nada de aquello era cierto, que todo lo que había dicho el psiquiatra era mentira.
Después de un día completo, la juez suplente, quien más tarde fuera acusada por fraude en las donaciones de campaña, dictaminó que yo debía tener la custodia de mi hija y que su padre debía pagar el cien por ciento de las cuentas médicas, la equitación de Kamee y los tutores de dislexia de Juan Diego. Aparte de eso, todos debíamos asistir a una terapia para familias en proceso de divorcio. Pero, a pesar de eso, ¡el régimen de visitas permanecía como estaba! ¡La juez había considerado que todo lo que Alejandro había hecho estaba bien!
Alejandro nunca pagó nada ni hizo acto de presencia en la clase a la que nos obligaron a asistir. ¡Yo fui la castigada! Estaba devastada y los niños también.
Luego de una semana, obtuvimos los resultados de la prueba... ¡negativos! Mi hija me miró con sus ojos llenos de lágrimas:
—¡Mamá, yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Créeme que papá consume drogas!
—Yo lo sé, mi amor. Yo también lo he visto.
Dos años y medio después, Alejandro me diría con orgullo que había cenado con un juez de otro tribunal y, gracias a eso, había conseguido ayuda para lograr que la juez, en nuestro tribunal, fallara a su favor. Eso explicaba todo…