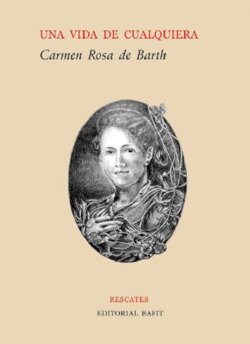Читать книгу Una vida cualquiera - Carmen Rosa Herrera de Barth - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 3 LOS HIJOS DEL MÍSTER
Оглавление“Los hijos del míster” nos decían y de ellos nos ocuparemos especialmente de ahora en adelante. Yo terminé primaria en la escuela del pueblo y Albert ya iba en segundo de bachillerato. Mientras, los adultos ya no querían trabajar en la mina, los Ribert alistaban viaje para Alemania por los estudios de Albert. Alfredo Fernández había sido nombrado alcalde para la población de Yolombó, y por esto deberíamos trasladarnos a la ciudad de Medellín, lo que afectó muchísimo a mi madre, pues ella era feliz en La Aurora y ahora debería separarse de mi padre para establecerse en la ciudad, donde yo empezaría mis estudios de bachillerato.
Una tarde salimos Albert y yo como siempre a uno de nuestros paseos al río; nos sentamos en el hueco de un viejo búcaro, en donde descansábamos después de nuestras excursiones; estábamos rendidos por la pesca y la caminada y mirábamos cómo un par de pichones saltaban cerca de nosotros, tratando de alzar sus primeros vuelos, mientras escribíamos bobadas en la arena con la punta de palos que nos servían de bordones unas veces, y otras, de caballitos de palo.
Fuimos dos chiquillos levantados en un ambiente de inocencia, sin más compañía que el uno para el otro, y todas las casas de las fincas eran como nuestras. Nuestras casas eran de quienes las necesitaran, ya que la convivencia en ellas era como de una familia grande. Todo lo que pasaba en la comunidad era sentido y auxiliado por todos; por eso nosotros vagábamos por todo el territorio de la mina sin Dios y sin ley, porque cada trabajador y sus hijos cuidaban de nosotros como si fuéramos de su propia casa.
Nosotros, la parejita del míster, salíamos a paseos cotidianos esa tarde; estábamos recordando cómo peleábamos cuando salíamos a coger mariposas o animales para los álbumes; cómo nos agarrábamos del pelo, nos dábamos de trompadas y nos insultábamos; muchas veces también en las pesquerías peleábamos en el río, y nos íbamos a las manos, a veces nos caíamos al agua y teníamos que llegar a la casa a escondidas de los viejos, para cambiarnos de ropa. Esto sucedía cuando el uno no quería cederle al otro lo que pedía; llegábamos a la casa furiosos, jurando no volvernos a juntar nunca; pero al otro día, el uno salía en busca del otro, como si no hubiera pasado nada. Habíamos repasado ya los años anteriores de nuestras maldades, y esa tarde, cuando nos dimos cuenta de que era pasada la hora, nos alistamos para regresar a la casa, y me dijo Albert:
—Nena, ¿tú no estás muy aburrida con ese viaje para la capital?
Yo no sabía nada del viaje; había oído hablar a mis padres algo de eso, pero estaba en esa edad en la que a uno no le importaba nada de lo que lo rodea, solamente los sucesos que directamente le golpeen. Albert y yo éramos un par de pichones a los que iban a lanzar a dar sus primeros vuelos.
—Yo no sé nada –le dije–; y ¿cuándo será?
—Creo que en estos días, porque nosotros salimos al fin de esta semana; mi padre dijo que saldríamos para Alemania la otra semana, y creo que ustedes también salen por esos mismos días. Estoy muy triste –lo dijo en voz muy baja–; duele dejar todo esto que ha sido tan nuestro; cómo me iré a sentir de solo, sobre todo cuando piense en esta tierra, en nuestras casas, en todo esto que lo hemos hecho nuestro desde pequeñitos, y saber que no podemos rebelarnos, hay que continuar estudios; ya la vida será otra para nosotros. De nada serviría decir que no queremos ese cambio porque para nuestros padres también la vida va a ser muy distinta, pero yo presiento que voy a extrañar muchísimo todas estas cosas que han conformado nuestra vida…, nuestra niñez…, ¿y tú no?
Estábamos a punto de llorar, cuando Albert sacó del bolsillo una navaja y se puso a hacer un círculo grande en la corteza del árbol, al tiempo que decía:
—Tú puedes volver aquí con tu padre cuando quieran, pero yo no podré volver sino con el pensamiento, porque eso es lo que llevo de Colombia: esta finca y estas casas; pero vamos a hacer un pacto: el que venga primero escribe en este pelado que hice en el árbol; solo nosotros sabemos para qué lo hicimos; no importa lo que se escriba, el asunto es que el último que venga sepa que se cumplió la promesa, ¿oyes?
Nos llamaron, y sin decirnos nada, corrimos a internarnos en nuestras casas sin un adiós; pero estábamos seguros de que ya jamás nos podríamos olvidar de estos lugares ni de esas cosas que estaban tan metidas en lo profundo del alma y de nuestras vidas; esos serían recuerdos que morirían con nosotros, aunque no volviéramos a vernos nunca.
Al entrar en la casa vi que en verdad mis padres estaban empacando; me pusieron a recoger cosas, a limpiar y organizar otras que quedarían en la casa. Mientras iba poniendo las cosas en los sitios que indicaba mi madre, yo estaba muy lejos, pensando en los nidos, en la quebrada, en las culebras que toreábamos en los rastrojos, en los sapos del ordeñadero, en los terneritos, en eso que ya no serían nuestros ideales al levantarnos por las mañanas, y de lo que no volveríamos a gozar nunca.
Dos días pasamos organizando viaje, y efectivamente, a la madrugada de un jueves, salimos con rumbo a la capital. El tren solamente llegaba a Amagá. Los Ribert saldrían al lunes siguiente.
Como mi padre tenía criadero de bestias finas en la finca, durante todo el viaje iba concentrada recordando cómo nos divertimos montando las bestias en pelo, es decir, sin riendas. Nosotros teníamos dos amigos íntimos: la Paloma (la yegua) y un sapito verde, con unas patas largas, al que llamábamos Pepe. Cuando llamábamos a la Paloma y cuando le tocábamos la cabeza, arrimaba los belfos a nuestras caras, ella relinchaba y resoplaba como queriéndonos besar; y el sapito, que nos esperaba en los charquitos cerca al ordeñadero y a veces nos perreaba, se escondía en el rastrojo de la orilla, y cuando lo llamábamos golpeando en la yerba, él saltaba de adelante hacia atrás, croando de charco en charco. Él sabía que le hacíamos saltar de uno al otro, chuzándolo muy suavemente con la punta de una varita, y luego nos acompañaba hasta la quebrada. Los peones se burlaban de nosotros y nos decían: “Saludos al sapito Pepe”. En las bestias sin riendas recorríamos las fincas y las casas de los agregados, donde nos ofrecían mazamorra con leche y blanquiado hecho en los días de molienda. Nos querían muchísimo.
Llevaba aglutinados todos esos recuerdos en mi mente; no hablé ni una palabra en el viaje, porque me embargó una gran nostalgia. Todos teníamos nuestra bestia señalada; la mía era la Paloma. Recuerdo que esperábamos ansiosos un potrico que nos regalaría, pero se cayó en un zanjón cuando iba a criar, no pudo salir, se murió allí, y quedó desnucada en tal forma que el potrico pudo mamar y se salvó. Como estábamos esperando la valiosa cría, todos los días salíamos a mirarla; cuando notamos su falta en el potrero empezaron a buscarla. Volví a sentir la tristeza que me acosó en los días de ese suceso; se demoraron tres días para encontrarla, y eso porque los gallinazos revoloteaban en torno del potrico y llevaron a los peones al sitio donde ya los animales se daban su opípara comida. Se me empañaron los ojos por las lágrimas al ver de frente otra vez ese cuadro tan terrible; los animales le habían sacado los ojos, y unos comían de las heridas que le habían hecho por todos lados y peleaban encima de ella, y cuando llegué, al ver la pelea de los gallinazos sobre mi Paloma, me desmayé y pasé tres días gritando: “No, no, no se coman a mi Paloma”, presa de una fiebre nerviosa. Al potrico lo criaron con tetero y viajaba con nosotros. Todos íbamos muy tristes, los unos por unas cosas, los otros por otras. Mi madre presumió al mirarme que por mí pasaba algo y me recostó a ella, diciéndome:
—A que sé qué estás pensando; apostaría que en Albert.
Y casi llorosa le respondí:
—Ya ve que no, mamá.
En eso llegamos a una parada del tren y al ver un horizonte diferente me entretuve mirando un paisaje más amplio que los de los pueblos anteriores, y empecé a pensar en cómo sería la nueva vida, en la ciudad. Tendría tres meses libres para conocer a Medellín, las vecinas, las que de ahora en adelante, algunas de ellas, irían a ser mis compañeras de colegio. Casi sin darme cuenta sentí el pito del tren que anunciaba su llegada.
Empezó el movimiento de la gente en busca de sus objetos de mano; yo seguía como una autómata los pasos de mis padres al salir de la estación, cuando esta apenas era un rancho grande. Tomamos un carro y nos dirigimos a nuestra casa; eran ya como las ocho y media; allí nos esperaba Lucía, mi hermana mayor, maestra en una escuela cerca a la casa. Nuestra casa estaba situada en Ayacucho, media cuadra más abajo de la iglesia de Buenos Aires. El ruido, las casas, la gente, el ajetreo en las calles y organizar nuestra casa me distraían. Ya me tocaba más directamente porque mi hermana tenía su trabajo. También mi padre preparaba viaje para Yolombó a la alcaldía, lo que tenía a mi madre muy preocupada, porque ella no consentía estar separada de él.
Por esas razones yo no tenía mucho tiempo de volver a pensar en las cosas pasadas, desde que nos vinimos.
Cuando los peones de la finca se alistaron para regresar a ella, mi padre les dio la dirección de la casa para que la entregaran a míster Ribert, pidiéndoles que la guardaran bien, pues la necesitarían, ya que tendrían que estar viniendo a Medellín con frecuencia.
Los Ribert deberían llegar a mi casa de paso por Medellín. Los esperamos y no llegaron, lo que extrañarnos muchísimo, pues habían convenido con mis padres que pasaríamos juntos esos días antes de su viaje para Alemania, pero no se volvió a saber de ellos.