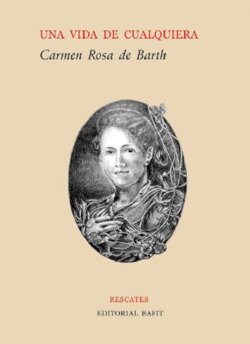Читать книгу Una vida cualquiera - Carmen Rosa Herrera de Barth - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 4 EL COLEGIO
ОглавлениеYa en la ciudad no volví a preocuparme por esas cosas; mi padre desde su trabajo atendía las urgencias de la casa y la finca. La ciudad me parecía muy bonita; los carros y la gente tan bien vestida me deslumbraban; así, conociendo el medio y gustando a mi edad de lo que se me permitía, pasé el tiempo hasta el día de ingresar al colegio: colegio nuevo, bachillerato, nuevas profesoras y nuevas tareas, uniforme lindo, de seda cruda. Colegio La Enseñanza, con nuevas amistades; la felicidad cuando me decían las compañeras: “¡Cómo te ves de linda con ese uniforme!”. Todo, todo me deslumbraba: las monjas, a quienes comparaba con nuestra señorita, por lo amables; todo eso era nuevo para mí, y me distraía.
Todo era motivo de alegría; ver el séquito de pelados de nuestra misma edad haciendo corrillo en la esquina del colegio a la salida, por las tardes; era maravilloso, por los piropos, aunque nadie osaba acercarse a nosotras, pues estábamos estrechamente vigiladas. Cosas estas que nunca imaginé antes.
Entre esa corriente yo estudiaba, admiraba, no pensaba ni en los Ribert, ni en la finca, ni en Albert, ni en nada de lo de atrás; solo trataba de amoldarme a un medio de vida distinto, pero amable.
Ya tenía tres años de bachillerato bien conseguidos; pero fuera de eso, nada que cambiara la vida de una muchacha retozona y alegre, aunque retraída. Tenía amistades de colegio, vecinas bulliciosas, chicas y chicos con los que jugábamos en las tardes al pipo y cuarta, la gallina ciega, casitas de corozos, o en la puerta de la casa aunque fuera picingaña, y donde estuviéramos bajo las miradas de los padres, pues cada uno vigilaba lo suyo.
Todas muchachitas de trece años, y niños de once y doce que eran los amigos del vecindario, con quienes nos permitían jugar y estudiar a ratos en la casa de alguno de ellos, pero sin mediar otro aspecto que el del estudio; igualmente había vivido en la finca, en forma limpia y sencilla entre todos los condiscípulos.
Naturalmente el ambiente aquí era más austero, más exigente dentro de las reglas de la cultura y la moral. Las pláticas de las hermanas en el colegio no eran muy diferentes a las de la señorita en la escuelita de la mina, pues se había educado en el mismo establecimiento; ellas decían que la moral era ley que se desprende de los mandamientos; la urbanidad, la cultura y el buen comportamiento, vienen de la educación familiar, de lo que se ve y se oye en nuestro hogar. La luz de la conciencia, la sumisión, vienen del mutuo respeto de los seres que tienen que vivir en íntima convivencia, y que el bien y el mal lo maneja cada ser según su fuero interno.
Lo puede apreciar la persona desde el estudio, ve cómo unos son calmados, amables o atrevidos, y otros de malas condiciones, que hostigan y mortifican sin importarles que los señalen como tales. Eso lo sufrimos todos los estudiantes y a todos los niveles.
Empecé entusiasmada el último año de bachillerato, muy estudiosa, y al mismo tiempo hice algunas materias de La Enseñanza para la Educación, que luego terminé y salí con el grado de maestra, ya que mis otras hermanas también ejercían la misma profesión. En el estudio para la enseñanza lo que me dio un poco de trabajo fue el español, por lo que el profesor del colegio ofreció darme algunas clases adicionales en la casa, y mi madre y yo aceptamos encantadas. Empezó a presentarse a las siete hasta las ocho que era la clase, y luego las fue alargando, porque quería que fuera la mejor de su clase, pero a mí no me gustaba el tipo, ni su presentación, era un poco descuidado con sus zapatos y en su vestido. En las despedidas de mi madre se le iba casi otra hora. A mí eso no me gustaba; fue cierto que me ayudó muchísimo en matemáticas y castellano; era cumplido y serio en las clases; mis padres sabían que yo le gustaba, pero yo ni me había dado la menor cuenta. Cuando me echaba un piropo yo no me daba por aludida; nunca les presté atención a sus bobadas. Mamá a veces me decía:
—Mija, ¿usted por qué es tan descortés con el profesor?
Yo le contestaba:
—Como él viene a dar una clase, qué más quiere que yo haga, si me parece tan perezosito. Yo creo que no sirve sino para profesor y así es como lo veo y lo aprecio.
Ya hacía mucho que venía a la casa, hasta en días en que no tenía que dar clase. Yo veía imposible otra relación distinta a la de profesor y discípula. Un día me propuso que hiciéramos las relaciones un poco más amistosas, ya que hacía tanto tiempo que nos conocíamos y que visitaba la casa. Yo le contesté:
—Si las relaciones que tenemos tan buenas no le son satisfactorias, usted está en el derecho de suspenderlas cuando quiera, o cuando lo estime conveniente.
No volvió a comentar nada. Yo ya tenía catorce años y mi madre me preguntó:
—¿Es que no te gusta el profesor?
Yo le contesté:
—Sí me gusta y lo quiero, pero como profesor; ¿de qué otro modo podría quererlo?
Ella se quedó callada y no adelantó ni una palabra más. Él era culto, muy buen conversador, con mis padres se extendía para resolver los problemas del mundo, pero yo no encontraba más que conjugaciones para hablar con él; había veces en que me dormía oyéndolo. Era tan descuidado en su traje, y yo estaba tan mal acostumbrada en mi casa por la pulcritud de los Ribert. Los señores de ese tiempo que eran unos gentleman; correctos en su traje y en sus modales. Andrés era correcto conmigo y se preocupaba muchísimo por ayudarme en todo, por lo que mis estudios fueron de buen rendimiento en general. Pero fuera de las clases yo no quería nada con él. Una noche después de un examen, elogiándome tomó mi mano y me besó, como quien se roba una caja fuerte. Yo me puse furiosa y le exigí que se fuera y no volviera, que no lo recibiría nunca más. Él se quedó mirándome y me rogó en una forma tan suplicante que no le tratara así que no volvería a suceder, que se cuidaría en adelante de esos arrebatos. Yo le dije:
—No hay razón para ellos, pues lo que necesito es rendir: no bobadas.
Él se rio y me dijo:
—Ah, bueno, dejémonos de bobadas y sigamos las clases.
Pero yo ya sabía que debería estar en guardia y poco a poco fui buscando el modo de suspender sus clases.
Esa fue una experiencia que empezó a abrirme los ojos a la vida. Cuando sentí ese beso me ruboricé sin saber por qué; pero en ese instante pensé: ¿por qué nunca lo había intentado Albert? Si hubiera sido él, me hubiera sentido muy feliz. A mi edad yo no sabía, ni alcanzaba a comprender el porqué de esas emociones en los seres humanos.
Al profesor lo cambiaron para un pueblo y se acabó esa bobada tan simplemente vivida. Aunque al despedirse me dijo que él sabía que yo algún día acabaría queriéndolo, a lo que le contesté:
—Como lo quiero ahora lo querré siempre, porque su recuerdo será muy grato para mí.
En el último año de magisterio, mi padre insinuó viajar a la finca, porque había una propuesta de compra, y antes tendría que hacer algunas reparaciones, y quería que todos pasáramos en ella las vacaciones de fin de año.
Mi padre había sido trasladado de Yolombó para Segovia. Y mientras se hacía el traslado, mi madre y yo empezamos a soñar con el viaje; nos dolía mucho la venta de la finca, pero mi padre ya no la estaba atendiendo bien y no le interesaba; decía que era mejor vendérsela a otros que la necesitaran para cultivarla y vivir ahí.
Compramos anzuelos, piolas y los implementos que acostumbrábamos, pues hacía ya mucho tiempo que deseábamos volver a ver cómo se encontraban las cosas manejadas por los agregados. Mi madre decía que la felicidad de su vida la había gozado allá; que cuando se retiró de las minas ya la finca no producía lo suficiente, y que esa fue la razón para venirnos a Medellín y acercarse más a los hijos que estaban luchando en diferentes partes, y a los que les quedaba más difícil ver y saber de ellos.
Ella, en los ratos que teníamos de lectura y conversación, era feliz recordando a los compañeros de trabajo en las minas, con las señoras haciendo los ajuares de los niños que esperaban, y los pañales los pulían a mano, pues todas las esposas de los empleados parían sus hijos en sus casas, sin más preocupación que por la comadrona y por el médico que hacía visitas mensuales. Ellas bordaban y tejían constantemente; no vi nunca a mi madre haciendo otra cosa y además dar las órdenes a la criada para una organización perfecta de la casa. Siempre cuando hablaba de la vida en La Aurora se transportaba recordando gentes y detalles. Por ejemplo, yo la vi llorar cuando recordaba la muerte del primogénito de doña Cristina Wolff, recién venida al país. A ella le había tocado ayudarle a conseguir las cositas para hacer el ajuar y acompañarla en todo, y cuando se le murió el niño, esa calamidad fue terrible para todos los compañeros. También lloró en una enfermedad de la señora de don Julio Henker, a la que le dio un tifo y duró cuarenta días entre la vida y la muerte. Las compañeras de los empleados la atendían, a pesar del contagio, ya que de tifo y neumonía nadie se salvaba. Por eso para mi madre, volver a la finca, era volver a vivir esos intensos años de matrimonio y mil cosas agradables de su vida, en el paso por las minas de Marmato y Supía primero, y luego en las de El Zancudo. Era el recuerdo de muchos años ya vividos.
Los preparativos para el viaje estaban listos; mi padre estaba en la finca, organizando lo necesario para nuestra estadía y a fines del mes vendría por nosotros para pasar allí todos reunidos la Nochebuena. Quería que nos preparáramos para los tres últimos meses de vacaciones, allí en ese lugar, el que más quería toda la familia.