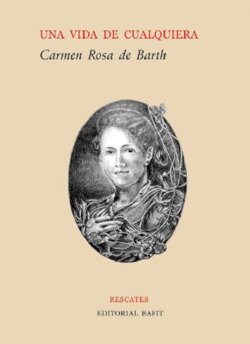Читать книгу Una vida cualquiera - Carmen Rosa Herrera de Barth - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 2 LA AURORA
ОглавлениеLa Aurora era una bella finca que quedaba dentro de los predios de la mina; era tan provocativa la casa, que los Ribert y Fernández vivían deseando comprarla, hasta que un día supieron que la vendían y el Dr. Richards propuso a Fernández que la compraran en compañía, y así lo hicieron. La partieron y cada uno quedó con su casa cerca a la otra, y a su gusto, incrementaron las siembras de caña, café, cacao y además finas bestias y ganado, ya que ese era el patrón económico de los señores de ese tiempo.
Las dos familias disfrutaban de todo como si fuera una sola heredad. Albert, el niño de los Ribert, como no tenía con quién jugar, pues fue hijo único, pasaba a las casas vecinas para jugar con los hijos de los trabajadores; La Nena, hija de los Fernández, era la mejor amiga de Albert y su compañera inseparable. Sus padres se juntaban por las tardes en caminadas, juegos y veladas con la comunidad, mientras los chicos se divertían de lo lindo en las diferentes actividades de los pequeños, todos según su edad: unos en los patios, otros en los corredores, cada cual con sus juguetes y su bullanguería.
Todos los padres, cuando el reloj daba las siete, llamaban al orden, después de rezar un interminable rosario en cualquiera de los ángulos de la casa. Luego a dormir. Esas eran órdenes de autoridad que no se podían alterar, ni refutar. Los padres continuaban hasta un poco más tarde; como no había luz eléctrica, las veladas muy pocas veces pasaban de las ocho de la noche.
En La Aurora, yo, la Nena, era como la mascota, una avecilla alegre que crecía vagando por todos los contornos de las fincas. Me levantaba muy temprano y salía a las huertas y jardines a coger cuantos avechuchos raros encontraba a mi paso y les hacía maldades. Todos los vecinos y los mozos gozaban al verme retozando en los potreros y pantanos, espiando los pichones de los pajaritos a la espera de que los padres los echaran a su primer vuelo; recogiendo flores en los rastrojos o haciendo aspavientos al ver la salida del sol tras los altos cerros, que con sus destellos doraba las cimas de las lomas. Cuidaba de los animales, aunque a veces mataba los polluelos recién nacidos, pues al cogerlos los apretaba tanto que los destripaba y lloraba inconsolable. Era feliz al ver cómo las gallinas con su clu, clu llamaban a los pollitos ofreciéndoles una frugal comida de un mojojoy o una larga lombriz; corría tras la clueca y los pollitos por todo el patio en graciosa bullería. Las excursiones las hice con el perro y mi inseparable amiguito de juegos y diabluras, Albert.
Nos metíamos por todos los rincones de las huertas y potreros en busca de animalitos raros y flores del rastrojo, amarrando cucarrones y chicharras para llevarlos a casa y ofrecerles a nuestros padres la cacería del día.
En las tardes de lluvia los juegos eran otros. Mientras los padres hablaban de política, de economía, de sucesos mundiales y de progresos o urgencias en los trabajos, nosotros jugábamos al escondite, a la gallina ciega en las piezas, con almohadas y cojines en plena guerra, o a toreros con las cobijas, lo que a veces nos costó estrujones o pellizcos de nuestros padres. Esos casos eran sucesos comunes en cualquiera de las casas.
Albert y yo nos levantábamos al salir el sol; cuando los capataces salían con los trabajadores a las minas, ya estábamos jugando con los sapos en los charcos que se hacían en los caminos del ordeñadero; hostigábamos en todas partes, nos llamaban “la parejita del míster”; no había rincón, ni monte espeso donde no nos metiéramos. Los padres nos reconvenían muchas veces por el peligro de las culebras venenosas que abundaban en la región, pero no entendíamos de esos peligros; la pesca en las quebradas era cotidiana, pasábamos horas enteras en el agua tratando de coger los pequeños pececillos con una totuma o con las manos, sin tener en cuenta el tiempo.
En los ordeñaderos y la pesebrera, con el paso de los animales a los alrededores, se formaban gredales de tierra roja donde nos gozábamos a los peones soltando terneros y ordeñando vacas sin atar, aunque a veces teníamos percances; las vacas trataban de patearnos o embestimos, cosa que asustaba a los peones encargados. Pero a nosotros se nos perdonaba todo. Algunas veces me llevaron a la casa, revolcada en el pantano por los terneros que quería torear, igual que lo hacía con la lorita en las tardes, toreándola con las toallas por los corredores de la casa, enseñándole a renegar. Algunas veces Albert recogía flores del rastrojo y me llevaba a la casa coronada como una reina, o como una novia, adornada de batatillas y bejucos del campo.
Cuando llegué a mi primer año de escuela, ya Albert había asistido a ella dos años; yo tenía seis y Albert ocho. La señorita se llamaba Rosmery y vivía en mi casa, era muy culta, joven, como de veinte años, cordial, y se encargaba de ayudar a doña Laura en cuanto a mi cuidado. Me enseñaba a elaborar mis tareas; doña Laura, a cambio, le ayudaba a ella, pues había sido maestra; por eso se trataban como dos amigas. La señorita en las mañanas colaboraba en preparar las cosas y luego salía para la escuela con los hijos del míster.
La escuela era una casa abandonada, de alguien que ya no trabajaba en la mina, quien la vendió a la empresa con ese fin. Era mixta, con capacidad para treinta niños; un salón, unos corredores y los patios, y una pequeña quebradita que servía para la limpieza de los cuarticos o excusados. En el patio había lugar para el pequeño jardín de la escuela; en un ángulo del salón estaba instalada la mesa de la señorita; al frente, en la pared, colgaba una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, a la que invariablemente todos los días los niños le ofrecían florecillas, rezándole siempre las oraciones que enseñaba la maestra.
En las tardes, después de terminar tareas, volvíamos a casa los tres; pero en ocasiones, cuando la señorita se distraía, nos volábamos a coger frutas y nos escondíamos en la arboleda para asustarla cuando pasara. Muchísimas veces nos perdíamos por los desechos y nos lanzábamos a nuestras travesuras; llegábamos a la casa tan tarde, que nuestros padres nos castigaban.
Una tarde nos disfrazamos de espantos, con las chamizas y hojas del monte, y en un recodo montañoso, cuando estaba medio oscureciendo, le salimos a la maestra a la que casi le da un síncope; por eso nos encerraron por varias horas en la pieza del diablo o de los avíos (¡lástima que se haya extraviado ese lugar que ayudaba tanto a los padres en cuanto a la obediencia de los hijos!). Allá sí fue cierto que casi acabamos con el cuarto y lo que había en él. Pero el diablo por ninguna parte. Lo que le hicimos a la pobre señorita no está todo escrito, ¡pero ella nos adoraba!…
Las funciones de la escuela se desarrollaban más o menos en esta forma: de siete a once (en la mañana) y de una y media a las cuatro de la tarde. Los sábados eran las reuniones de evaluación de las tareas y el buen comportamiento de la semana. Sacaba los niños al patio en filas impecables y en silencio absoluto. Empezaba a llamar por lista y a hacer las observaciones sobre por qué se había faltado a clases en la semana; luego, se dedicaba a contar los papelitos que daban el equivalente de la conducta y rendimiento de cada alumno, ya que en ellos se basaban los padres para saber cómo iban los niños en la escuela. Nos daba una clase de urbanidad a pleno sol; en ella se recalcaba ante todo el respeto, la obediencia y sumisión a los superiores en cualquier campo, y sobre todo en lo referente al cumplimiento del deber. Ahora, decía la profesora, los deberes de ustedes son muy pequeñitos, pero a medida que los seres crecen, también los deberes son mayores y más difíciles de cumplir. Cuando uno aprende a cumplir bien con ellos, ya no se le hace difícil, porque la responsabilidad debe aprenderse desde pequeño. Examinaba los dientes, las uñas, la ropa interior, y si alguien tenía piojos y niguas, porque muchos iban descalzos, la señorita se las sacaba y mataba los piojos con Polvorrojo.
Hacía el reconocimiento a los aplicados; al que más papelitos había conseguido en la semana le cambiaba por un vale de mayor valor, que le daba derecho a subir al Cuadro de Honor cada mes, y a los desaplicados que le debían faltas, los arrodillaba en el patio mientras terminaba la clase de urbanidad. Para los más pequeños, la clase se terminaba rápido, pero nos mandaba a coger las ramas para las escobas de la semana, porque las escobas viejas eran para lavar los cuarticos; estos eran un encierrito de orillos de madera parada, llenos de rendijas; por la mitad corría la quebradita y en el medio ponían el cajón con un hueco redondo sobre el tablado, que también era de orillos o cáscaras de los trozos de madera que les sacan a los palos para cuadrar las trozas, cuando asierran para sacar las tablas. Uno era para los niños y otro para las niñas.
Con la dirección de una alumna de las más grandes, mandaba a los chicos a cargar agua; la limpieza de los cuarticos se hacía con escobas, totumas y tarrados de agua tirada; otros con escobas empujaban la suciedad que se había recogido en la semana, porque la quebradita era muy pequeña. Con las escobas se iban haciendo cañaditas, y de arriba se tiraba el agua, hasta darle corriente de nuevo. Cuando todo estaba muy limpio, la quebrada y los cuarticos, entonces llamaban a la señorita para que calificara el trabajo, y lo pagaba con vales. Esto servía para calificar la conducta, porque a más vales, mejor conducta, que era la base para subir al Cuadro de Honor y ocupar la primera banca, la de los más aplicados y que la Nena nunca ocupó; en cambio Albert, por su espíritu de servir y ayudar a la señorita en todo, la ocupaba casi siempre. Por estas pequeñas diferencias los padres podían medir el adelanto y conducta de los hijos.
La enseñanza más recalcada por la señorita era la de aprender a cumplir con el deber, porque daba en vida mayores satisfacciones no solo a los padres, sino también a los superiores y luego a la sociedad; allí es donde más se puede apreciar y estimar a las personas. Porque la responsabilidad en la corriente de la vida cimenta la estabilidad, que es lo que ofrecen las personas cuando aportan todo lo mejor que poseen en beneficio de la humanidad. Los lunes la señorita recogía las tareas y ¡ay de quien no las tuviera al día!, pues se ponía furiosa, dejaba media hora arrestados a los incumplidos estudiando la materia, y se paseaba sacudiendo una pretina de cuatro rejos retorcidos que le habían regalado los padres, haciendo pensar que de verdad la asestaría en las piernas de alguien, diciendo:
—Me la regalaron los padres para que les enseñe a obedecer y a estudiar, y estoy dispuesta a hacerme sentir, porque no podemos permitir que ninguno pierda el año.
Recalcaba mucho el servicio a los demás, la hermandad, la humanidad y el respeto mutuo. Infundía algo tan sano y moral en sus palabras y en su ejemplo; los que recibimos de ella la primera educación comprendimos que preparó tan profundamente los espíritus, que esa fuerza se refleja hoy en las actividades de la vida en quienes fuimos sus discípulos, sobre todo en los hijos del míster, que éramos los que estábamos en contacto más íntimo con la señorita.
Los años pasaron. Los señores vivían del trabajo de la mina y además en las labores de las fincas, actividades corrientes de los hombres de esos tiempos; ellos se esmeraban en mantener bellas bestias, cuidar a sus familias y embellecer sus fincas, desafiando la naturaleza y los diferentes accidentes que rigen las cosechas en todos los productos agrícolas. Quienes se dedicaban de lleno a esas actividades tenían que someterse a esos accidentes y reconocer en todos sus detalles la mano prodigiosa y omnipotente del Creador. Quien no ve la mano de Dios en la fuerza de la naturaleza es incrédulo e insensible al desconocer la grandeza, la sabiduría y amor con que Él ha creado todas las cosas.