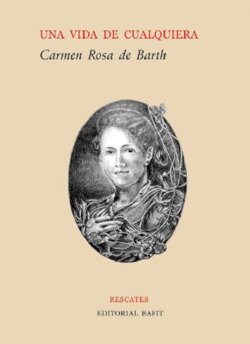Читать книгу Una vida cualquiera - Carmen Rosa Herrera de Barth - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 6 LA FUERZA DEL DESTINO
ОглавлениеFaltaba una semana para la llegada de Albert, cuando se le presentó a mi madre una neumonía infecciosa y nos vimos en la urgencia de salir con ella en camilla; los caminos eran tremendos, las bestias se atascaban a cada momento, la gravedad de mi madre urgía pronta atención.
Esto se presentó intempestivamente, como a la una de la mañana; había que fabricar la camilla, de modo que mamá no se mojara; salimos mi padre y yo, angustiadísimos, pues creíamos que no llegaba con vida al pueblo, para recibir atención médica.
Al amanecer llegamos al hospital; no nos dejaron pasar de la puerta porque no podían atender casos de neumonía allí. Eran solo dos piezas y estaban ocupadas; y, aunque no lo estuvieran, no la podían atender porque se infectaba el hospital. La dejaron en la puerta, con atención médica hasta que amaneció. Nosotros teníamos una de las mejores casas del pueblo y mi padre fue a pedir a la familia que vivía allí que le facilitara una pieza para atender a mi madre. Le respondieron que ellos tenían niños y que no se atrevían a exponerlos a ese contagio. Mi padre desesperado fue donde un amigo y le expuso la tremenda situación en que se encontraba con mi madre; él le dijo que estaba acondicionando un apartamentico que solo tenía una pieza y servicios, que aún no estaba terminado del todo, pero que la lleváramos allá mientras se podía conseguir algo mejor. Así fue; la llevamos allí y los médicos se pusieron al frente de ella para tratar de salvarle la vida, pero el mal era muy grave. Pidieron a Medellín con un peón las últimas drogas que habían inventado para esa infección pulmonar mortal, con la esperanza de que, con las medicinas que le aplicaron al llegar, pudiera resistir hasta que le trajeran las especiales. Sabiendo la dificultad para obtenerlas pronto por lo malo de las vías de comunicación, mi padre pensó en transportarla a Medellín pero el médico dijo que en las condiciones en que se encontraba, era exponerla más, y otros dos médicos determinaron lo mismo.
Así pasamos el día y la noche con ella en esa camilla; el amigo y otras personas nos prestaron una cama y tendidos para poderla atender mejor; pero todo esfuerzo fue inútil: a las cinco de la tarde murió. ¡Qué desesperación!: en esa incomodidad, desprovistos de todo, donde no teníamos amigos de confianza, solo las personas con quienes mi padre había tenido algunos tratos comerciales. A mi madre le parecía terriblemente feo el pueblecito, y por eso iba muy pocas veces a visitarlo. Mi padre quiso trasladarla a Medellín, pero las autoridades no podían dar permiso para sacar a una persona que hubiese muerto de esa enfermedad; había que pasar la noche allí y había que enterrarla lo más pronto posible.
Nunca podrá el ser humano conocer el porqué de esos designios tan extraños. Vivir en Medellín, con toda comodidad, entre todos los recursos y, sin saber por qué lanzarnos a esas circunstancias, a esas condiciones de imposibilidad; de soledad, de angustiosa desolación y carencia de todo.
Tenían que elaborar la caja mortuoria, para hacerla había que tomar las medidas a la persona fallecida. Tener que dejarla allí donde ella menos pensó, pues lo más terrible que le parecía del pueblo era el terreno colorado y faldudo del cementerio. Ella decía que los muertos de arriba bañaban a los de abajo, por los ríos que corrían cuando llovía; sus aguas bajaban hasta con pedazos de huesos al pueblo. Eso era lo que más nos angustiaba saber que ahora sería su morada definitiva. Más aún, porque ya habíamos vendido lo que teníamos allá y solo volveríamos a visitarla. Pasamos esa noche con tres señoras del pueblo, desconocidas para mí, mi padre, tres amigos y las cuatro velas junto al cadáver; no había luz eléctrica. Le pusimos como adorno una corona que mandamos a hacer, con todas las flores del pueblo. Al día siguiente, en la mañana, se le dijo la misa con la asistencia de diez personas, y luego de terminar el entierro volvimos a la pieza a recoger las cosas y hacerlas incinerar. Mi padre pagó al amigo el valor de la desinfección de la pieza. Papá no quiso que volviéramos a la finca y nos trasladamos a Medellín, pues él tenía que estar el lunes como había convenido con el comprador, para hacer la escritura, y además, no quería volver por allá él solo y en esas circunstancias.
Él estaba destrozado, pero a pesar de eso sabía que tenía un compromiso que cumplir, pues la palabra de los señores de ese tiempo valía más que los papeles que se iban a firmar, o que cualquier documento. Así que regresamos a los tres días a la ciudad, cargados de amargura. La finca había sido vendida con todo lo que contenía en muebles, y mi padre ordenó al mayordomo que recogiera las cosas personales de nosotros y las llevara a la casa en Medellín. El mayordomo había recibido la finca minuciosamente y seguiría trabajando con el otro dueño que no tuve oportunidad de conocer.
Con la venta de la finca se terminaba la historia de ellos dos, de su amor, y de la casa donde se levantaron la mayoría de sus hijos al calor de la comprensión y del respeto mutuo. Ya no éramos sino los dos; había un hijo soltero, pero vivía lejos también. A la llegada de nosotros a Medellín se reunió la familia completa para comentar los sucesos y cómo pasó toda esa tragedia tan inesperada, pues todos soñaban con que íbamos a pasar la Nochebuena reunidos en la finca antes de salir de ella, pues muy pocas veces nos veíamos todos juntos, siempre estaban dispersos en diferentes lugares del país, cumpliendo cada cual su destino. Los mayores para mí eran casi extraños. Solo estábamos los dos solteros, los más pequeños. Eran todos muy buenos, pero yo había llevado una vida muy independiente de ellos, solo veía por los ojos de mis padres y mi hermano menor, pero ya trabajaba en otros lugares. Por eso, cuando ellos propusieron que nos fuéramos a vivir con alguno de ellos, donde quisiéramos, yo me aterré y les dije que no quería salir de Medellín, ni de la casa por ningún motivo; que yo sentía a mi madre en toda la casa, y mi padre accedió a mi resolución y seguimos viviendo juntos.
La vida solitaria y amargada se fue normalizando. El tiempo se encargó de ello. Mi padre volvió a sus trabajos, mientras yo esperaba en vano alguna noticia de La Aurora. Me extrañaba que no hubiera una nota siquiera de duelo, ya que yo misma le había encargado al peón que nos trajo las cosas de allá, con una notica para Jorge, pidiéndole que nos avisara de alguna forma la llegada de los Ribert.
Yo pensaba que habían llegado con la amiga, y que él pensaría que era mejor no contestar nada, para no tener que dar esa noticia. Del señor dueño de la finca no se volvió a saber, pues era de otro departamento y ninguno de los mozos de La Aurora volvió a aparecer por nuestra casa. Ya esa etapa de la vida se veía para todos terminada, a pesar de que siempre esperaba que en cualquier momento los Ribert vendrían a visitarnos al regreso de Alemania, pero eso no sucedió.
Para mí los días pasaban soñando y esperando, mientras mi padre vivía sumido en la soledad, el trabajo y gracias a él pudo sobrevivir solo, con su gran tristeza; venía con frecuencia a Medellín y un día de esos me dijo:
—Hija, me siento muy cansado; a ratos me dan deseos de retirarme.
A lo que yo le respondí:
—Me parece magnífico; tú ya has trabajado lo que te tocaba. Ahora descansa, no tendremos apuros, y en caso tal, los muchachos nos ayudarán.
Pidió una licencia y a los pocos días cayó gravemente enfermo de un derrame cerebral que lo dejó paralizado, en silla de ruedas, y recluido en casa ya para siempre. No éramos sino los dos y la hija de un agregado que vivió desde pequeña con nosotros. Ella se entendía con todas las cosas de la casa y para nosotros era una compañía muy querida, como una más en la familia. Lía era especialísima en los cuidados con mi padre.
Así vivíamos los tres; yo salía para resolver nuestros problemas comunes, leíamos, dormíamos y charlábamos. Sentíamos el mismo frío interior, la misma rebeldía ante los hechos, las circunstancias en que la vida nos había sumido de repente en ese tremendo abandono, y la imposibilidad de cambiar el rumbo ya fijado por el destino.