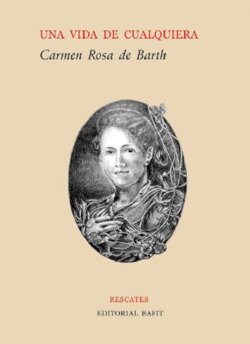Читать книгу Una vida cualquiera - Carmen Rosa Herrera de Barth - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO 5 CRUEL JUGADA DEL DESTINO
ОглавлениеSueña, sueña en el presente, porque mañana quizás no veas los primeros destellos de la aurora
C. R. B.
Llenos de ilusiones todos estábamos ansiosos y en un día brillante, con la brisa que refrescaba el ambiente, felices emprendimos el viaje. El tren llegaba ya hasta Camilo C., y luego seguíamos en bestia; de allí llegaríamos a Bolombolo que era la posada obligada; íbamos despacio, cogiendo frutas silvestres, ciruelas y algarrobas, descansando a la sombra de los frondosos árboles, por una trocha estrecha, por donde escasamente cabía la bestia, a veces apartando las ramas con las manos, para evitar que golpearan el rostro del jinete. El viaje era fatigante por lo malo de las trochas, los fangales y a ratos debido al sol candente en las riberas del río Cauca.
Por momentos reposábamos esperando que el calor cediera un poco aunque llegáramos tarde a la posada y dejando descansar los animales para que no se les hiciera muy dura la jornada, ya que en Bolombolo los viajeros siempre dejaban descansar las bestias siquiera medio día; pero mi padre tenía urgencia de llegar y por eso tratamos de hacer el viaje en los tres días. De Bolombolo, el viaje fue trepando la bravía cordillera y atravesando por entre el monte y las pocas aberturas que se iban perfilando a medida que los trabajos del ferrocarril avanzaban, ofreciendo posibilidades a la agricultura y al desarrollo general de la región.
De Bolombolo salimos temprano, y al atardecer del tercer día llegamos medio muertas a La Aurora, descuidada y triste, sin flores en los corredores, distinta de como la habíamos dejado cinco años atrás. Por el tiempo que hacía que no montábamos, estábamos rendidas y maltratadas. Arreglamos lo más importante y nos acostamos a dormir.
Eso creíamos, pero no fue sino a descansar. Yo oía a mis padres en sus comentarios de lo que era dejar las cosas en manos extrañas, que la finca ya no era la misma; oí a mi padre decir que siquiera ya la iba a vender, ya que no podía volver a ella como antes y administrarla de cerca. Mientras yo, desde que supe que volveríamos a la finca me entusiasmé mucho, empecé de nuevo a pensar en los rinconcitos de nuestros escondrijos, en la quebrada, en nuestro charco preferido, en el sapito Pepe, en los cafetales y los caminos a la escuelita, es decir, en los lugares que fueron centros de mi diversión en la niñez.
Esa noche, especialmente, recordé las palabras de despedida de Albert: “Tú puedes volver pronto y yo desde allá te acompañaré por todos los lugares”. Pensaba esa noche en lo que habría sido de ellos; si ahí encontraríamos noticias o tal vez jamás volveríamos a saber nada, pues la distancia era muy grande, aunque la casa de ellos aún estaba ahí. ¿Pero sería de ellos todavía?
Yo quería saber de todos, pero en especial de Albert. Y pensaba: si ya vendieron, nunca tendré la oportunidad de volver a tener noticias de ellos. Pasaban las horas sin poderme dormir, pero me consolaba que al menos tenía esos recuerdos tan hermosos; y poco a poco me fui durmiendo hasta muy avanzada la mañana.
Al despertar, en lo primero que pensé fue en salir a la quebrada y me dije: si vinieron a la finca, veré si recordó la promesa y la cumplió. El bramar de los terneros, la bulla de los peones y el ajetreo del ordeñadero, los arrieros con las cargas de caña para la máquina –pues se acercaban los días de la molienda–, el alegre cacarear de las gallinas me recordaron cómo Albert y yo salíamos, con los aspavientos de ellas, a cazarles los nidos llenos de huevos, y algunas veces, de polluelos.
Desperté como de un sueño; me parecía imposible estar ahí de nuevo y poder sentir aquellas impresiones; volvía a sentir la felicidad que imaginaba sería igual al encontrar esas cosas que nos habían hecho tan felices en la infancia, y creí gozar al recorrer de nuevo uno a uno cada lugar, sin pensar que ahora no sería lo mismo, porque yo ya no era niña, tenía ya diecisiete años y, por consiguiente, ya no corría por las mangas, no jugaba como antes, ni podía irme al establo a ponerles pereque a los mozos; y al salir al patio y ver la casa de los Ribert, sentí un hondo vacío al no ver a Albert a la espera, como siempre, para las cacerías.
Desde ahí empecé a pensar que ya la estadía no sería lo que yo esperaba, pero a pesar de eso salí a la quebrada y en el trayecto volví a revivir aquellas cosas que tenía casi muertas en mi memoria: veía las bestias, casi ninguna era de las nuestras; a los peones no los conocía y las vacas las habían cambiado o habían muerto; los rastrojitos donde nos escondíamos ya eran montes; lo único que corría igual era el agua que nos arrulló en las tardes y en nuestros juegos.
Me desvestí y me fui caminando lentamente por la orilla. Sentía más fría el agua y más lento su murmullo; como que ella extrañaba al ser que faltaba en ese concierto y me sentía tan triste, que me provocaba llorar al unísono con el murmullo de la quebrada. Me bañé rápido y salí del agua, como si alguien me dijera: “Vete de ahí!”, y eso me hacía comprender que todo había cambiado en mi vida, al dejar de ser niña, y que las cosas también habían sido cambiadas por el paso del tiempo; los lugares eran los mismos y las cosas serían iguales, pero solo en la mente, porque en verdad eran recuerdos que llevaría en el alma como un relicario para poder acariciarlos, como pajas de un tibio nido que hacía tiempo había quedado vacío, pero que quería guardar en el cristal de mi imaginación, para que no se deslustrasen y que mientras viviera estarían siempre presentes en mis añoranzas.
Al pasar por el establo y ver todo distinto, caras desconocidas, sentí amargura al solo pensar cómo cambian las cosas en tan corto tiempo. Era yo, iba con los míos, era la misma finca, con las mismas cosas; pero ¡qué distinto todo lo que me rodeaba! Todo giraba sobre mi cabeza como unas mariposas que aleteaban sobre mí sin lograr atraparlas.
Llegué sin pensarlo a la casa. Me senté a mirar el pasado, cuando llegó la criada a decirme que si ya quería pasar al comedor. No la conocía; era una hija de un agregado; seguro no era de las de la escuelita porque la hubiera reconocido al instante. Cuando llegó mi madre me dijo:
—¿Qué tal, hija? ¿Cómo te encuentras? Me imagino que tan desconcertada como yo. ¿No te parece todo como abandonado? Tenemos que ponernos a arreglar nuestras cosas temprano, porque por la tarde se vuelve el trabajo muy perezoso y seguro querrás salir a recorrer los predios que recorriste de niña, o a la escuela, o a bañarte.
En el comedor hicimos el mismo comentario que en la mente ya me había hecho en mi pequeña correría: decíamos que nada estaba igual. Nos dedicamos a trabajar organizando nuestras cosas y algo de los enseres de la casa que estaban muy descuidados, y así se nos fue el día. Ya eran las cinco de la tarde.
—Bueno; hoy no hacemos más, me voy al baño –le dije a mi madre.
Pero yo en el día, mientras trabajaba vagaba por todas partes, recorría con la imaginación todos los sitios que nos eran comunes y viajé a todos con Albert: recorrí con él de la mano las mangas, el monte y la máquina de moler caña; era viernes de molienda; recorrí las gabelas pidiendo miel para los blanquiados y peleando con los mozos; ordeñando las vacas en la manga. ¡Cómo tomábamos leche en nuestras totumitas! Todo, todo lo recorrí con él, luego salí para el baño a pasar un ratico con el recuerdo en el arroyo y a pasar por el árbol para saber si los Ribert habían llegado antes que nosotros, y Albert había cumplido la promesa que habíamos hecho el día de la despedida.
Yo iba por los senderos extrañándolo todo: los potreros estaban descuidados; las cercas de matarratón las habían cambiado por los fríos estacones de alambre de púas; no se veía ni una flor en los cercados; los ciruelos los habían dejado morir o los habían cortado; los carboneros de los caminos, que vivían florecidos, los habían quitado para reemplazarlos por los estacones de las alambradas; en el camino al arroyo, que tenía acacias a la orilla, estas no estaban. Pero yo iba al arroyo llena de esperanza; me bañé y puedo jurar que retocé en la mente con Albert en el charquito donde jugábamos o nos peleábamos; salí despacio del baño y me enruté al árbol en el que muy pocas veces yo había pensado, aunque estaba muy ligado a nuestra niñez, pues todos los accidentes de la finca los llevábamos tan dentro que no tenía sino que cerrar los ojos y podía revivir todos los detalles como en una cinta fotográfica.
Caminando y pensando llegué al árbol, y a distancia vi caracteres muy claros con tinta roja; aceleré el paso, me acerqué a él y vi en letras muy bien trazadas y pulidas, dentro del círculo, que Albert había tallado años atrás, una leyenda, que leí llena de emoción: “A pesar de las distancias, recordando y soñando, volvemos a vivir”; no firmaba; esa era la consigna, pero yo recordé que la letra de Albert era muy mala y enredada; pensaba que esa letra no podía ser de él, pues no guardaba ni un solo rasgo de los que yo ampliamente conocía en ella y esa no se parecía en nada. Al principio me alegré muchísimo al pensar que Albert había cumplido su promesa, pero dudaba de que esa fuera su letra y eso me confundía; me hacía la ilusión de que era de él y que me gritaba: “Estuve aquí, te recordé, te extrañé”, pero pensaba: ¿si fuera de otro o de otra esa letra? ¿Quién me aseguraba que fuera de él esa leyenda?… Seguí caminando como un ente que no le encuentra respuesta a nada; solo sentí deseos de llorar. Regresé a la casa por la puerta del jardín y pude comprobar que el sarro que había sobre el estanque había caído; el estanque estaba lleno de musgo. Los ladrillos estaban cubiertos por el lodo y los rosales se habían muerto; no había sino chamizas, y sentí en el alma que ese sueño del regreso se iba convirtiendo en pesadilla. Mi padre en sus asuntos de negocios, mi madre en las casas de los agregados tomando nota de las cosas y yo con mi tristeza; ya veía que el regreso no me dejaría sino un gran desengaño.
Esa noche casi no dormí, vagué con Albert por todos los rincones de la finca; me esforzaba en pensar cómo estaría en esos momentos: me lo imaginaba largucho, muy estudioso, pero juguetón y de amplia sonrisa. Pensando, pensando, me quedé dormida.
El sol de la mañana siguiente me despertó con el cacarear de las gallinas, el bramar de los terneros y el retozar de los pajaritos que aleteaban frente a mi ventana.
Mis padres habían salido temprano al arroyo y a inspeccionar diferentes aspectos de importancia para ellos; ya estaban de regreso, en casa de los Ribert, seguro averiguando qué había sido de ellos. Ya para el almuerzo llegaron felices, pues habían visitado las casas, saludando a toda la gente; venían eufóricos y alegres comentando los sucesos y los adelantos de algunos de los hijos de los agregados, que ya eran profesionales muchos de ellos, compañeritos de la escuela, que trabajaban en altos puestos, en diferentes industrias y en varias partes; que algunos de los viejos ya habían muerto y otros estaban mal de salud; comentaban de todo: que los hijos de los agregados casi todos estaban casados, y las hijas eran maestras en el lugar o en el pueblo; de la belleza de todos los nietecitos. Esos fueron los comentarios durante el almuerzo; luego nos recostamos para la siesta y me perdí pensando en lo distinto que se perfilaba el sueño del regreso a la finca. No había sino vacío y, desafortunadamente, una gran duda.
Al caer de la tarde salí al arroyo, me bañé y anduve por muchos de los rincones donde después de nuestras travesuras solíamos reposar y resguardarnos del sol; y sin rumbo fijo, llegué al estanque de los patos en casa de los Ribert. La casa era como un pequeño castillo, toda blanca, rodeada de altos pinos, de dos pisos, balcón de anchos corredores; en la parte alta estaba la pieza de Albert y un amplio estudio; de ahí se divisaba mi casa y la mayor parte de las fincas.
Sin darme cuenta me puse a jugar con los patitos, donde jugábamos con ellos, y a veces los matábamos al tratar de recogerlos, pues son demasiado frágiles. En ese momento los patos y gansos empezaron una enorme algarabía: yo estaba inclinada en la pileta jugando con el agua que salía abierta en regadera: había lotos, y con el agua hacía nadar las matas florecidas y estaba chapuceando con la mano cuando sentí detrás de mí una solemne carcajada de alguien que decía:
—¡Mira quién está por aquí! ¡Hola, Nena!, ¿cómo estás? ¿Desde cuándo por aquí?… ¡Cómo estás de hermosa! ¿Cuándo llegaron? ¿Qué hay de los tuyos? –me acosaba con preguntas y admiraciones–. Pero ¡cómo quedaste de preciosa! ¿Y se demoran? Hablaba como si le dieran cuerda, para averiguar todo lo mío, de mi vida y de mis cosas. Yo lo miraba también sorprendida del cambio que se había obrado en él; era casi un milagro de hombre; me negaba a creer que fuera el mismo muchachito langaruto y feo que ayudaba a su padre en las faenas de la finca, al verlo hoy convertido en un joven tan bien parecido y culto. Yo en mi admiración le dije:
—¡Hola, Jorge! ¡Pero estás inconocible! ¡Cómo quedaste de guapo! ¡Cuéntame, qué hay de los tuyos, de tus viejos, de tus tres hermanas, de tu vida!
Él no se cansaba de admirarme; me contó que su padre había estado grave en Medellín, pero que ya aunque no muy bien, le ayudaba en los trabajos, pues él era el administrador de los bienes de los Ribert; que ya las hermanas se habían casado, eran maestras en otras poblaciones, y que él estaba viviendo con los dos viejos solos. Conversamos de todo lo de la finca, de lo abandonada que estaba la nuestra, de los agregados, de los amiguitos de la escuela, y de muchas tonterías de nuestra niñez.
Ese fue como un recuento de la vida, de esa comunidad que formó una etapa especial de la nuestra. Él era un poco mayor que Albert; no era muy compañero nuestro porque el padre lo mantenía siempre muy ocupado en ayudar a los trabajos de la finca. Seguíamos la conversación a ritmo acelerado. El me preguntó:
—Y ustedes, ¿por qué no habían vuelto?
—Pues, porque desde que nuestro padre se metió a ser alcalde, ya casi ni nosotros lo vemos. Tú sabes lo que son los puestos públicos, con la cantidad de ojos mirando actuaciones, para levantar los gritos cuando hay razón o no.
—Esa es la política –me contestó.
—A mi madre le provocaba siempre volver, pero solas y por estos caminos, era imposible.
—¡Qué lástima! –dijo él–; no te imaginas cómo extrañaron los Ribert la ausencia de ustedes en el tiempo que estuvieron aquí, y cómo lamentaban no tener ninguna noticia, ni dónde poder averiguar por ustedes en Medellín.
—¿Cómo así? Si los trabajadores tenían las direcciones de mi padre y la nuestra en la ciudad.
—Ellos pensaban averiguar en Medellín, pero no figuraban en ninguna parte.
—¡Claro!, el teléfono figuraba con el nombre de quien era el dueño anterior de la casa –le respondí.
—Ellos esperaban que de un momento a otro ustedes podían volver; decían que ese era el compromiso.
—Raro que los encargados de la finca no tuvieran la dirección, si mi padre se las dio muy clara para entregarla a los Ribert, desde cuando nos fuimos. ¿Cuándo estuvieron ellos aquí? –le pregunté.
—Hace dos años y se estuvieron en las reparaciones de la casa más de dos meses –y prosiguió–: Nena, no puedes imaginarte cómo los extrañamos y sobre todo Albert a ti; salíamos siempre juntos y a todas partes te llevaba presente; cómo jugaban en el arroyo, y en cada rincón que descansaba, te recordaba esperando se obrara un milagro de fuerza mental y se aparecieran ustedes aquí, aunque fuera por pocos días. Albert se preguntaba cómo estarías (ahora) y cuántos compañeros de estudio andarían tras de ti. Ellos estuvieron en Medellín diez días y nadie supo darles noticias de ustedes. Albert te extrañaba muchísimo, a pesar de que estaba con Hilda, una compañera de la universidad. Se paseaban por el pueblo montando a caballo y por el arroyo, aunque muchas veces él prefería ir conmigo cuando quería dar vuelta a la finca, donde te recordaba y decía: “No te imaginas cómo quiero estos lugares, es que los llevo dentro de mí”.
—Ya ves cómo se olvidan de rápido las cosas. Albert venía con deseos de verme, pero se vino con su novia, a recorrer los lugares donde jugó conmigo, por todos los rincones que me son tan queridos y que él decía eran nuestros. ¡Claro!, él creería que me quedaría chiquita, o tal vez pensaría que no nos volveríamos a encontrar para recorrerlos juntos otra vez, y trajo con quién hacerlo, aunque yo estuviera aquí, y me tocara verlo recorriéndolos con otra.
Me dolía que hubiera estado con otra en los mismos lugares. Nunca, después de nuestra despedida, en esa tarde en que no nos dijimos adiós, yo me había detenido a pensar en él, ni en eso. Las circunstancias habían cambiado: era Medellín, mi estudio y otras gentes. Pero ahora, esto me dolía y, sobre todo, saberlo tan bien acompañado, ¿qué se iba a preocupar de extrañarme?
—Jorge, ¿crees que solo una amiga se viene con ellos desde Hamburgo?
—No, Nena, no lo juzgues mal; estudian en la misma universidad y están haciendo un trabajo referente a su carrera, y por eso resolvieron venirse juntos, pasaron muy distraídos trabajando y gozando del pueblito, de las bestias, en los paseos a los diferentes lugares; estudiando sobre lo que venían a investigar de los trabajos y cambios en las minas de Colombia. Pero estoy seguro de que él pensaba en ti, porque cuando quería salir conmigo me hacía recordarte, por los comentarios en cada lugar donde descansaba y pienso que para poder recordarte, salía conmigo a los sitios que él quería recordar, por donde ustedes andaregueaban; para recorrer con Hilda siempre salían a caballo a las casas, al pueblo y a las minas.
—Sí, Jorge, pero de todos modos a mí me duele que haya venido acompañado.
—Ellos –dijo Jorge– deben venir dentro de tres semanas, pues Albert ya está terminando su carrera de Ingeniería Civil; va a demorarse porque viene a hacer su tesis sobre la minería en el país y los señores piensan hacer algunas reparaciones mientras Albert hace su trabajo para graduarse.
Yo no le demostré mi emoción a Jorge, pero me sentía feliz, aunque sabía que si venía con Hilda me sentiría en segundo plano ante él, pero me alegraría solo el volver a verle, o mejor, el reconocerle, sin saber cómo resistiría el encontrarnos y no echarme a sus brazos y llorar con él todos aquellos recuerdos, todo aquello que llevábamos tan adentro, en presencia de otra que jamás entendería las expresiones de unos sentimientos que eran únicamente nuestros. Esa amistad con la francesita me dolía; me dolía saber que desde que llegó a Alemania, la francesita estaría siempre a su lado, y que en forma distinta ella estaba ocupando mi lugar. Yo no tenía razón para reprochárselo, pues sería la fuerza de la ruta que el destino nos demarcaba. Ella estaba allí, lo acompañaría a todas partes, como lo había hecho yo, pero en condiciones muy distintas. Las relaciones de ellos nunca serían como las nuestras tan inocentes y limpias; esas ideas revoloteaban en mi mente desde ese momento, mientras Jorge decía:
—Y sabes, Nena: me duele que Albert se gradúe porque ya no lo volveremos a ver por estas tierras; cuando sea un profesional ya no se acordará de nosotros, y ¿a qué va a volver a este país si su trabajo, diversiones y su propia vida no se lo permitirán? Todo en su profesión será muy distinto.
De pronto me di cuenta de que casi oscurecía, y dije:
—Jorge, mañana nos vemos.
—Y todos los días –respondió-–; si no vienes, yo iré a buscarte, preciosa, y gracias por el ratico.
—Gracias por la flor, señor galante –le contesté, mientras caminaba a mi casa, pensando en el extraordinario cambio que se había obrado en su fisonomía de hombre; era un joven alto, en su trato se podía apreciar la influencia del roce con la familia de los Ribert, por su porte, su cultura y todos los ademanes.
Al entrar a la casa, mi madre, que se mecía en una silla del corredor, me dijo:
—Te pasaste toda la tarde en casa de los Ribert, ¿y qué supiste de ellos?
—No, no pasé del estanque; hablé con Jorge únicamente; ¡pero no te imaginas el cambio tan tremendo de su figura! ¿Te acuerdas del flacuchento que nos traía la leche? Es todo un milagro: alto, rozagante, ¡y si vieras qué porte! No entré en la casa, ni Jorge me invitó, yo no quería hacerlo. Pensaba que si pasaba el umbral de esa casa vacía, tendría que hacerlo con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿a ti no te daría pesar entrar a verla tan sola?
—Claro que sí, hija –me contestó–, por eso no lo he intentado. Para mí, Mr. Richard y Frau Lenny, como los llamábamos, eran tan queridos casi como mis padres: tan cultos, amables y serviciales. Frau Lenny, una dama alta, robusta, humanitaria y querida en toda la región por sus modales y la forma de atender a todo el mundo, sobre todo a aquellas personas con quienes ellos tenían por cualquier circunstancia que tratar. Su hijo Albert era el complemento de la familia, era su vida y su razón de ser. Albert era blanco, de ojos muy azules que enmarcaban bien en una frente amplia; muy bien formado, de cabello claro; desde su niñez era muy amable y cordial con todos los que le rodeaban; muy responsable, pues estaba educado con esa estricta disciplina de la raza germana. Cuando le recomendaban algo, él, aunque pequeño, sabía responder.
Esa tarde, al llegar a la mesa, dijo mi madre:
—¿Ya viste la correspondencia?
—No –respondí.
—Te llegó una carta y ¡a que no te imaginas de quién!
—No. No puedo imaginarme quién tenga esa osadía de escribirme hasta aquí. –Me paré y fui a darme cuenta de quién podía ser, quién sabría que estábamos en la finca.
Efectivamente. Abrí el sobre y, qué desilusión al leer y comprobar que era del profe de inglés y español, que había ido a Medellín y en la casa le habían dado la dirección de nosotros en la finca. Decía que venía a pasar unos días de vacaciones con nosotros, y que, si hubiera tenido que ir al infierno para verme, gustoso lo habría hecho.
—¿De quién?… –me preguntó mi madre.
—Se nos dañó la fiesta –le dije–, pues el adorado profesor Andrés dice que se viene a pasar unos días de vacaciones con nosotros. ¡Qué te parece! Dizque tiene que hablar conmigo en serio, y que al saber que estábamos en la finca le pareció de perlas. ¡Cómo soy de demalas!
Lo menos que yo podía pensar era eso: ¡qué pereza esto, con ese sujeto andando detrás de mí a todas partes donde siempre prefería estar sola! Eso era tremendo para mí, pues se declaraba como un enamorado loco desde hacía mucho tiempo. Yo supuse que a mis padres no les desagradaba la noticia, mientras que yo pensaba que sería mejor así, pues lo despacharía de una vez, con sus aspiraciones infundadas, porque yo jamás alimenté sus pretensiones. Él, en sí, como novio me aterraba, aunque debía de todos modos atenderlo, porque tenía una deuda de gratitud desde el colegio. Para mis padres él era muy buen conversador y, en efecto, sí era muy ilustrado, pero yo me dormía oyéndoles sus largas polémicas mundiales.
Y después de un viaje desde la población de Venecia, tan pesado, no sería justo recibirlo con cajas destempladas desde su llegada; debería ser afable con él, como lo fui siempre, para hacerle la estadía, si no feliz, sí amable, pero haciéndole entender que en la forma en que él pensaba pasar feliz, no se iba a poder, ya que yo en este momento solo pensaba en contar los días que faltaban para las vacaciones de Albert allí, conmigo, si no venía con su amiguita.
Puse la carta sobre la mesa. ¡Qué angustia la que sentía al pensar que Albert regresara con ella!, pero a pesar de todo creía que no pasaba el tiempo para su llegada. Eran tres semanas para soñar dentro de la duda de la sorpresa que tendría él al encontrarnos ahí. Y me di cuenta de las diferencias que ofrece la vida en los distintos aspectos, a veces despiadada y cruel.
Nosotros pensábamos pasar muy felices en ese pedacito de tierra que nos deparó tanta felicidad en otros tiempos, y veníamos a buscar ese mismo calor que había prodigado a nuestras familias y del que habíamos disfrutado juntos. Pero como los designios de la vida nos reservan grandes sorpresas, pasamos dos semanas esperando a nuestro visitante y gozando del agua del arroyo, de las mieles y las moliendas. Mi padre ya había cerrado el negocio de la finca y nos quedaríamos ahí las vacaciones mientras arreglaban algunas cosas y llegaba el resto de la familia para Navidad.