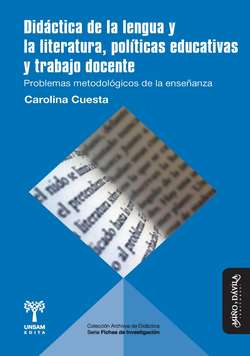Читать книгу Didáctica de la lengua y la literatura, políticas educativas y trabajo docente - Carolina Cuesta - Страница 11
3. Perspectivas didácticas de la lengua y la literatura: reforma, organismos internacionales y especialistas
ОглавлениеEn el caso de la didáctica de la lengua y la literatura, por lo tanto, se registrarán varias tendencias que no solamente pueden ser situadas en distintos proyectos de investigación e intervención didáctica llevados a cabo por colegas formados en letras, sino también en educación. Por ello, esa mirada de la coyuntura de las discusiones de la didáctica general incluía su propio estallido, la misma lectura para sí de ese entramado epistemológico y político que analizaba para las didácticas específicas y del que se debía salvaguardar.
Seguramente, frente a la irrupción o visibilidad en el ámbito educativo de los diferentes “especialistas en”, existían amenazas que tenían nombre y apellido. Por un lado, en la invención de nuevas perspectivas didácticas que necesitaban diferenciarse de la didáctica general para proponer un conocimiento especializado más acorde con las demandas de la reforma, que entre los varios argumentos que esgrimía para autojustificarse en el marco de las políticas neoliberales, ofrecía el de la renovación disciplinaria que prepararía a los alumnos para un mundo competitivo y, por lo tanto, necesitaba de una formación docente en consecuencia (Insaurralde y Agüero, 2009). Pero también, tenían nombre y apellido como especialistas que ya habían comenzado a trabajar en políticas educativas de Estado brindándoles sus perspectivas que, además, ya habían publicado en el marco de los procesos de monopolización de las editoriales argentinas por parte de multinacionales de capitales españoles.
Por ejemplo, una de las tendencias en didáctica de la lengua es la que reemplaza en su denominación lengua por lenguaje. Es una perspectiva que va a agrupar a especialistas formados en letras y en ciencias de la educación de marcada orientación psicogenética y psicolingüística, recortada en temas de alfabetización, lectura y escritura. Así lo explica Magda Soares (2017) en relación con el mismo proceso dado en Brasil en los años ochenta:
(…) el foco del análisis psicológico de la alfabetización se orientó a abordajes cognitivos sobre todo desde la Psicología Genética de Piaget. Aunque Piaget no había realizado él mismo investigaciones o reflexiones sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura, varios investigadores habían estudiado la alfabetización a la luz de su teoría de los procesos de adquisición del conocimiento. (…) En esta perspectiva, el éxito o el fracaso de la alfabetización se relacionan con la etapa de comprensión de la naturaleza simbólica de la escritura en la que se encuentra el niño. (…) Esta perspectiva cognitiva de la alfabetización se aproxima mucho a los estudios psicolingüísticos al respecto de la lectura y la escritura; y a veces, se confunde con ellos. Estos estudios se enfocan en el análisis de problemas tales como la caracterización de la madurez lingüística de los niños para el aprendizaje de la lectura y la escritura, las relaciones entre lenguaje y memoria, la interacción entre la información visual y no visual en el proceso de lectura, la determinación de la cantidad de información que es aprendida por el sistema visual cuando el niño lee, etc. (Soares, 2017: 21-22).12
Desde esta construcción se localizan la lectoescritura, o la lectura y la escritura, para proponer una enseñanza de la lengua justificada en esas acciones de leer y escribir como desarrollo del lenguaje o enseñanza del lenguaje escrito, por ello, también implicadas en la alfabetización (vuelvo sobre este tema más adelante). Analizo a continuación un caso que entiendo representativo de lo anterior, es decir, de cómo la invención de nuevas perspectivas didácticas va de la mano de las actuaciones de sus especialistas no solo en el ámbito académico, sino también político educativo y de sus participaciones en el mercado editorial.
Didáctica de las ciencias del lenguaje. Aportes y reflexiones, de Graciela Alisedo, Sara Melgar y Cristina Chiocci fue editado por primera vez por la editorial Paidós (Buenos Aires, 1994. Su séptima reimpresión es de 2006). El libro se incluye en la colección Paidós Educador, en el proyecto de didácticas especiales, coordinado por Hilda Weissmann,13 quien aparece mencionada cuatro veces con publicaciones de 1992 y 1993 como ejemplo de usos compartidos de “ideas-fuerza” y “baja autonomía de las didácticas especiales” en el artículo de Davini (1996) antes referido. Alisedo, Melgar y Chiocci aparecen una vez (Davini, 1996: 62-63). Las tres autoras, desde 1988, ya venían participando de talleres y de elaboraciones de documentos financiados por organismos internacionales como la UNESCO y el BID, de diseños curriculares a nivel local14 y con colaboraciones en Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura de la Asociación Internacional de Lectura, que se publicó sin interrupciones entre 1980 y 2010.15 Su última directora fue Sara Melgar. En 2005, Lectura y Vida, edita en formato CD la compilación de sus publicaciones realizadas desde 1980 hasta el 2004. En la presentación sin firma se señala que dicha compilación “despliega la historia de la lectura y la escritura y de su enseñanza en América Latina” y, con ello, “intenta ayudar a la alfabetización y la formación de lectores y escritores, metas centrales en la tarea docente en esta Región de nuestra América tan castigada por la deserción escolar y la inequidad de oportunidades educativas”. Luego, en un enlace denominado “La revista” y titulado “Lectura y Vida”, firmado por María Elena Rodríguez, quien fue su directora por muchos años y quien está a cargo de esta publicación, se explican sus objetivos y motivaciones. Me interesa remarcar dos premisas que aparecen en ambos prólogos a la compilación de la revista. Primero, la atribución para sí misma de “la historia de la lectura y la escritura y de su enseñanza en América Latina”; y segundo, la enumeración de lo que Rodríguez (2005) llama “temas recurrentes” a lo largo de sus veinticinco años, que van mostrando una cronología de solapamientos, cruces y encastres de distintas tendencias entre las que, en especial, “la incidencia del conocimiento de las estructuras textuales y de los contextos de uso en la comprensión y producción de los textos; la interacción con los textos expositivos en las diferentes áreas de contenidos” y, más cercana en el tiempo, “la lectura y la escritura en la universidad; las prácticas sociales de lectura y escritura; las aportaciones del análisis crítico del discurso de los medios de comunicación a la formación de ciudadanos”, ofrecerán las mayores posibilidades de desarrollo profesional a graduados en letras, en ciencias de la educación y, más recientemente, también en ciencias de la comunicación. Y, mayores recursos, pues será en particular el primero de los constructos antes citados (para resumir, la comprensión y producción de textos) el que los organismos internacionales seguirán potenciando en sus acciones y discursos sobre la alfabetización, la lectura y la escritura expresadas como competencias. Tanto para la financiación de distintas acciones político-educativas, la investigación por fuera de la universidad, o en convenio con esta, como para la ayuda a la industria editorial que ha venido generando en cada país, pero con vistas a un mercado iberoamericano unificado, una literatura especializada al respecto (Díaz Barriga, 2009: 10-11).
La enumeración de los “temas recurrentes” sobre la lectura y la escritura es un catálogo de las reconfiguraciones de la enseñanza de la lengua y la literatura, operadas por la propia experiencia de algunos de sus autores en las evaluaciones sobre los sistemas educativos latinoamericanos y que determina circuitos de retroalimentación entre las orientaciones de esas producciones y las de los organismos, sustentadas en estudios y programas de evaluación, cuyos diagnósticos siempre tematizan lo que la misma presentación de la revista señala: “esta recopilación intenta ayudar a la alfabetización y la formación de lectores y escritores, metas centrales en la tarea docente en esta Región de nuestra América tan castigada por la deserción escolar y la inequidad de oportunidades educativas”. Es decir, que se parte de un estado de causas –y aun de culpabilidades–, que con más o menos matices postula que la meta central de la tarea docente es la misma que la de Lectura y Vida que, además, es la misma que la de la Asociación Internacional de Lectura, los Estados latinoamericanos y los organismos internacionales.16 Retomo este problema más adelante, pero sí adelanto aquí que homologar la tarea docente a las metas de los organismos internacionales, es decir, atender a la “castigada” América Latina con su “deserción escolar” y la “inequidad educativa”, y afirmar que Lectura y Vida durante veinticinco años les ha dicho a los docentes cómo hacerlo, merece un análisis político educativo en particular, ya que tamaña formulación no resiste ser explicada por las buenas intenciones, cual ayuda desinteresada.
Así, el análisis en profundidad de estas perspectivas en didáctica de la lengua y la literatura también agrega las variables circuito de publicaciones y mercado editorial. De hecho, el recorte didáctica general contra didácticas específicas funcionó en su momento como ordenador, si se quiere, de un panorama inmediato sumamente complejo de estudiar pero que ofrece, igualmente, sólidos argumentos de continuidad hasta hoy. Especialmente, aquellos que se direccionan hacia la necesidad de analizar las relaciones entre las teorías psicológicas del desarrollo y sus derivaciones en teorías del aprendizaje, psicolingüísticas y lingüístico-cognitivas que se entenderían a sí mismas como didácticas y metodologías de la enseñanza, además del juego político y político-académico que enmarca la irrupción de las figuras de los especialistas en alguna línea didáctica.
Tanto en la conformación de equipos técnicos, la industria editorial o la docencia e investigación universitarias (o en un trabajo sostenido en los tres espacios y otros) se observa la participación constante de especialistas en las perspectivas antes enumeradas. Especialmente, y no solo en la Argentina, dichas participaciones son una clave insoslayable para el análisis de estos procesos que redefinieron a la(s) didáctica(s) y con impactos en las reconfiguraciones de la disciplina escolar. Al menos en las disputas sobre un discurso hegemónico acerca de la lectoescritura o la lectura y la escritura que para los años noventa prefigura a las perspectivas de la didáctica de la lectura y la escritura, del lenguaje y las prácticas del lenguaje, derivadas de estudios sobre la psicología genética de Piaget, de la psicolingüística, de la psicología cognitiva, y con ellos de la alfabetización (Soares, 2017), como reconfiguraciones de los objetos de enseñanza lengua y literatura. Pero, que, a su vez, encierran sus propias disputas entre las continuaciones de la línea psicogenética y la corriente de la conciencia fonológica (Cuesta, 2011: 32). Estos distintos frentes de disputa que, a medida que se avanza hacia el año 2000 irán deshaciendo los antiguos límites de los niveles educativos en los que cada perspectiva se pensaba como referente, mostrarán distintos circuitos de formación y actuación de graduados universitarios representativos de esas perspectivas que no agoto en su caracterización. Por ello, vuelvo a señalar, que un análisis efectuado en el presente queda a medio camino si se limita a disquisiciones respecto de las existencias de campos autonomizados o no autonomizados.
Verdaderamente, hay para la mitad de los años noventa una prolífica producción de debates que construyen un escenario donde la(s) didáctica(s) aparecen personificadas como entidades que estarían habitando su propio mundo en el que, sin lugar a dudas, se debe señalar constantemente de qué se trata la enseñanza en general, o la enseñanza de la disciplina que sea, no solamente de la lengua y la literatura, en nombre de los objetos y sus conocimientos en sí mismos. Se trata de un mundo que habla más de las incidencias específicas de los académicos y sus nuevos espacios de trabajo más allá de la universidad, de la institucionalización de distintos cuerpos de saberes en la formación docente que van de la mano de las reformas educativas y del rol que los organismos internacionales y el mercado editorial tienen en ellas. También, se asocian a las normalizaciones de las instituciones educativas protagonizadas por sectores de las universidades y demandadas para que cumplan una función social extramuros. Esto es, como dadoras y garantes de un conocimiento científico que fundamente, pero sobre todo, legitime acciones de intervención educativa, es decir, políticas. Y, particularmente, serán las líneas de las psicologías educacionales las que les brindarán esos sustentos teóricos y legitimidad científica (Sawaya, 2016: 15).
El proceso de normalización de las instituciones educativas llevado a cabo en el marco de la Ley Federal de Educación (1993), esto es la reconfiguración de los niveles del sistema educativo, su articulación, los cambios curriculares y la nueva agenda de los temas de interés pedagógico, particularmente, amplió la pugna entre diversos desarrollos en educación por presentarse como la palabra autorizada al respecto, que no solo se daba con los estudios del currículum y los psicológicos educativos. A saber, para mediados y fines de los años noventa ya se presentaban las perspectivas didácticas por niveles desde el inicial hasta la formación docente, los estudios sobre formación docente, gestión educativa, tecnología educativa, los estudios políticos sobre historia de los sistemas educativos, escuela y violencia, escuela y pobreza, escuela y diversidad cultural, análisis institucional, por nombrar solo algunos.17 Seguramente, el modo en que se constituyó la revisión de la didáctica general en aquel entonces estaba enmarcado en un proceso más amplio que no permitía obtener la distancia necesaria para relacionar la desestabilización disciplinaria y las políticas del conocimiento científico con las políticas económicas, sociales y educativas o, mejor dicho, porque en relación con este escenario lo que aparecía como necesidad inmediata era imaginarse “especialista en…” en el nuevo contexto de reforma educativa. Parte de las renovaciones que supuso este nuevo contexto era una modernización de los contenidos; cuestión que se agregaba a la crisis de actuación profesional de los especialistas en didáctica general. Por ello, los especialistas en didácticas específicas aparecían como los primeros competidores en dos espacios hasta ahora dominados por los de didáctica general: la formación docente en todas sus carreras y el diseño curricular. Opción político-educativa que se consumó en la Ley Federal de Educación (1993) y que sostiene continuidades con la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006,18 porque la centralidad dada por los dos gobiernos nacionales que promulgaron ambas leyes a los “técnicos” y “expertos” no se correspondió con las promesas de “pluralismo, la ‘transversalidad’ y los mecanismos de consulta con todos los sectores” (Más Rocha y Vior, 2009: 24).
No obstante, si había que buscar díscolos con la didáctica general, también había y hay que hallarlos en las mismas ciencias de la educación y en sus mismas lógicas, ya que en una:
(…) Argentina [que] transita un proceso de modernización, en un sentido amplio, de sus estructuras y procesos educativos, es probable que cada vez se recurra a los especialistas para producir argumentaciones y justificaciones de políticas específicas. Por lo tanto, el conocimiento entrará a formar parte como un ingrediente cada vez más importante en los procesos de legitimación (Tenti Fanfani, 2000: 138).
Y aún más, habrá que atender a la inexistencia de “un mercado unificado de producción y circulación de saberes científicos acerca de la educación [porque] (…) no existe un conjunto de reglas de juego que regulen la competencia de los profesionales o productores de conocimientos respecto a la educación” (Tenti Fanfani, 2000: 126). Así es que la figura del especialista como nuevo competidor no estará subsumida solo a las didácticas específicas y a sus supuestos problemas epistemológicos; sino también a la rapidez con que la figura del graduado en educación de formación pedagógica y sus orientaciones, digamos más clásicas, (didáctica y currículum, en especial) tambaleaba en un proceso que había erosionado antiguos criterios de legitimidad académico-científica (Suasnábar y Palamidessi, 2007). Es decir, que ya para mediados de los años noventa, no se trataba de que las mismas ciencias de la educación propusieran desarrollos teóricos nuevos según sus propios avances y descubrimientos, sino que la agenda política les estaba señalando qué nuevas especializaciones sustentadas por estudios, que rápidamente debían ofrecer líneas de acción, podían potenciar o comenzar a desarrollar para acceder a ese espacio de ejercicio profesional (Suasnábar, 2004).
En consecuencia, seguir en la referencia al enfrentamiento didáctica general didácticas específicas, como modo de explicar sus inexorables diferencias, resulta inconducente por varios motivos. También, porque ya a mediados de los años noventa se presentaban desarrollos desde la didáctica general que no abonaban a esa discusión, tratando de reformular los problemas pendientes más ligados a encontrar un discurso crítico de apertura conceptual (Barco, 1996) y a la creación de nuevos sistemas de referencias teóricas que volvieran a centrar a la enseñanza como objeto de indagación para los cuales los contenidos disciplinares, sin excusa, eran un tema de importancia (Litwin, 1996; Edelstein, 1996). Por lo tanto, la lucha opositiva entre las didácticas no se trataba de una posición única. También, porque hacia el interior de, al menos, las perspectivas de la didáctica de la lengua y la literatura ya se daban debates epistemológicos y corporativos propios que, en realidad, se llevaban, y hasta hoy lo hacen, la mayoría de los esfuerzos de sus especialistas por lo que van casi olvidándose de la polémica con la didáctica general para compenetrarse en las suyas y en el modo que ya lo he explicado.
La Argentina, sin lugar a dudas, es un caso particular en Latinoamérica respecto del advenimiento de las didácticas especiales, de objeto, específicas, de las disciplinas, por mencionar las distintas denominaciones más usadas; imposible de ser explicado solamente como fenómeno derivado de la crisis de la didáctica general, sino en el marco de la profusa fragmentación de la mayoría de las disciplinas, por no decir de todas, y particularmente de aquellas que componían las ciencias de la educación de las últimas décadas –y que pone en cuestionamiento su denominación de ciencia(s)– (Barbosa Moreira, 1999: 29). A la vez, las disciplinas que históricamente habían relegado o hasta negado desarrollos sobre la enseñanza (caso de la lingüística y los estudios literarios) comienzan a presentar líneas de investigación que la asumen y vuelven aún más complejo, dadas sus diversidades teóricas, el hecho de asignar responsabilidades a la diversificación y yuxtaposición de perspectivas que atraviesan el sistema educativo hasta la actualidad. Esto se presenta como uno de los debates de los docentes hacia el interior de la disciplina escolar a la hora de sopesar e intentar diferenciar cuáles son las orientaciones sobre la enseñanza que atraviesan su trabajo y por cuáles se definen o no.
Este conjunto de perspectivas didácticas heteróclitas, visto desde la actualidad y en el marco de los últimos debates sobre metodología de la investigación en ciencias sociales, muestra más bien una idea de especialidad articulada en la práctica profesional en el sentido señalado por Feldman (1999) y potenciado por las políticas educativas de las últimas décadas en nuestro país. En consecuencia, al avanzar en el tiempo se hallan trabajos que van recortando cada vez más los problemas específicos que construye cada línea de la didáctica de la lengua y la literatura. En este sentido, conferencias, paneles y ponencias de distintos eventos académicos sobre enseñanza de la lengua y la literatura –o de lingüística o literatura con mesas dedicadas a temas de enseñanza–, de carácter nacional y algunos, internacional, muestran estas diversificaciones y el mayor número de graduados que se forman en ellas, que, consiguientemente, construyen distintos perfiles profesionales (Cuesta, 2011: 37-39).