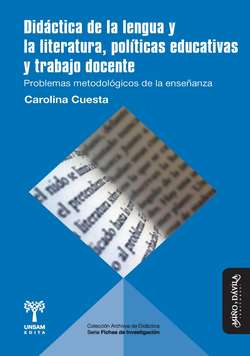Читать книгу Didáctica de la lengua y la literatura, políticas educativas y trabajo docente - Carolina Cuesta - Страница 9
Capítulo 1
Didáctica general y didáctica de la lengua y la literatura como didáctica específica 1. Revisiones y debates político epistemológicos
ОглавлениеLas decisiones de investigación enunciadas en la introducción al presente libro, allanan la necesaria puesta en suspenso del hecho de que existiría una didáctica de la lengua y la literatura, a modo de reflejo de objetos preexistentes a cualquier historización de la disciplina escolar lengua y literatura, y que existiría ajena a los debates y replanteos de la didáctica general y, en sentido más amplio, de las ciencias de la educación como ciencia social. Afirmar que particularmente en la Argentina desde los años noventa, sobre todo, didáctica general y didácticas específicas1 caminan por senderos bifurcados resulta erróneo y más bien una creencia que se vincula con sus relaciones poco armoniosas, signadas por la disputa de espacios de validación académica y de trabajo (Camilloni, 1996; Davini, 1996; Feldman, 1999; Herrera de Bett, 2000; Bombini, 2001b).2
Algunos procesos compartidos por cada didáctica, a mi entender, revelan modos persistentes de teorización sobre las especificidades que las caracterizarían, y que se hallan documentados a partir de la segunda mitad de los años noventa.3 Luego explico sus relaciones con el hecho de que se hayan dado en épocas de la sanción y posterior período de implementación de la Ley Federal de Educación (1993) en la Argentina. De este modo, en los debates didácticos de aquel entonces hay una insistencia en, por un lado, reconocer la “porosidad” y “permeabilidad” de las fronteras de “la didáctica” y en asumir que resulta imposible pensar producciones que no trabajen en una lógica interdisciplinaria (Camilloni, 1996: 35); pero, por otro, se insiste en reafirmar la existencia e incumbencias de una didáctica que estaría amenazada por influencias del propio estallido de las ciencias de la educación en diferentes perspectivas teóricas: estudios sobre el currículum, interpretativo-críticos, psicologías aplicadas, además de las didácticas específicas (Camilloni, 1996: 20-22). Por ello, desde la didáctica general, se dio una tendencia revisionista que debatió sus relaciones con otras disciplinas bajo conceptos como herencia y deudas, desde una posición que también analizaba su propio estatuto disciplinar y científico (Camilloni, 1996: 20). Al mismo tiempo, se alertó sobre los riesgos que suponían las didácticas específicas, que habían ganado espacio frente a la improductividad de los proyectos de construcción de una “megateoría” que intentara rearticular en un todo las multidimensiones del fenómeno educativo apelando a una lógica de sumatorias disciplinarias, pero de dudosa concreción en la acción. De esta manera, Cristina Davini (1996) explica el caso de la producción de José Gimeno Sacristán como representativa de estos proyectos megateóricos (el adjetivo es utilizado por la autora), que suman distintas tradiciones teóricas y líneas para abordar la complejidad de las prácticas escolares en, palabras de la autora, una “teoría curricular y de la enseñanza [que] incluye a las teorías políticas, sociológicas, culturalistas y de sistemas simbólicos, la lingüística, las teorías cognitivas y psicogenéticas, el análisis institucional y el estudio de las tecnologías sociales en vastísimas producciones y multidimensiones de análisis” (pp. 55-56). Igualmente, Davini reconoce que Gimeno Sacristán realiza un valorable esfuerzo teórico en la búsqueda de una integración metateórica, fundamentada en la presunción de que la comprensión crítica transformará las prácticas. No obstante, observa que “al incorporar tantas dimensiones y variables se va convirtiendo en una teoría interpretativo-descriptiva y no en una teoría práctica; esto es en una teoría para la acción” (pp. 55-56). La lectura de la prolífica producción de Gimeno Sacristán, también en coautorías con Pérez Gómez como de Contreras,4 muestra esos movimientos señalados por Davini a partir de revisiones rigurosas y muy lúcidas en cuanto al análisis crítico de los estados de situación; pero de armados teóricos abigarrados y, a veces, por demás eclécticos que dificultan pensar cómo se concretarían en la enseñanza. Este rasgo, matizado de distintas maneras, también es asumido por algunas producciones en didáctica de la lengua y la literatura españolas que ingresaron a la Argentina mediante los procesos político-económicos que atravesaron la reforma educativa en momentos en que la autora hace este análisis.5
Las revisiones de la didáctica general también abrieron el debate sobre la labilidad epistemológica de las didácticas por niveles (didáctica de la educación inicial, primaria, y demás) cuyas dependencias mecánicas a la descripción psicológica maduracionista, hasta la actualidad, responden a cortes burocráticos del sistema y atentan contra los intentos de alguna unidad epistémica (Davini, 1996: 57). En consecuencia, según esta línea de la discusión, las didácticas específicas habían ganado, para mediados de los años noventa, el espacio de las propuestas normativas al apoyarse en una manifiesta desvinculación de la didáctica general y de proyectos políticos pedagógicos más amplios. Por ello, Cristina Davini explica el carácter “diafragmático” de las teorías de las didácticas específicas, ya que conllevan la focalización en una o dos variables del problema de la enseñanza, pero en la pretensión de erigirse como su “mirada total” (Davini, 1996: 57-58).6
De este modo, en el despliegue de un discurso de reconocimiento de la propia historia de la didáctica general para la que el “enfoque tecnocrático obturó durante mucho tiempo cualquier reflexión sobre el tema del conocimiento constituyéndose en aplicación del planeamiento eficientista en las escuelas” (Davini, 1996: 59), y beligerante, porque ya para los años noventa se advierte el poder de la lógica académica y de la investigación en la universidad con sus juegos jerárquicos disciplinarios, se afirma que la didáctica ha sido desplazada a un lugar menor y reducida a una concepción instrumental, respecto de otros campos de conocimientos incluyendo a la psicología (Davini, 1996: 59).
Parte de este planteo del problema es ofrecido por Daniel Feldman (1999) en una revisión epistemológica y metodológica del estado de la didáctica en la Argentina de fines de los noventa. Dice el autor que el hecho de que la educación haya sido tema de atención preferencial en la agenda política de las últimas décadas muestra procesos similares a los ocurridos en los inicios del siglo XX y en los años sesenta respecto de las discusiones sobre la necesidad de generar transformaciones pedagógicas. Pero, sobre todo, estaría señalando la necesidad de una revisión epistemológica de la producción del conocimiento didáctico en el análisis de cómo ha resuelto las intenciones reformadoras en sus articulaciones con “el conocimiento sistemático sobre cuestiones pedagógicas y didácticas [y] con la realidad de la vida en las escuelas y el trabajo cotidiano de los maestros” (Feldman, 1999: 9). Así, ingresa al debate la discusión sobre el trabajo de los docentes y las realidades en las escuelas para luego agregar una formulación que ya era utilizada hacia finales de los noventa en varios desarrollos de las didácticas específicas, “las relaciones teoría práctica”, que caracteriza como un “comodín difuso, pero ventajoso a la hora de explicar fracasos e inconvenientes” (Feldman, 1999: 9) por parte de los diferentes enfoques didácticos. Es decir, que la formulación del problema como “las relaciones teoría práctica” no significó un avance sobre el contenidismo academicista, o como explicaba Davini (1996), una apertura de las didácticas específicas a más variables del hecho educativo, porque las conclusiones de sus análisis seguían derivando en una crítica a la formación docente, a los diseños curriculares, a los libros de texto y en varios casos a los propios docentes y sus resistencias a las innovaciones teóricas (Cuesta, 2011: 25).
Al redefinir el problema, Feldman (1999) postula que, en realidad, se deben estudiar las relaciones entre didáctica y enseñanza. En principio, la teoría es la didáctica, pero también lo son otros de sus productos, como los programas, las normativas y la práctica que corresponden a las acciones de los docentes en la clase. Ocurre que la proliferación y crecimiento del conocimiento pedagógico en la irrupción de las ciencias de la educación, como ciencia moderna, también venía abonando a su fragmentación disciplinaria. En consecuencia, ya para fines de los años noventa, el autor reafirma que la didáctica puede definirse como “una actividad educacional especializada que se preocupa por los problemas de la enseñanza”, pues entiende que la enseñanza es un invento social (Feldman, 1999: 10).7 Esta distinción recoloca aristas de la producción didáctica que exceden al hecho de pensarla, al menos únicamente, como disciplina o campo de conocimiento. En resumen, se trataría de una especialidad. Reconceptualización que resulta pertinente para la revisión epistemológica de las perspectivas didácticas de la lengua y la literatura que pretendo abordar desde una mirada histórica.
En el marco de estas diferenciaciones, y de otras que retomo más adelante, Feldman hace una lectura de la aparición en escena de lo que, en principio, llama las “didácticas especiales” para luego inscribirlas en esta idea de didáctica como especialidad, nombrándolas “didácticas especializadas en campos de conocimiento” (Feldman, 1999: 40). Luego de explicar el problema de la dependencia psicológica de la didáctica que llevó a confundir, en el macrodebate, las relaciones teoría-práctica, las producciones teóricas en psicología del desarrollo y psicología cognitiva con la pedagogía y la didáctica en sí misma, el autor ofrece una justificación de esta irrupción, que atañe también a la Argentina. Así, señala que en los últimos tiempos los enfoques generales de la didáctica se debilitaron, ya que han perdido su carácter prescriptivo a raíz de sus debates con la concepción tecnicista de la enseñanza. A su vez, el autor afirma que otra de las razones de la debilidad de los enfoques didácticos generales fue la incorporación del “sistema didáctico” como manera de abordar las relaciones entre conocimiento, docentes y alumnos. Con ello, dice el autor, se redefinió el proceso de la didáctica “y abrió paso a una notable y prolífica producción con base en el contenido de disciplinas de conocimiento” (Feldman, 1999: 33-41). Señala luego que las didácticas especializadas pudieron capitalizar el abordaje de “situaciones concretas”, por esa cercanía con la enseñanza que la didáctica general había perdido de vista, ya sea por el abandono de las reflexiones sobre su rol instrumental, o por “los reales límites de sus planteos generales”; y por comprender que el conocimiento es variable protagónica de la enseñanza, justamente, en esas situaciones concretas (Feldman, 1999: 41).
No obstante, esta irrupción trajo una serie de nuevos problemas que aún persisten y que, creo, hacen a los que aquí propongo analizar respecto de las didácticas de la lengua y la literatura. Feldman (1999) parece estar retomando esos debates epistemológicos de mediados de los noventa, basados en la serie de hipótesis sobre las didácticas específicas que ya he analizado. Por un lado, porque la lectura de estas didácticas pareciera estar más atada a la didáctica de la matemática y a cómo varios de sus conceptos fueron, por líneas de las ciencias de la educación, reutilizados para plantear sus propias didácticas especializadas. Se trata, en última instancia, de las adscripciones o réplicas a las primeras formulaciones teóricas de didactas de la matemática franceses que también dieron cabida a redefiniciones en otras didácticas específicas en los ámbitos europeo y local (Fioriti (comp.), 2008). Sin embargo, ya circulaba por entonces el clásico trabajo de Bronckart y Schneuwly (1996), quienes en una primera propuesta disciplinar denominada “didáctica del francés como lengua materna” –Bronckart la ha reformulado actualmente–, cuestionaban los usos de las categorías “transposición didáctica” y “sistema didáctico” en los estudios sobre “didáctica de las lenguas” que debían reconocer el carácter estrictamente social del objeto y, en ese sentido, incluir para una redefinición del sistema “las prácticas sociales de referencia” (Bronckart y Schneuwly, 1996: 71). A su vez, la denominación “didáctica de las lenguas” remite según los autores a una génesis europea de, al menos dos decenios, cuando se registran las primeras producciones metametodológicas para la enseñanza de las lenguas vivas. En los años cincuenta, con el conductismo y el behaviorismo, esas reflexiones serán reimpulsadas, diversificadas a nivel mundial (por ejemplo, la enseñanza del francés y del inglés para los hablantes no nativos) también por factores que hicieron, y hacen, a políticas lingüísticas (Bronckart y Schneuwly, 1996: 65-66).
Importa señalar, en relación con lo anterior, que habría más de un relato para explicar el advenimiento de las didácticas específicas y que no son del todo similares según la disciplina en la que se especialicen. Tampoco, como queda claro, esos relatos serán iguales según la posición política disciplinar que ocupe quien los narra. Estas caracterizaciones de las didácticas específicas de mediados y fines de los años noventa, en realidad, recortan los usos de algunas categorías –básicamente de Chevallard y de Brousseau– producidas en los ochenta y que circularon en nuestro país a partir de las traducciones al español de los años noventa.8 Así, en la perspectiva más focalizada en producir conocimiento didáctico con bases en postulados de la psicogénesis y como desarrollos desde las ciencias de la educación, se encuentran estos préstamos y no en todas las líneas que venían trabajando sobre la enseñanza de la lengua y la literatura, particularmente desde la formación e investigación lingüística y literaria (Cuesta, 2011: 16).
No obstante, si para los años noventa la discusión parecía encaminarse más hacia la existencia o no de estas didácticas específicas sospechadas de diafragmáticas (Davini, 1996), y si verdaderamente no presentaban una autonomía respecto de la didáctica general, Feldman (1999) reactualiza estos temas. Algunos de los nuevos argumentos que agrega al debate permiten mirar el presente de las perspectivas de la didáctica de la lengua y la literatura en cuanto sus propias luchas y diversificaciones. Recoloco otros argumentos en este marco para señalar algunas cuestiones que me parecen importantes de atender, al menos para observar las relaciones entre didáctica general y didáctica de la lengua y la literatura. Se trata, nuevamente, de no emprender una caracterización de las didácticas específicas que englobe a todas ellas, por lo menos en la Argentina. Cada una, desde sus distintas historias de institucionalización y tradiciones disciplinarias, presenta puntos de contacto, pero, a la vez, rasgos muy distintos si se las estudia en alguna profundidad. Dice el autor sobre los problemas actuales de las didácticas específicas respecto de sus debilidades, que segmentaron el proceso educativo, y validaron un sesgo cientificista al reducir las variables para el análisis de la enseñanza. La idea de “triángulo” sirvió para jerarquizar al conocimiento en el abordaje de sus transformaciones hacia el ámbito escolar por sobre el énfasis de los últimos tiempos en el aprendizaje y la clásica focalización en el docente. Por lo tanto, esta simplificación del modelo produjo un desequilibrio del triángulo didáctico y sus posibilidades de articulación o puesta en relación en análisis más amplios. Por otra parte, señala el autor que el crecimiento de los enfoques basados en disciplinas como forma de idear el currículum lleva a sus diseños a una sumatoria. Por ello, plantea la paradoja de la “especialización despecializadora” de la práctica educativa generada por las didácticas específicas y que este “problema queda sin resolver porque la existencia de dos continentes didácticos –general y especial– no expresa una división de roles, producto de las distintas agendas que cada una se traza. Por el contrario, la relación puede ser conflictiva por la disputa de espacios y hoy está marcada por la hegemonía de los enfoques especializados” (Feldman, 1999: 41-42).
Creo que “segmentación”, “sumatoria” y “cientificismo”, lo mismo que la “disputa de espacios” por la “hegemonía” de una línea en la didáctica de la lengua y la literatura por sobre otras, lo que también supone la lucha por espacios de trabajo, son las variables de análisis en una revisión de las condiciones de producción e intereses de sus propios discursos. Y aquí las coincidencias que encuentro con la formulación de estos problemas desde las líneas de debate ofrecidas por la didáctica general antes reseñadas. Es decir, que no se trata únicamente de una discusión epistemológica-académica desarrollada en nombre de la “búsqueda de la verdad científica”, sino que también, insisto, en el interior de esos debates adquiere un carácter profesional-corporativo. Además, porque lo anterior es parte de lo omitido en las producciones que analizo más adelante: una didáctica de la lengua y la literatura no es en sí misma la enseñanza de la lengua y la literatura, ni tampoco exuda una metodología de la enseñanza por el hecho de asumir la palabra didáctica. Dichas producciones construyen una(s) realidad(es), pero no todas en lo referido a la enseñanza de la lengua y la literatura, desde finales de los años ochenta hasta la actualidad, y avanzan más o menos en sustentar o develar las bases teóricas de sus proyectos metodológicos de la enseñanza. Estas realidades construidas por lineamientos didácticos no espejan las condiciones simbólicas y materiales de esa enseñanza, del trabajo docente, por lo tanto, les resultan insuficientes –o directamente desestabilizadoras– para elaborar propuestas didácticas con sentido y valor en el cotidiano escolar.
En consecuencia, los argumentos sobre el avasallamiento de las didácticas específicas a la didáctica general confluyen en un armado epistemológico y político que al menos, en el caso de la didáctica de la lengua y la literatura, no se suele reconocer o tematizar en toda su dimensión. Si agrupamos los argumentos de la posición de la didáctica general sobre el problema que significan las didácticas específicas para el abordaje de la enseñanza (recordemos que siempre dirán que todas son iguales), sus señalamientos sobre que dispersarían, a la vez que particularizarían, fenómenos que requerirían de una mirada global, general, amplia, en términos de teorizaciones didácticas, aparecen imbricados con las comunidades académicas que toman para sí el patrimonio de los desarrollos didácticos desde lógicas de estatus científico y regímenes de verdad. Y lo hacen en la imposición de los rasgos particulares de los objetos que estudian y que se implicarían en la enseñanza de sí mismos (Camilloni, 1996: 34; Davini, 1996: 60). Pero también, estos argumentos deben ser leídos en “las polémicas [que] reflejan las condiciones de supervivencia de los especialistas en un contexto en el cual las decisiones sobre el aparato académico y escolar dependen, cada vez más, de los organismos financiadores” (Davini, 1996: 60), y en cómo específicamente se intenta resolver esa supervivencia a través de la asignación de recursos que ponen en competencia a los grupos de investigación y a sus líneas de trabajo en el ocultamiento de que la lucha teórica también es económica, y claro está política. Por ello, no se debe desatender que “las comunidades científicas no son ajenas a estas cuestiones, que se relacionan con opciones en torno a problemas de política científica que no se deben olvidar, dado que quienes deciden acerca de la validez de las teorías son, precisamente, las comunidades científicas” (Camilloni, 1996: 34). Y, me permito agregar, los especialistas de esas comunidades científicas que son consultados o contratados por los organismos internacionales y los Estados para la elaboración de sus políticas educativas son quienes también deciden sobre la validez, o invalidez, de las teorías.
Si bien esta perspectiva será contestada por especialistas en didácticas específicas, recortando la dimensión epistemológica del debate (especificidades de los objetos traducidas en contenidos y metodologías de la enseñanza, las últimas más o menos desarrolladas) y desplazando la discusión política a una lucha discursiva por señalar qué didáctica(s), en realidad, sería(n) la(s) desplazada(s) o no reconocida(s), aun dando continuidad a la polémica hasta la actualidad (Fioriti (comp.) 2008; 2010), hay en estos desarrollos revisionistas de la didáctica general en la Argentina de mitad de los años noventa, continuidades que parecen haber quedado perdidas en todos los reacomodamientos que la reforma educativa traccionaba e instaba a imaginar; pero, que al recuperarlas resultan pertinentes para analizar el estado actual de la cuestión.