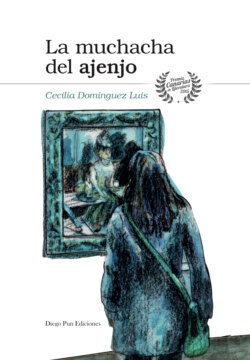Читать книгу La muchacha del ajenjo - Cecilia Domínguez Luis - Страница 12
ОглавлениеIII
Me despertó la claridad que entraba por la ventana. Por unos segundos me creí en casa, en la isla que había abandonado. Abrí bien los ojos. Luego me los restregué para darme cuenta de esa realidad extraña de los muebles, de las paredes desnudas, de la cama que ahora me parecía estrecha e incómoda. Me levanté y abrí poco a poco la puerta que comunicaba a la habitación de mi hermano. Allí estaba él, con los brazos cruzados bajo la nuca y los ojos abiertos mirando el techo. Giró la cabeza, me miró y supe que él había sentido algo muy parecido a lo que yo sentí al despertar.
–¡Para la próxima, a ver si llamas a la puerta!
Si con eso quería empezar una discusión para aliviar sus tensiones, estaba listo. Yo no estaba dispuesta a seguir su juego. Me limité a mirarlo y volver a mi habitación, cerrando la puerta.
Oí que mi madre nos llamaba.
Yo me apresuré a salir, pasé como una exhalación por la habitación de mi hermano y me dirigí al cuarto de baño. Quería entrar primero que él y darme una ducha, al mismo tiempo que intentaba tranquilizarme. De la cocina salía olor a café y a pan tostado.
–Bueno, después de desayunar vamos a ir al Centro Social del que nos habló Pierre. Aquí tengo la dirección.
Carlos inició una protesta. ¡Pero si acabamos de llegar…!
–Por eso mismo. Cuanto antes nos pongamos al día, mejor. Yo empiezo a trabajar dentro de una semana y me gustaría decir dos o tres palabras en francés para no quedar como una ignorante. Además, allí conoceremos a gente que está en nuestra misma situación y a personas que nos ayudarán en estos primeros días. Iré a trabajar más tranquila sabiendo que tu hermana y tú…
–¡Vieja, que no somos unos niños…!
–Pues entonces no te portes como si lo fueras…
El Centro Social estaba a dos manzanas. Realmente era un piso que habían acondicionado: las habitaciones las habían convertido en aulas, en despacho o salas de reuniones y en el salón se podían ver algunas mesas y sillas, varios sillones, un televisor y un ordenador. A la entrada y detrás de un mostrador, una mujer joven nos recibió: Bonjour!
–Buenos días –contestamos.
–¡Ah, españoles! –nos respondió con ese acento francés del que tanto nos habíamos reído cuando lo oíamos en las películas.
El director del centro, Jean-Paul Morel, nos recibió en un despacho que era, a la vez, sala de reuniones y donde había varias mesas con ordenadores y otras llenas de papeles. En una estantería se alineaban archivos y algunos libros. Nos habló de todo lo que se ofrecía en el centro, aparte de clases de francés. Información sobre el barrio: comercios, centros de asistencia médica…
Luego nos preguntó si ya teníamos arreglado lo del ingreso en el instituto.
Le contesté que sí, pero que habíamos tenido alguna que otra dificultad y que yo, no sé por qué razón, tenía que repetir el último curso, a pesar de que había aprobado… Yo, que quería empezar ya a estudiar informática…
–No te preocupes. En el fondo creo que así será mejor para ti. Aquí hay especializaciones diferentes y a lo mejor este año descubres alguna de ellas que te atraiga más que la informática. Además, si sigues con tu idea tampoco te viene mal repetir. Así tendrás más tiempo libre, porque solo tendrás que repasar un poco las materias.
Desde luego, monsieur Morel es todo un optimista, pensé. Y aquí estoy yo, escuchándolo y sin rechistar y, lo que me parece más raro: mi hermano no ha dicho ni esta boca es mía, con lo que a él le gusta una protesta.
Mi madre le mostró su preocupación por su inminente entrada a trabajar sin saber nada del idioma. Monsieur Morel la tranquilizó diciéndole que entre los trabajadores era frecuente ayudarse y que, por lo pronto, se le enseñaría lo básico para poder defenderse los primeros días.
–Bien, y ahora voy a presentarles a la profesora que va a impartirles clases de francés y a su ayudante. Ella es española, de Barcelona, y él es un muchacho argelino que sabe algo de español pero, sobre todo, está aquí para reforzarles el francés, conversando en ese idioma con ustedes.
Fue así como conocí a Adel, un muchacho argelino que no parecía tener más de veinte años, no demasiado alto –un poco más que yo–, de ojos oscuros y labios gruesos, que nos saludó con un «encantado de conocerlos» en un español que convertía las erres en ges y que me hizo sonreír. A la salida y por indicación de la señorita Badía, una profesora de unos cuarenta años, alta, gruesa y de rostro afable, nos acompañó en un recorrido por el barrio en el que nos indicó los lugares más adecuados para comprar a mejor precio, las plazas más cercanas, la estación de tranvías y todo lo que ya nos había anunciado el director.
Mi hermano no se mostraba muy conforme. Miraba de reojo a Adel y parecía estar a punto de meter la pata, pero pronto se rindió ante un muchacho que empezó a hablarle de fútbol y de carreras de coches, como si hubiese adivinado que eran sus deportes favoritos.
Durante el paseo nos dijo que él vivía en un barrio más al norte y que estaba terminando sus estudios profesionales de programador de ordenadores.
–Pues hablas bastante bien español –dijo mi madre, que en ese momento parecía más tranquila.
–Bueno, es que al centro están viniendo bastantes españoles…
En poco tiempo, mi hermano pareció rendirse ante la buena disposición de Adel. Incluso me di cuenta de que empezó a sentir cierta admiración por ese chico que tanto sabía de coches y, además, le iba a presentar a algunos muchachos que conocía.
–Así te será más fácil pasar estos días antes de que empieces al instituto.
Luego me miró.
–Por mí no te preocupes –me adelanté a decirle–. Estaré bastante ocupada ayudando a mi madre a colocar lo que hemos traído, a poner en orden la casa y, además, en el centro seguro que encontraré gente de mi edad.
Lo dije todo con una rapidez que puso en evidencia mi nerviosismo.
Adel me miró algo sorprendido. Luego sonrió y eso me puso aún más nerviosa.
Cuando llegamos al portal de nuestra casa mi madre lo invitó a café, pero él rehusó diciendo que tenía que llegar a su casa a la hora del almuerzo y que ya se había hecho algo tarde.
Nos dio la mano y estoy segura de que notó mi temblor.
Me enfadé conmigo misma. ¿Qué me había ocurrido? Desde luego, no era el primer chico que había conocido y este, sí, era muy agradable, pero en eso consistía parte de su trabajo en el centro. Decididamente, me había comportado como una verdadera idiota.
–¡Qué, te gustó el morito, a que sí!
–¡Niño, haz el favor de tener un poco más de respeto con ese muchacho! –terció mi madre adelantándose a mi ya imaginada agria respuesta–. ¿Y por qué no le iba a gustar? Es un chico muy agradable y nos ha ayudado mucho, sin que nadie se lo haya pedido.
–Sí, ya, ya…, pero yo no me refiero a eso.
–Entonces, ¿a qué te refieres? –me atreví a contestarle con un tono de desafío que no pasó desapercibido a mi madre.
–Bueno, ya está bien. No empecemos. A ver, Julia, ven a la cocina y ayúdame con el almuerzo, y tú, Carlos, ordena tu habitación, saca tus cosas de la maleta y colócalas en el armario.
Carlos obedeció con una risita que a mí casi me saca de quicio.
A todos nos llamó la atención el ver cómo mi hermano iba todos los días al centro sin chistar y, aunque no pusiera demasiado interés en aprender francés, al menos allí estaba y parecía que su adaptación iba a ser más rápida de lo que pensábamos. A esto ayudaba el que ya tenía un grupo de amigos. Unos «colegas» que le había presentado Adel y a cuya pandilla se había unido con una facilidad asombrosa –claro que a él siempre le había sido fácil hacer amigos–. Incluso entró a formar parte de su equipo de fútbol, que competía con otros de los barrios vecinos. Entre aquellos amigos había solo un español, Eduardo, que muchas veces le servía de intérprete, porque mi hermano no era lo que se dice un entusiasta en eso de aprender otro idioma, a pesar de que sabía lo imprescindible que era.
–Todo se andará –decía mi padre–. El muchacho es listo pero necesita un tiempo para...
–Un tiempo, un tiempo –respondía mi madre–. Si dentro de nada empieza el instituto.