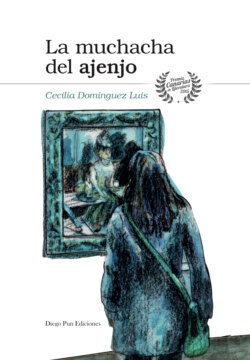Читать книгу La muchacha del ajenjo - Cecilia Domínguez Luis - Страница 6
ОглавлениеI
La despedida empezó con una inclinación de la isla hacia la izquierda. Los macizos que se alzaban a un lado de la ciudad y el puerto parecían recortarse sobre un lecho situado en un punto indefinido entre las nubes y el mar, y la playa era solo una línea dorada y oblicua junto a un océano inmóvil, sin olas. Hasta hacía solo unos días no se me había pasado por la cabeza que pudiera vivir en otro sitio que no fuera la isla y ahora…
Apenas tuve tiempo para una última mirada. Y de pronto el mar, solo el mar, insólitamente quieto y blanquecino con la incipiente claridad de un amanecer que a mí se me antojaba desolador.
El ruido de los motores pareció amortiguarse, o tal vez ya me había acostumbrado, a pesar de que hacía solo unos minutos que habíamos despegado. Yo había cerrado los ojos y me había agarrado con fuerza a los brazos de mi asiento. Sentí un cosquilleo en el estómago cuando empezó a elevarse, lo que, por unos instantes, me hizo olvidar lo que dejaba atrás. Luego, aquella última mirada a una isla que se inclinaba en el adiós.
Era un viaje en una de esas compañías de bajo coste. Ya en el aeropuerto, en la enorme cola de facturación, podíamos distinguir quién lo hacía por turismo y quién, como nosotros, por lo que mi madre llamaba «motivos de fuerza mayor», y yo empecé ya a sentirme una extraña.
Después de aquella primera sensación de desaliento, sentí un gran cansancio, como si todo aquel ajetreo de la facturación del equipaje, el paso por los controles donde nos habíamos tenido que quitar hasta los zapatos, la subida por las estrechas escalerillas del avión y el entrar en la cabina de los pasajeros donde los asientos estaban tan pegados que apenas podíamos estirar las piernas me hubiese dejado totalmente exhausta y con un solo deseo que por momentos sobrepasaba mi tristeza: el de llegar cuanto antes. Debí expresarlo en voz alta, porque mi hermano, que ya venía contrariado por ese viaje que lo apartaba de todo lo que hasta ese día había formado parte de un mundo del que creía no iba a separarse jamás, me contestó:
–¡Estás flipando! ¡Si todavía nos queda un buen rato para despegar…! Eso nos pasa por ser unos pringados y… Tenía que haberme escapado, desaparecer y ¡a ver qué hacían entonces…!
Mi madre lo miró de tal manera que Carlos se cortó y ya no dijo nada más en todo el viaje. Claro que tampoco tuvo ocasión ya que, no sé por qué razón, y a pesar de que las filas eran de tres asientos, a mi hermano le tocó en la de atrás. Yo me puse en la ventanilla y al lado de mi madre se colocó una señora bastante mayor que nada más sentarse le dijo a mi madre que iba a ver a su hija y a sus nietos, que les tenía mucho miedo a los aviones y se pasaba todo el trayecto rezando.
¡Pues sí que estamos bien!, pensé, en el momento en el que la buena señora sacó de su bolso un rosario de cuentas negras, de los que hacía años que no veía –de hecho pensaba que ya habían desaparecido–, y empezó a desgranar las bolitas bisbiseando las avemarías.
Miré a mi madre. Había cerrado los ojos, no sé si para evitar mirarme o para impedir que le invadiera la tristeza. Tal vez conjuraba el miedo a una realidad que se presentaría en toda su crudeza cuando los abriera. No quise mirar a mi hermano. Me lo imaginé serio, desalentado, intentando contener su rabia y su impotencia ante algo que ya no tenía remedio. Yo, a pesar de que apoyé a mi madre, lo comprendía, pero para nadie era fácil y pienso que él no tenía derecho a quejarse de esa forma.
Pasaron unos minutos del despegue, volábamos sobre el mar y por fin mi madre abrió los ojos y me miró, haciendo un esfuerzo por sonreír. Yo aproveché la ocasión para preguntarle detalles sobre la marcha de mi padre, un tema que, desde su partida, apenas habíamos tocado.
Era una historia como tantas otras. Los padres de Pablo, un amigo de mi padre, habían emigrado a Francia siendo muy jóvenes. De hecho se habían conocido trabajando en una industria textil. Se habían casado y allí habían nacido sus hijos. Por lo visto, Pablo se había enfermado y sus padres optaron por enviarlo a la isla con sus abuelos, con los que se crio. Cuando se curó ya no quiso marcharse, aunque siempre siguió en contacto con su familia y alguna vez fue a verlos.
Pablo le había escrito a su hermano Pierre, y este le había conseguido a mi padre un contrato en una industria de embalaje de piezas mecánicas. Además, le había buscado alojamiento provisional en una pensión.
Con el tiempo y «muchos sacrificios», acentuó mi madre, se buscó otro trabajo, que alternaba con otro compañero, de vigilante nocturno en una fábrica de equipos para automóviles, y así había conseguido ahorrar para conseguir un piso en alquiler en un barrio obrero, en Saint-Denis. Y allí nos dirigíamos aquel miércoles, diez de agosto, para empezar una nueva vida, a ver si teníamos algo más de suerte y al menos nuestro futuro –se refería, sobre todo, al de mi hermano y al mío– se volvía más prometedor.
Luego se quedó callada y yo no hice más preguntas. Empecé a pensar en nuestro destino. Lo que yo conocía de París era lo que había visto en las películas o en la TV. La torre Eiffel, el Sena, con sus paquebotes y barcazas. Un famoso río en alguna de cuyas orillas se habían inventado unas playas para los parisinos; Notre-Dame, Montmartre, su Sacre Coeur y la famosa plaza llena de artistas de todo tipo. No se me había ocurrido informarme de nada más cuando nuestro padre se marchó, aunque sabía que no era ese el París que nos estaba destinado y muy pronto lo comprobaría.
Volví a pensar en mi hermano –a saber qué pasaría en estos momentos por su cabeza– y lo recordé aquella tarde, cuando nos miró en un silencio tenso, como si nos odiara. Se fue a su habitación y cerró de un portazo. Yo sabía que era inútil hablarle. Nada de lo que dijera tendría sentido para él, como tampoco lo tuvieron las palabras de mi madre cuando trató de que comprendiese las razones de nuestra marcha.
No entendía por qué no podíamos seguir como hasta entonces; sería cuestión de aguantar un poco más. Con el dinero que enviaba nuestro padre y el que ganaba mi madre podíamos…
En el fondo sabía que aquella situación no podía prolongarse, pero se rebelaba a la idea de dejarlo todo, sobre todo a sus amigos; y yo, en cierta forma, compartía su resistencia.
–Vamos a irnos a Francia, con papá, y no hay nada más que discutir, ¿entendido? –volvió a repetir mi madre, como si con ello se afirmase en su convicción.
La imagen de una noche de hacía un año se me presentó tan clara que pensé que volvía de nuevo a vivirla. Yo estaba en mi habitación y fingía estudiar. Había dejado la puerta entreabierta para intentar oír lo que hablaban.
Lo hacían en voz baja.
–Pero ¿estás seguro, José?
–¿Qué otra cosa puedo hacer? Ya se me ha acabado el paro y apenas nos queda algo de dinero. No hay manera de encontrar trabajo… La situación…
–Sí, si ya lo sé. Pero a Francia…, tan lejos.
–Y gracias… Si no llega a ser por Pablo, el hermano de Pierre, que a saber por qué demontre se cambió el nombre…
–Bueno, él nació allá y allá sigue, así que me imagino que será mejor para él tener un nombre francés…
Algo –no sé si fue que se dieron cuenta de que tenía la puerta entreabierta– les hizo bajar más la voz y solo pude enterarme a medias de lo que decían. Hablaron de un contrato, de que solo sería una temporada hasta que la situación se fuera arreglando.
Me fui preparando para una primera despedida, para una ausencia que nada tenía que ver con las horas de soledad que pasaba cuando regresaba a casa del instituto. En esos momentos y hasta que llegaba mi hermano, que siempre se entretenía con los amigos, era dueña de todo, llamaba por el móvil a los amigos, ponía la TV o, simplemente, no hacía nada.
Pero ahora todo dolía como un vacío.
Me deslicé hasta el cuarto de mi hermano. Tenía que contárselo. No podía quedarme toda la noche con esa congoja. Pero al abrir la puerta vi que dormía profundamente, como de costumbre, sin el menor asomo de preocupación. En cierta forma lo envidié. Estuve a punto de despertarlo y gritarle que era un enano que pasaba de todo, que le daba lo mismo ocho que ochenta, pero me contuve porque, al fin y al cabo, él no tenía culpa y, además, no creo que supiera ni sospechara nada. Luego sentí rabia, pero contra mí misma. Volví a mi habitación y me acosté, aunque supe que no podría dormir.
Recuerdo que a partir de esa noche hablamos poco.
Al día siguiente, durante el desayuno, nos lo dijeron. Esta vez mi madre me miraba con más intensidad, como si quisiera decirme que sabía que yo había estado escuchando, y yo no supe interpretar si era una mirada de reproche o deseo de que los perdonase.
Parecían cansados, sobre todo mi padre, pero aun así contestaban a nuestras preguntas, aunque de forma muy escueta. Bueno, podría decir que a mis preguntas, pues mi hermano, que en un primer momento pareció sorprenderse con la noticia, después cayó en una especie de enfurruñado mutismo que solo rompió para preguntar si podría seguir usando su móvil y salir con los colegas.
–¿A qué viene eso ahora, Carlos? –Mi madre lo miró con una mezcla de tristeza e indignación y yo ya no me pude contener.
–¡Este, que no piensa más que en él y…
–¡Oye, no me rayes, ¿te enteras?! ¿Qué le pasa a la pijotera esta? Yo por lo menos no soy tan hipócrita y digo…
–¡Tengamos la fiesta en paz! –Mi padre dio un puñetazo sobre la mesa. Nunca lo había visto tan derrotado.
Así acabó aquella conversación, de la que pude sacar muy poco más de lo que había oído la noche anterior.
Solo que mi padre viajaba ya con un contrato, lo que era imprescindible para poder quedarse allí, y que se lo había conseguido su amigo Pablo.
Me hubiera gustado seguir preguntando, pero después de la discusión con mi hermano, opté por callarme. En el fondo pensé que lo había juzgado mal, que esa pregunta sobre el móvil y los colegas era una manera de defenderse, de convencerse de que todo iba a seguir igual, que mi padre iba a regresar pronto y todo volvería a ser como antes.
El día de la despedida mi madre tenía el rostro tenso y los ojos brillantes. Sabía que estaba haciendo esfuerzos para no llorar y por eso evité mirarla. Mi hermano y yo experimentábamos ese aturdimiento que nos salva a veces del dolor, y ni siquiera hubiéramos podido decir cómo estaba vestido mi padre. Imagino que con el traje de las grandes ocasiones y, colgado de su brazo, un abrigo que se había comprado aprovechando la liquidación de una tienda de ropa de las muchas que han tenido que cerrar con esto de la crisis. Tampoco recuerdo sus palabras de despedida. Seguro que no faltaron las recomendaciones: que ayudásemos en casa, que no perdiéramos el tiempo y sacáramos el curso, que menos salidas y llamadas a los amigos, que teníamos que ahorrar…
Luego el abrazo, en el que sí pude notar un cierto temblor que quiso paliar apretándonos con fuerza, hasta casi hacernos daño.
Intenté no pensar. Mi madre había vuelto a cerrar los ojos, aunque dudo que durmiera. No quise e hice lo posible por distraerme haciendo los crucigramas de una revista que habíamos comprado en el aeropuerto. No lo conseguí. La certeza de que todo iba a cambiar, la incertidumbre de lo que sería de nosotros a partir de ahora no hacían más que aumentar mi desasosiego. Sí, habíamos entrado en malos tiempos, pensaba, y no podía apartar esa idea de mi cabeza. Las nubes rodeaban el avión. Las conversaciones de los pasajeros y el murmullo de la señora que daba vueltas y vueltas a su rosario se confundían en un solo sonido ininteligible que yo intentaba descifrar para ver si así conseguía olvidarme de mi primera sensación de desarraigo. Al final, conseguí adormecerme.
Me despertó la voz de la azafata pidiendo que nos abrocháramos los cinturones, que dentro de unos minutos íbamos a aterrizar en el aeropuerto de Beauvais Tillé, que nos agradecía… Bueno, lo que siempre dicen en todos los vuelos. El avión volvía a inclinarse a un lado y a otro. Yo miré por la ventanilla, pero las nubes apenas me dejaban ver, entre los pequeños claros, algunos tramos de un país que se ofrecía, no sé si también con ciertas nieblas, a nuestras esperanzas.
A pesar de que estábamos en pleno agosto, la temperatura era agradable, más bien fresca, y el cielo seguía nublado. Yo recordaba el calor y el azul de otro cielo que ahora me parecían más lejanos. Bajamos las escalerillas y caminamos unos metros hasta la terminal. Era un aeropuerto pequeño, con una cubierta plana y con unas potentes pantallas colgantes que iluminaban la zona donde se encontraban las cintas transportadoras de equipajes. Nos fijamos en los carteles donde se informaba del vuelo. Esperamos un buen rato hasta que la cinta empezó a girar y salieron las primeras maletas. Permanecíamos en un silencio que tenía mucho que ver con la inquietud de saber que estábamos entrando en un lugar desconocido, impersonal y extraño.
Mi madre sacó unos billetes que mi padre le había enviado.
–Ahora tendremos que coger un tren que nos llevará hasta la estación de París Norte. Allí ya nos esperan papá y Pierre. ¿Estás oyendo, Carlos?
Mi hermano contestó con un sí resignado, como si estuviera haciendo un gran sacrificio por nosotras… Yo ni siquiera intenté animarlo. Sabía que su contestación iba a ser que lo dejara en paz o algo por el estilo y eso no contribuiría precisamente a arreglar las cosas.
El tren parecía esperarnos, porque apenas tuvimos tiempo de colocar el equipaje en el vagón y buscar nuestros asientos. Por la megafonía se oyó el aviso de salida hacia la estación del Norte. Lo único que entendí –o quizá simplemente imaginé– fue «salida» y «estación del Norte», lo que no contribuyó precisamente a tranquilizarme. La tensión nos mantuvo en silencio, mirando por la ventanilla un paisaje que se desdibujaba con la velocidad; a veces parecían solo manchas verdes y ocres, con algunas casas que se acercaban o se alejaban obligándonos a girar la cabeza y seguirlas mirando hasta que un nuevo paisaje de árboles difusos, campos y bosques las sustituía, aunque por poco tiempo. De vez en cuando algunas chimeneas gigantescas nos hablaban de fábricas que nos advertían de la cercanía de la ciudad… No sé qué pensarían mi madre y mi hermano; yo intentaba no hacerlo y lo que conseguía era un batiburrillo de preguntas y temores que se entrecruzaban en mi cabeza hasta el punto de hacer que me mareara.