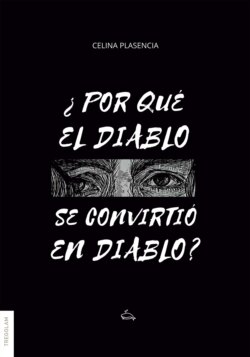Читать книгу ¿Por qué el diablo se convirtió en diablo? - Celina Plasencia - Страница 10
ОглавлениеARCA II
Todo lo que se veía en el entorno desde donde yo estaba en esas fechas era alentador, asombroso y hasta sobrecogedor al estar rodeado de tanta belleza.
Recuerdo haber pasado horas de cada día corriendo con Aidan y el peludo de Indi o ¡asustando a las ovejas en su corral!
¡Ja, ja, ja!
No parábamos, éramos incansables realmente, hasta que nuestra madre nos llamaba para que tomáramos un baño o para cenar.
Sin embargo, no siempre era así de radiante o divertido, y las horas podían ser más lentas para nosotros, o quizá no eran lentas, sino pesadas.
Los cielos grises que cubrían el sol en esta otra parte del año, teniendo a esas montañas interminables como un techo sobre ti, se veían tan oscuras y rocosas que, ante mis ojos de niño, lucían siempre como fortalezas impenetrables e intimidantes.
La brisa, ¡ah!, la brisa de invierno era tan caprichosa que podía hacer que, dentro de esos pequeños bosques mixtos, las copas de los árboles ondearan a su voluntad y que sus hojas se desprendieran y volaran ¡muy por encima de ellos!
Aunque año a año el ciclo se repetía en ciertos aspectos, no podía decirse que por ello era más fácil que el anterior, las faenas no se tornaban menos intensas por realizarlas más veces.
A mi padre le tomaba unos dos o tres días salir de pesca para llegar a las costas, adentrarse en el mar, hacer su trabajo y regresar a casa.
El arado y la siembra de la tierra, cada temporada de plantación, era un procedimiento que tomaba mucho tiempo, incluso empleando ese sistema de arado que es más mecánico y práctico que hace un tiempo atrás, porque contaba con un par de caballos, atados a una silla de arrastre con dos ruedas, a las que enganchaba las cuchillas que eran las encargadas de abrir los surcos de esa tierra que tenía tantas rocas bajo la superficie. Mi padre solo guiaba el proceso o resolvía los atascos que podían presentarse en el terreno.
También estaban las otras tareas, transportar el agua del arroyo, reparar empalizadas rotas, reponer la paja del techo de las casas o una tan simple como cortar la leña para la chimenea de la casa, hacer o reparar los martillos y herramientas de trabajo, entre las labores más importantes. Se hacía mucho más rudo, impredecible en ocasiones, y mi hermano Aidan y yo todavía éramos muy pequeños para ayudar en esas faenas, así que mis padres hacían todo por ellos mismos.
En invierno, también los bueyes necesitaban más fuerza para empujar y requerían más alimentos para menos horas de trabajo. Nuestro padre, a veces, no tenía la misma energía, toda la que necesitaba, para sacar adelante la labor de sembrar y luego recolectar las hortalizas —de los ajos, zanahorias, guisantes, rábanos, coles, habas y demás frutos del campo— que eran los alimentos básicos de la casa —y de la aldea también—, pues nos intercambiábamos los productos de la cosecha entre las familias de la comunidad. Inclusive se sembraban algunas plantas medicinales sencillas, como la caléndula y la borraja, para los quebrantos por males de fiebres o para curar heridas y algo muy común, como la piel que se agrietaba con el frío y con el rudo trabajo del campo.
En esas temporadas de invierno, la niebla podía ser tan gruesa que cubría cada metro del lugar con una especie de velo de humo espeso, que no podías disipar ni soplándolo con todas tus ganas o moviéndola con tus manos, simplemente estaba ahí, y quería, a como diera lugar, ser la protagonista, lucirse y hacerse sentir. Envolvía a su paso todo lo que encontraba, hasta que no podían verse esos árboles, tampoco a los animales, de hecho, nada alrededor se apreciaba cuando esta bruma llegaba, era una cortina infinita y no podías saber ¡en qué punto terminaba!
Ahí, todo se hacía demasiado borroso y peligroso, y si no eras suficientemente precavido, podías quedar atrapado sin poder ver ni caminar.
Era, sin duda, ¡la otra cara de ese paraíso!, con un tipo de frío filoso, amenazante, que llegaba a cortarte o quemarte la piel que no llevabas cubierta.
Sí, ¡es verdad!, cuando se aparecía la niebla y quería protagonizar, todos debíamos buscar un sitio seguro donde resguardarnos, puesto que hasta respirar podía representar un desafío, en el intento de que, en ello, no enfriaras demasiado tus pulmones y pudieras enfermarte o incluso morir.
El frío intenso del invierno era un clima bestialmente rudo para la supervivencia de cualquiera. De cierta forma, nos habíamos acostumbrado, aunque no todos los inviernos eran iguales, algunos se presentaban más ligeros, pero no este.
Nuestro hogar, por su parte, en medio de la inmensidad de lo que se ve en estos territorios, tenía calor, un espíritu cálido y era verdaderamente acogedor. Aunque también poseía su propia personalidad y misterios.
Recuerdo claramente cuando llegamos al poblado, solo había una docena de casas y familias allí, todas ellas en forma circular, con paredes de barro, arcilla, ramas muy compactas y techos cónicos tejidos con varias capas de ramas flexibles que se entrecruzaban con troncos ligeros para que conservaran su estructura y soportaran las lluvias.
En su mayoría, los campos eran labrados, y los animales que apoyaban nuestra vida campesina de la granja eran los caballos, grandes bueyes, ovejas, vacas, cerdos, perros y liebres, lo que abundaba en casi todas las aldeas como la nuestra.
En el centro, había un pequeño mercado, muy improvisado, donde cada familia vendía el excedente de la producción de sus granjas; hortalizas y frutas de muchos colores, así como animales que ellos mismos criaban y, en general, todo lo que no era para el consumo de su familia.
En esos mercados, también se reunían los artesanos, herreros, poetas, narradores de historias y músicos que componían y cantaban el folklore de sus tierras originales.
En el entorno más alejado de las casas, había un par de silos donde se conservaban los granos cosechados para la aldea, y existía una casa muy peculiar, sin paredes, solo unos barrotes de madera y un techo de paja bastante más alto que las casas, con un agujero en su centro, unas zanjas o fosas rectangulares poco profundas con unas estacas cruzadas que formaban una rejilla, donde ponían a ahumar la carne y el pescado y, de este modo, se podía conservar para el invierno.
Le decían el «ahumadero», y era el responsable de esparcir esos olores de carnes y pescados ¡por toda la comunidad! No había forma de no notarlo, como si fuera un sello distintivo, bastaba pasar cerca de la aldea para percibirlo, tan delicioso que, cuando tenías hambre…, ¡casi no podías esperar a llegar a casa para comer!
Era un olor expansivo, que se podía percibir todo el año, excepto en las temporadas de chubascos, porque no había manera de sostener el fuego ni el humo de cocción en medio de esas lluvias.
Nuestra casa era la tercera después de la entrada principal, el único acceso a la aldea, entre la gran empalizada de maderos entrelazados con grandes extensiones de sogas, tejidas de las ramas muy flexibles y finas de algunos arbustos muy abundantes de la región.
Mi padre, Liam Danann, era agricultor y ganadero, como lo fue su padre, mi abuelo. Era un hombre de complexión fuerte, bastante alto, cabellos largos castaños, de tez curtida por tanto sol, brazos robustos —el arado y el trabajo con los animales requería mucha fuerza en los brazos—. Su cara, por otro lado, se destacaba por lo prominente de su mandíbula cuadrada, ojos pardos, voz ronca y una nariz bastante grande y afinada. Medía alrededor de 1.85 metros, lo que, en conjunto con el resto de su fisonomía, lo hacía ver muy portentoso e imponente en su aspecto, y, ciertamente, inspiraba respeto a quienes lo veían.
Bastante parco también, de poca conversación, y se las arreglaba en medio de tantas tareas diarias, aunque fueran solo unos minutos, para compartir con nosotros, sus hijos y nuestra madre, alguna de esas viejas historias cargadas de imaginación, cantar algún fragmento de la misma canción de siempre, jugar un poco en la pradera y darnos atención y amor.
Mi madre era muy hermosa, su cabello a la cintura, siempre trenzado, era dorado como las espigas del trigo, su rostro de facciones más livianas era delicado y gentil, y portaba una mirada tan dulce como la miel. Era más bajita de estatura y más delgada que mi padre. Su tez, que era bastante clara originalmente, se había teñido de bronce, como la de mi padre, por la exposición permanente al sol en el trabajo del campo, y sus manos, aunque finas, de dedos delgados, se volvieron muy rústicas con la manipulación de animales y el trabajo áspero que hacía cada día con ellas, y, ni aun así, dejaban de ser suaves y sanadoras, bastaba un abrazo de ella y cualquier discordia, literalmente, ¡se esfumaba!
Era una mujer única, en un medio agreste, donde la gente trabajaba tanto cada día y se quejaban por todo, ella, sin embargo, no paraba de reír a toda hora, tenía siempre palabras amables para nuestros vecinos, para mi padre y para sus hijos. Trabajaba tan duro como mi padre, ordeñando, recolectando la cosecha, limpiando los graneros, buscando pasto, cocinando y lavando toda la ropa de la familia en el río. Era imparable, nunca dejó de ser amable, no había forma de hacerla enojar, ni aun cuando estaba tremendamente cansada después de esas faenas tan exigentes y agotadoras.
Nuestra casa era lo confortable que podía ser un hogar con los recursos de una época que no ofrecía demasiadas comodidades, tal como las entendemos hoy en día. Con un techo vegetal muy alto, quizá en su parte central tendría unos siete u ocho metros de altura, un techo, igual que el resto de las casas del entorno, de espigas, juncos, varas y ramas fuertes de abedul, entretejidas de modo tan compacto como lo permitía un trabajo artesanal como ese. Tenía la forma de un sombrero chino, circular y curvo hacia adentro, y las paredes eran una mezcla de adobes de arcilla y rocas, adosadas con pasto, más o menos gruesas, para conservar la temperatura interna por encima de la del medio ambiente. Tenía una sola puerta de entrada o salida y una única ventana también. Por dentro, mi padre hizo dos compartimientos para las habitaciones, y en el centro había un peristilo o tronco central, alrededor del cual se distribuían los espacios para cocinar y comer, sobre un suelo de troncos lisos de madera. Teníamos camas de madera y pieles de animales y, por lo común, entre nosotros, nos sentíamos en un hogar donde no faltaba nada, había de todo lo que pudiéramos necesitar para vivir en bienestar.
Yo, que era el hijo mayor de mis padres, contaba con once años apenas, y por la profundidad del color intenso y brillante de mis ojos, de mis espesas cejas y mis pestañas tan pobladas, en lugar de Lorcan, como era mi nombre original, me llamaban «Ojos Negros». En casa, mi hermano menor Aidan de ocho años y mis padres se acostumbraron a llamarme de esa manera, y yo atendía por ese nombre, así me reconocían todos, como Ojos Negros, la mirada más profunda que un niño puede tener, eran frases que recuerdo que compartían en casa.
Mis padres y abuelos, a menudo, me decían que parecía un viejo en el cuerpo de un niño, debido a que era muy maduro para mi edad y mi mirada tenía un singular encanto, como ellos decían, que sentían que los paralizaba al observarlos sostenidamente.
Esas son sus anécdotas, yo de eso no recuerdo mucho, no prestaba atención a esas conversaciones de adultos y no sabía nada al respecto, solo deseaba aprender a cazar y salir de aventuras, o lo que, para mí, ¡eran aventuras!, claro.
En mi mente de niño, quería explorar el mundo, y el miedo a los peligros, como en la mayoría de los niños, no estaba presente.
Por su parte, mi padre y mi madre, así como mi peluda mascota, Indi, una bestia amorosa que lucía como podrían figurarse algo similar a un golden retriever salvaje, juguetón y bastante más grande de los que viven por las calles de hoy, pesaba al menos unos treinta kilos, creo yo, ¡en realidad, jamás lo pesé! ¡Ja, ja, ja!, no existía nada como una báscula ni soñábamos que algo como pesarse tuviera alguna importancia, ¿para qué?, ¿verdad?