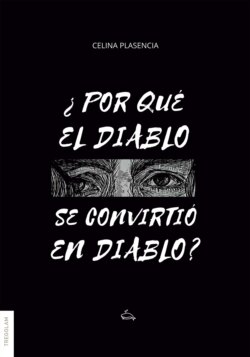Читать книгу ¿Por qué el diablo se convirtió en diablo? - Celina Plasencia - Страница 14
ОглавлениеARCA IV
No pasó mucho rato para que entrara a la casa, invitado por mi padre, un personaje de túnica blanca, con un gran abrigo gris de piel de oveja muy largo y un gorro que apenas dejaba ver su cara del color del cobre.
Mi hermano y yo no sabíamos de quién se trataba, no lo habíamos visto antes.
Eran especialmente comunes, en estas zonas del norte de Irlanda, que las túnicas se realzaran con esos pequeños botones semiesféricos de bronce, distintivos en las prendas de vestir de las élites, de los magos o de los religiosos. Y este extraño visitante portaba una así.
Para mí, en mi visión de niño y preadolescente, el extraño era alguien con atributos especiales, no era agricultor ni ganadero o herrero, y venía a ver a mi madre por alguna razón que no podía entender, ya que los padres nunca explicaban mucho a sus hijos sobre las cosas que ocurrían en el entorno familiar ni en la aldea. Ellos manejaban la información a su discreción, y los niños nunca interveníamos en sus conversaciones, ni siquiera nos permitían estar cuando charlaban.
Entre tanto, ese hombre de aspecto raro podría haber sido un chamán, quienes se consideraron los primeros médicos de la humanidad, se decía de ellos que ejercían su sabiduría y su sanación a partir de hierbas, raíces, sugestión o rituales e, inclusive, eran ellos los que presidían los llamados «ritos de transición» —pubertad, fecundidad y muerte—.
De mi memoria, solo puedo asociar esa imagen, como la de ese hombre que llegó a mi casa casi al amanecer, con la tarea de reconocer la condición de salud de mi madre, que yacía en su cama todavía.
Mirando un poco hacia atrás en mis recuerdos, en esas últimas semanas de este invierno que había hecho tanto frío, junto a esa humedad que calaba todo a nuestro alrededor, Aidan, mi hermano, y yo notamos que ella no lucía tan fresca ni tan animada como siempre, y nosotros, siendo niños, no entendíamos mucho de enfermedades ni padecimientos, porque no habíamos vivido nada de eso en nuestra familia. Por ello, ignorábamos que lo que le ocurría a nuestra madre era que estaba enferma y que no respiraba bien.
Entonces supimos que ella en verdad estaba mal, que necesitaba ese brebaje que la podría haber ayudado a tolerar y superar esa condición de debilidad, a disminuir las altas fiebres intermitentes que estaba padeciendo, que la sostuviera a salvo en medio de esa crisis.
Pero… ¡eso no sucedió!
Se había debilitado mucho, sus pulmones colapsaron con esa terrible neumonía y no resistieron.
Y el encargo de mi padre, ese que no cumplí, era un preparado de raíces, que habría hecho que la fiebre disminuyera, que su cuerpo reaccionara, sin embargo, no fue así, ya que nunca recibió ese remedio del curandero.
¡Y fui yo quien lo olvidó! Apenas caía en cuenta de las consecuencias. Mi madre había muerto, yo era el único responsable. ¡No tengo perdón! ¡Acabé con su vida sin saberlo!
Mi padre, que siempre ha sido un hombre de gran fortaleza, de temple firme y sosegado, había roto en llanto inconsolable.
El chamán lo había confirmado, ya no había nada que hacer…
Desde ese momento, ¡todo cambió!
Recuerdo que, sin pensarlo, salí corriendo de ahí, de la casa, de la aldea, y corrí sin detenerme, corrí y corrí tan rápido como podía hacerlo, sin parar, atravesando los senderos hasta las montañas, quería perderme, que me tragaran los árboles, la tierra, las ciénagas del camino, morirme, no merecía estar vivo… Me alejé lo más que pude, ¡no deseaba ser encontrado por nadie!
Rato después, ya fatigado, las horas habían pasado, escuchaba el riachuelo que estaba cerca de mí y me senté por horas, sin darme cuenta del tiempo.
Allí, sentado entre las piedras, en esa mañana tan gris y triste de mi vida, donde creía que nadie podía encontrarme, me quedé, enmudecido, paralizado, recuerdo que no podía llorar, ni hablar, apenas respirar, no tenía fuerzas para moverme. No quería pensar, deseaba dejarme morir ahí mismo.
No tenía ganas de volver a la aldea ni a nuestra casa, solo pensaba en que acabara rápido y marcharme junto a ella, ir a hacerle compañía a mi madre.
Lo que había hecho no tenía nombre, ¿en qué me había convertido?
Con solo once años, había sido capaz de ignorar una petición tan importante de mi padre. Mi madre yacía enferma, mientras yo jugaba sin tenerlo en consideración. Únicamente tenía una tarea simple: buscar ese brebaje y llevarlo a tiempo para que ella pudiera sanarse.
Pero no, tenía que quedarme ahí, como un tonto, jugando a buscar gusanos, a competir y a ganarle a mis amigos, a desobedecer una petición urgente que mi padre, que nunca nos molestaba a mi hermano ni a mí, me hizo antes de salir de casa.
¡Solo me pidió que fuera al pueblo a traerle eso!
¡Por qué no lo hice!
¡Era tan fácil! Me entregó una receta que debía darle al curandero y traerlo a casa…, eso era todo.
En ese momento, y por mucho tiempo después, me recriminaba todo eso, cada día era una tortura, no podía perdonarme, ¡la culpa se había instalado en mi corazón!
¿Cómo pude ser tan irresponsable, tan cruel, tan descuidado?
Mi madre, el ser más maravilloso y dulce, el más alegre del mundo, ya no estaría más.
¡Por mi culpa!
Fui yo, Ojos Negros, el único responsable de su muerte.
Daba lo mismo que le hubiera enterrado una daga en su corazón o que le hubiera dado un sorbo de veneno, acabé con ella, sin ninguna razón, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo.
Pasaron algunas horas más desde que llegué a ese paraje, ya era de tarde y ni el frío ni el hambre habían podido hacerme olvidar ese dolor tan intenso, tampoco fui capaz de aclarar mi mente tan confundida, atormentada… Escuchaba sus voces en mi cabeza, ¡todas al mismo tiempo! Susurrando y gritando a la vez… en mi mente enloquecida…
«¡Mataste a tu madre!», clamaba mi padre.
Mientras, mi pobre hermano Aidan, sin percatarse de nada de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, no reaccionaba, era aún tan pequeño, su inocencia lo protegía de la realidad.
En esos instantes, yo solo quería una cosa: ¡retroceder en el tiempo y deshacerlo todo!
Era tanto el dolor, el arrepentimiento por mis acciones, que, incluso siendo niño, sentía que estaba enloqueciendo.
Ya no quería vivir, no había razón para seguir.
Anhelaba morirme de frío, meterme en el río y ahogarme, o como fuera, pero no quería continuar con vida, no lo merecía, no era justo con ella. Pero era muy niño para quitarme la vida. Para eso, supongo, se necesitaba ¡más valentía de la que yo tenía!
Imagino que mi madre, desde el cielo, me estaba impidiendo que avanzara en mis deseos y me cuidaba de nuevo.
Las horas del día habían transcurrido mientras estuve ahí sentado.
Desde que llegué a estas piedras, en las primeras horas de la mañana, no tenía noción de cuánto había transcurrido, pero, sin duda, pasé todo el día en ese lugar. Estaba sudado, con la ropa humedecida por correr tanto rato, más el frío y la humedad que reinaba en el ambiente —era invierno—. El sol solo mostraba su luz, no obstante, su calor se escondía en algún lado, porque ¡no se notaba para nada!
Supongo que las nubes tan pesadas se lo roban todo o lo usan para poder ¡soltar sus chaparrones!, los que abundan mucho en esta temporada.
Fue hasta ese instante que me percaté de todo lo que recorrí en la mañana para llegar a donde estaba. Cuando corrí todo ese rato sin parar, había avanzado mucho en la falda de la montaña, justo donde están los sitios a los que mi padre se refería cuando nos decía que no debíamos venir solos. Había caídas de agua, por muchos lados, bajando de las partes más altas, mojando todo alrededor, y el suelo resbalaba, con huecos en los senderos por donde bajaba el agua y donde podría haberme precipitado. Las muchas y grandes raíces de los árboles sobresalían al piso, donde caer y romperse las rodillas resultaba muy fácil, además de algunas otras cosas propias de este lado más salvaje de mi mundo.
Estando ya bastante oscuro, la temperatura bajaba un poco más, y en medio de mi mente ya agotada de tanta intensidad comencé a escuchar sonidos que venían de la montaña, espeluznantes, parecía que habían salido algunos animales a cazar sus presas ahora que, prácticamente, no se ve nada.
¡Casi no puedo describirlos, solo recordarlos y se me eriza la piel!
Me empezaba a temblar un poco el cuerpo de miedo, los extraños ruidos de las lechuzas, esos que todos narraban en las historias de la aldea, que son aves de mal agüero, que acechan a todos en la montaña, que vuelan silenciosamente durante la noche y que hacen ruidos que parecen sonidos de duendes y espectros, como siseos tan fuertes, atemorizadores, que, en esos momentos, en vivo, yo presenciaba.
No sabía si era mi mente…
Pero los estaba escuchando todos, las lechuzas detuvieron sus ruidos por unos minutos, y, sin previo aviso, ¡me quedé paralizado, el pánico me tomó por completo!
Un zorro rojo, famoso por su sigilo para moverse en la noche sin ser notado, se hallaba a unos metros de mí, como observando, no podía ver claramente por la bruma de la niebla, pero estaba seguro de que era un zorro rojo, era el que más abundaba en la región, y los había visto con anterioridad, en la distancia, pero su fama de ferocidad ¡lo precedía!
Yo había pedido morir desde que llegué a ese lugar, pero ahora que me sentía amenazado, esa idea ya no me parecía tan importante, ahora, ¡me encontraba en peligro de verdad!
Se detuvo muy cerca de donde yo estaba, parecía merodear buscando su presa. Podía distinguir a medias su silueta, debido a que la espesura de la neblina no me permitía verlo nítidamente.
Pero, si me quedaban dudas de que fuera uno de ellos, se disiparon, deben creerlo, ¡cuando escuché su grito! ¡Por todos los cielos!
Fue corto, explosivo, ¡un chillido portentoso y escalofriante!, como el que podría emitir una persona a quien persiguieran, que tuviera mucho mucho miedo o quien estuviera en algún ¡grave apuro!
¡Nunca me había asustado tanto en mi vida!
Me sentí en pánico, ¡sudaba a mares!, el frío helaba el sudor, pero no podía parar de hacerlo, mi corazón estaba a mil por segundo. ¡Los hilos de sudor me corrían por todo el cuerpo! Es lo más terrorífico que hubiera presenciado en mis escasos once años.
No sabía qué hacer, si correr hacia abajo por las piedras o quedarme quieto donde estaba, si esconderme y meterme en el río, pero temía tanto que el ruido que yo pudiera provocar al moverme me pusiera en mayor riesgo y ¡que el zorro decidiera atacarme!
¡Qué indecisión! La cabeza me daba vueltas, no sabía qué hacer, ¡nunca había vivido algo parecido!
Tenía tanto miedo que sentía que el corazón se me iba a salir por la boca, ¡me parecía que el zorro escucharía mis latidos! Tenía que aguantar mi miedo, respirar o aguantar… ¡lo más que pudiera!
¡No supe cómo lo conseguí!, pero supongo que, por instinto, logré quedarme tan quieto como uno de esos árboles y me mantuve así por unos minutos ¡que se me hicieron eternos! Suponía que, si no me movía, el zorro no me vería bien y no se acercaría, eran apenas unos seis u ocho metros o algo así, pero la niebla y algunos arbustos me protegían de que diera conmigo, bueno, eso pensaba yo.
Pasaron pocos minutos en ese suspenso, en la mayor tensión de mi vida, cuando, por fin, ¡el zorro optó por irse! ¡Oooh!
¡Se había marchado!
¡No lo podía creer! Mi madre debió intervenir desde su nueva morada para que ese peligro pasara sin dañar a su primogénito.
Pude respirar de nuevo, continuaba sudando como loco y ¡me había mojado los pantalones del susto!
Cuando pude relajarme un poco, me moví de ahí, tenía que buscar un espacio donde guarecerme en las siguientes horas de la noche, protegerme del frío y de los animales que pudieran acercarse.
No sabía exactamente dónde estaba, había corrido mucho, sin pensar hacia dónde, y estaba un poco perdido, desubicado y aturdido entre todo lo que estaba sucediéndome, ¡sin contar ese gran susto que acababa de pasar!
Caminando un poco hacia abajo, encontré un pequeño agujero debajo de unos árboles, hecho de las mismas raíces, y pensé que podía ser un poco más seguro para mí. Entre las ramas hice un poco de espacio hasta que pude sentarme y ahí me oculté.
Cubrí mis pantalones con ramas para camuflarme ante los animales que pudieran pasar y tapé un poco la entrada también con unas cuantas ramas grandes que conseguí ahí mismo.
Pero ¡eso no fue suficiente!
Era inaudito, me encontraron unos sapos marrones, grandes y babosos que saltaban entre las hojas y ¡croaban casi encima de mí!
No pude quedarme más ¡en aquel refugio que me había inventado!
Los sapos reclamaban su espacio, sus sonidos eran fuertes.
No alcancé a ver a todos, apenas observé unos cuatro, muy cerca, y decidí que no me quedaría a averiguar si venían con el resto de su familia. Enseguida me levanté con un gran esfuerzo, me sentía demasiado cansado, hambriento, con frío y con la ropa mojada, entre sudor y esas otras cosas —más vergonzosas que les pasan a las personas— ¡cuando se asustan bastante!
Tenía mucho miedo, no puedo negarlo, ni pudiera haberlo negado entonces, y esa emoción tan movilizadora me había permitido comprender lo que decía mi padre acerca de que era peligroso estar fuera de casa de noche, sobre todo en épocas invernales de nieblas espesas como esta, era verdad.
¡Qué razón tenía!
Estando ahí, en esa cueva improvisada de raíces y ramas, sentado, con los pantalones mojados y fríos, con hambre, sin energía y con tanto en qué pensar, lo único que me venía a la mente eran las peores cosas.
Parecía hecho a propósito, no me llegaban memorias de nada que no sumara a mi confusión.
Hubo apenas unos segundos de calma, los primeros que me sentí a salvo.
Luego recordé las historias que contaban en el mercado acerca de los ritos que hacían los famosos hechiceros druidas en esas regiones, los sacrificios de los que siempre hablaban y de los muertos de las guerras entre tribus, cuyos fantasmas pululaban en esas montañas, y de ellos se comentaba que salían de noche a dar paseos por la oscuridad.
Llegaron a mi mente todas las otras, las que contaban de ranas ponzoñosas que lanzan lamentos horribles cuando se sienten amenazadas; las de esas inmensas arañas escorpión con aguijones y enormes patas verdes peludas en forma de tenazas, que medían más de diez centímetros y pueden morderte, encajarte su aguijón y envenenarte o cortarte con sus tenazas si no estás atento al camino. Con todo eso que me llenaba la cabeza, no era posible conseguir la calma, sabiéndome en sus reinos, en los dominios de la montaña misteriosa, sentado ahí, vulnerable, entre ramas, raíces y hojas húmedas.
¡Todo eso era escalofriante!
Al imaginarme rodeado y sin alternativas, ¡entraba en pánico otra vez!
No podía más que correr de nuevo y salir de ahí, pero ¿cómo? ¡Sin ser capaz de ver más allá de mis propias manos!, todo tan oscuro y resbaladizo, ¡no tenía oportunidad!
«¿Y qué hago ahora?», me repetía cada minuto.
Solo pensaba en el gran error que había cometido al haberme escapado así de casa, hallarme en esa situación y preocupar a mi padre por mi ausencia.
Únicamente me restaba permanecer ahí, ponerme tan a salvo como pudiera.
Pero ahora, ¡mi realidad era estar expuesto a todo eso tan temible, con todos mis miedos juntos y con tanta tristeza a la vez!
Recuerdo que, en el lugar donde me había ocultado, pedía a los dioses, de quienes tanto había escuchado en la aldea, para que me llevaran junto a mi madre. No sabía cómo orar ni a quién dirigirme en los cielos. Era consciente de que existían dioses, pero ignoraba a cuál de ellos podía pedir un milagro para que me trajera a mi madre de regreso…
No podía creer que todo se había terminado para ella y que se había ido sin despedirse de mí, ¡sin abrazarme una última vez!
¿Cómo podría seguir viviendo de ese modo?
¡Todo esto es demasiado triste!
Y como suele suceder cuando esperas algo, la marcha se hacía lenta, como esta noche de espanto, una memorable noche… ¡que se estaba tornando eterna!
Y, así, en algún momento de inconsciencia, caí exhausto y me quedé dormido profundamente, como hipnotizado de cansancio, del dolor, del miedo de estar tanto rato expuesto al peligro, extenuado de mi propia mente, acorralado por mis sentimientos y con mi corazón arrepentido, lleno de culpa y avergonzado.
Cuando abrí mis ojos de nuevo ¡ya había amanecido! Me había salvado, ¡sobreviví! Y adivinen, no supe cómo había sucedido, cómo había llegado hasta allí, pero estaba en mi casa, metido en mi cama, envuelto en mantas calientes, literalmente, ¡cubierto hasta la cabeza!
Mi padre, cuando notó que me había marchado, junto a otros hombres salió a buscarme muy preocupado, porque era muy tarde, había pasado muchas horas fuera de casa y era peligroso que pasara la noche desprotegido del frío y de los animales que rondaban la montaña, además, había una de esas capas de neblina densa y, si no me encontraban, podía perderme o enfermarme solo de recibir esa temperatura tan baja.
Hasta que dieron conmigo, como por obra de los dioses, y me encontraron ahí, acurrucado y fulminado con el frío. Me trajeron de inmediato a casa para calentarme, el cuerpo se había puesto muy gélido.
Ya habiendo tomado consciencia, dentro de lo que cabía en mi consciencia de niño, sentía que mi mundo había cambiado radicalmente, y era para mal, así como el de mi familia, a un punto donde no hay retorno.
Comí, dormí bien y me había recuperado a mitad de la tarde. Me embargaban mis pensamientos, me llenaba de desesperación, de culpa, de tristeza, de vergüenza y del mayor desaliento que puede sentir alguien.
La casa se sentía vacía.
El tiempo se detuvo, se congeló todo a mi alrededor; en mi mente, el mundo se había parado.
Nadie emitía ni una palabra, solo se escuchaba el rugir del viento, que parecía amenazarnos permanentemente con su silbido penetrante, y hasta Indi estaba en duelo, no se levantaba del suelo junto a mí, sentía la ausencia de nuestra madre, igual que todos.
Ese silencio llenaba el espacio más de lo que se imaginan, y no es algo que podamos medir, pero, sin duda, se había extendido, había penetrado cada milímetro de nuestro hogar, que ahora se sentía tan hueco, y que apenas el día anterior se llenaba con los gritos y juegos de dos niños incansables y su mascota.
Recuerdo que todo estaba en negro para mí.
En mis recuerdos de esas horas desafortunadamente memorables, no veía futuro para mi mente de niño —que había crecido de golpe—, estaba en un paréntesis, sin nada en medio de ellos.
En verdad, no quería estar ahí, solo correr una vez más, huir… ¡hasta donde me llevaran mis piernas y mis fuerzas!
Mi padre, en la casa, con esa pesadumbre propia de su corazón adolorido, con su cabeza apoyada entre sus manos, sin fuerzas, peleaba con su propia tristeza como podía, intentando ocultar su fragilidad ante nosotros para que no nos derrumbáramos también, pero era tarde. Únicamente mi hermanito estaba en su propio mundo, no tenía comprensión de qué ocurría. Mi padre le decía que mamá había ido al cielo con los dioses, ¡pero nada más!
Yo sentía que mi padre moría también un poco esos días, como yo, pero por razones distintas. Él, debido al estruendoso silencio que producía la ausencia de mi madre. Yo, a consecuencia de mi remordimiento.
Se disponía a visitar la necrópolis en donde se hallaban los restos de los miembros de la familia que ya partieron al más allá para iniciar los preparativos del banquete funerario y de incineración del cuerpo en la pira que se disponía para tales fines.
Buscaba en la habitación lo que fueron sus objetos de valor, sus joyas y pertenencias más imperecederas, porque en ese tiempo creíamos que, al poner junto a sus cenizas el mejor ajuar y las más valiosas pertenencias materiales que logró acumular el difunto mientras estuvo en vida, su espíritu llegaría más rápidamente con los dioses.
Le corresponde a mi padre liderar los procesos que este ritual implica junto al chamán que estuvo con ella hasta su último aliento.