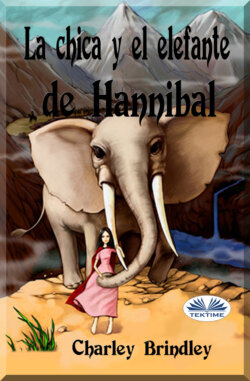Читать книгу La Chica Y El Elefante De Hannibal - Charley Brindley - Страница 11
ОглавлениеCapítulo Cinco
En mi camino de regreso a las mesas de Yzebel, busqué a Tendao pero no vi ni rastro de él.
Fui hacia la tienda de Lotaz. Estaba iluminada por dentro y se veía su silueta ondeante a la llama de su lámpara, una sombra movediza contra la tela. Alguien estaba con ella. Una sombra oscura de hombre alto, de postura rígida, estaba muy cerca de ella. Su sombra también oscilaba de un lado a otro, como si no estuviera seguro de si acercarse o alejarse de ella. Llevaba un extraño sombrero, alto por delante y bajo por detrás.
Caminé por el lado opuesto del sendero, manteniéndome lejos de la tienda. Podía sentir los ojos del esclavo de Lotaz sobre mí. Debía estar escondido en algún lugar en la oscuridad, fuera de la tienda, mirando.
En la bifurcación del camino, me detuve a mirar Elephant Row. Una ligera brisa recogía las hojas caídas y las soplaba a lo largo del sendero. Solo escuché el murmullo amortiguado de algunos de los animales, en marcado contraste con el escándalo de antes, cuando toda la manada se había alterado. Unas cuantas lámparas colgantes pendían de las ramas de los árboles, y algunos de elefantes masticaban lo que les quedaba de heno, pero la mayoría se estaban acomodando o dormían de pie. Un solitario chico del agua todavía estaba trabajando.
Al salir de Elephant Row me pregunté cómo dormiría Obolus. ¿Se arrodillaría, descansando su gran peso sobre sus rodillas, o tumbaría de lado? Seguramente, sus costillas se romperían bajo su gran volumen. Tal vez dormía de pie, aunque se podía caer durante el sueño. Decidí ir allí alguna noche, para ver cómo descansaba.
Pronto llegué al lugar donde la esclava estaba antes hilando, pero no la vi. La tienda estaba oscura por dentro.
Me llegó el ruido de las mesas de Yzebel antes de dar la última vuelta en el camino. Supuse que debían ser los soldados, bromeando y riendo mientras cenaban. Me estremecí al pensar que se burlarían de mí otra vez. Pero aún peor, temía la mirada en la cara de Yzebel cuando confesara mi accidente con el vino.
Uno de los soldados anunció mi llegada antes de que tuviera la oportunidad de hablar con Yzebel. Volvió su cara peluda hacia mí cuando pasé por la primera mesa.
—¡Dame un poco de ese pan, muchacha! —gritó—. ¿Cómo esperas que me coma este guiso sin pan?
Yzebel se giró al oír la voz del soldado y casi arrojó un cuenco de contu luca caliente en el regazo de un hombre. Su expresión era una mezcla de sorpresa e irritación al mirarme, pero pronto se convirtió en alivio. Luego miró a su hijo Jabnet con cara de te lo dije. Él se quedó en la primera mesa, vertiendo vino en un tazón que le extendía uno de los soldados.
Jabnet me miraba con los ojos bien abiertos y la boca abierta.
—¡Maldito seas, muchacho! —gritó el hombre del tazón cuando el vino púrpura se empezó a derramar sobre el borde, corriendo por su brazo—. Vete antes de que te derribe.
Puse el paquete en el extremo de una mesa y comencé a desatar el nudo. Uno de los hombres agarró un pan del interior del paño antes de que pudiera desatarlo. Arrancó un trozo de la hogaza y se lo pasó a otro. El soldado que estaba sentado frente a él también tomó un pan y lo tiró a la mesa de al lado. Luego agarró otro y lo arrojó a las manos de un hombre en la cuarta mesa.
Pronto, solo quedaba un pan. El hombre también lo agarró, pero yo se lo quité de un tirón. Ese era mío, y no tenía intención de dárselo sin resistencia. El hombre me miró fijamente y pensé que me iba a golpear, pero uno de sus camaradas le tiró un trozo de pan. Le rebotó en la nariz y cayó en su cuenco. Agarró el pan, me sonrió con los dientes que le quedaban y se concentró en su guiso.
A lo largo de las mesas, los soldados absorbían ruidosamente el caldo del guiso y lo devoraban como si fueran animales salvajes.
Me apresuré a ir al fuego y dejé mi pan junto al hogar.
—Toma —dijo Yzebel—, poniéndome una pesada vasija de madera en las manos—. Llena cualquier cuenco que esté vacío con este contu luca a menos que te digan lo contrario. Luego haz lo mismo con el guiso de la olla que está al fuego.
—De acuerdo.
El delicioso aroma de la comida me recordaba que tenía hambre, pero esperaría a que los soldados terminaran. Cuando empecé en la primera mesa, llenando cualquier cuenco que se me ofreciera, Yzebel tomó a Jabnet por el brazo, tirando de él a un lado. Le dijo unas palabras fuertes mientras le agitaba el dedo en la cara, pero no pude oír lo que decía.
En la tercera mesa, un hombre ocupaba un lado entero. Frente a él, cinco hombres se apiñaban y engullían su comida, a veces tomando cucharadas del cuenco de su vecino. Ese hombre estaba sentado en silencio, sus ojos seguían cada movimiento a su alrededor. Me gustaban sus rasgos; ojos anchos, mandíbula fuerte, barbilla cuadrada, su pelo largo, grueso y oscuro. Casi todos los demás soldados eran mayores que él. Sin embargo, me pareció que se comportaba de manera más madura que cualquiera de ellos.
Sostuve la cuchara de madera sobre su cuenco vacío para llenarlo de humeante sémola y cordero, pero él me quitó la mano.
—No más —dijo—. Pero tomaré otro medio tazón de tu vino. —Sacó su tazón de bebida vacío y me miró por primera vez—. Por favor —añadió.
No sabía si era su cortesía, su aspecto pulcro y limpio, o sus ojos. Transmitía una sensación que solo podría describir como fortaleza serena, y mi joven corazón palpitó de una manera desconocida dentro de mi pecho. Su aroma me recordó al olor del cuero nuevo y del trabajo extenuante. En otro hombre, podría haber sido desagradable.
Me sobresalté cuando un puño peludo golpeó la mesa cercana, donde un desagradable recién llegado pedía comida a gritos.
Solo hizo falta una mirada del hombre a mi lado para que se callase. Excepto Tendao y Bostar, todos los hombres del campamento eran feos, escandalosos y groseros. Este hombre no era ninguna de esas cosas. Joven, con barba incipiente. Ojos marrón oscuro y semblante fuerte, pero no dominante. Su piel era un par de tonos más oscura que la mía. Su color me recordaba a la pluma del ala de un halcón.
—Sí —dije finalmente, y puse la vasija en la mesa. Le cogí el tazón de la mano—. Te traigo el vino.
Me apresuré a donde estaba Jabnet sirviendo el vino, en la última mesa. Me llevé la jarra, llené el cuenco del hombre hasta la mitad y luego volví a ponerla en la mano de Jabnet.
Volví a la mesa del hombre y puse el cuenco delante de él.
—¿Quieres más guiso? Tenemos más en la cocina.
Sacudió ligeramente la cabeza y agarró el cuenco, despachándome con un movimiento de mano. Todo esto sucedió tan sutilmente, que si hubiera hablado, podría haber dicho: «No, gracias. Puedes irte ahora y cumplir con tus obligaciones».
Seguí con mi trabajo, tomando la vasija de contu luca para servir a los demás. Al final de la cuarta mesa ya estaba vacía. Fui a la chimenea y comencé a rellenarla de la olla. Yzebel se quedó junto al fuego, sazonando lo que quedaba del guiso.
—¿Quién es ese hombre? —le susurré a Yzebel.
—¿Cuál? —susurró también Yzebel.
—Ese. —Giré la cabeza hacia atrás pero no miré hacia él—. El que está solo.
Yzebel echó un vistazo rápido por encima del hombro.
—¿Por qué? Ese es Hannibal. Hijo del general Hamilcar.
Recordé que Tendao había mencionado el nombre de Hannibal en el río.
Yzebel se inclinó hacia mí, aún susurrando:
—Espero que estos hombres se llenen pronto. Este es el último plato de guiso.
—Y del contu luca. —Apuré la sémola con carne que quedaba con la cuchara de madera.
Yzebel me guiñó el ojo.
—Bueno, veamos qué pasa. Estíralo, dale solo un poco a cada uno.
—Todavía tenemos una barra de pan. —Giré la cabeza hacia a mi costal, en el suelo junto al hogar—. Si se enfadan con nosotras, podemos tirarlo por el camino y todos correrán para devorarlo como una manada de chacales.
La cara de Yzebel se iluminó, pensé que se iba a reír, pero no lo hizo.
—Ven, ahora —dijo Yzebel con una sonrisa—, volvamos al trabajo.
* * * * *
Algo después de la medianoche se fue el último de los soldados. Habían rebañado todos los cuencos hasta dejarlos limpios.
Me alegré al ver que se iban.
Jabnet empezó a limpiar una de las mesas, pero Yzebel lo detuvo y le dijo que podía dejarlo para la mañana. Los tres recogimos todas las monedas o baratijas que los hombres habían dejado y las juntamos al final de la primera mesa. Jabnet y yo nos sentamos frente a Yzebel y la vimos clasificar los artículos.
—Plata —dijo mirando una moneda grande y brillante a la luz de la lámpara.
—Creo que Hannibal dejó esa —dije.
—¿En serio? —Yzebel la giró para mirar el otro lado—. Es romana.
—¿Romana?
Me entregó la moneda.
—Viven al otro lado del mar. Son los que derrotaron al general Hamilcar en la última guerra.
—Parece muy antigua. ¿Eso es un caballo con alas?
—Sí —dijo Yzebel—. Los romanos lo llaman Pegasus. Gente chalada, ni que los caballos volaran.
En el reverso de la moneda estaba el contorno de la cara de un hombre y unas palabras en el borde.
—¿Quién es? —pregunté, devolviéndole la moneda a Yzebel.
—Algún romano muerto —dijo mientras tiraba la moneda de nuevo en la pila.
—Tengo hambre —dijo Jabnet.
Yzebel echó un vistazo a todos los cuencos vacíos, y luego a las ollas junto al fuego; también vacías.
—Yo también —dijo—, pero se lo han comido todo.
—No, todo no. —Corrí a buscar mi costal a la chimenea. Lo llevé a la mesa y saqué la última barra de pan—. Salvé esta.
Yzebel se rio y tomó el pan. Lo repartió, dándonos a cada uno un buen trozo, y luego cogió una jarra de la mesa. La agitó para comprobar que aún contenía un poco de vino. Agarré tres tazones, e Yzebel vertió el vino en ellos, en tres partes iguales.
—Jabnet, tráeme el odre —dijo.
Se deslizó del banco y se inclinó hacia la chimenea, murmurando algo sobre el vino. Cuando regresó con el odre, Yzebel aguó el vino; el de Jabnet y el mío mucho más que el de ella.
Comimos nuestro pan mientras Yzebel examinaba un par de pendientes con grandes aros de oro y un peine de marfil.
Estaba a punto de contarle a Yzebel lo del vino que derramé en Elephant Row, cuando cogió un anillo del montón de baratijas y se lo dio a Jabnet. Él lo estudió y luego intentó ponérselo en el pulgar, pero no entraba.
Deslizó el anillo en su dedo meñique, y dijo:
—¿Eso es todo?
Yzebel ignoró al chico y continuó clasificando las joyas mientras comía su pan. Finalmente, cogió otro objeto, lo miró un momento y me lo entregó.
Mis ojos se abrieron de par en par y me faltó el aliento.
—¿Para mí? —susurré.