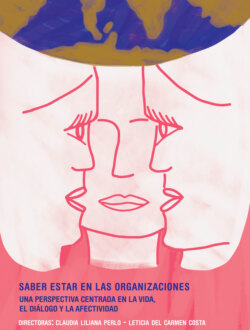Читать книгу Saber estar en las organizaciones - Claudia Liliana Perlo - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCOSMOVISIÓN COMPLEJA DEL MUNDO: ENCUENTRO DE LA CIENCIA CON LA VIDA (1)
Perlo, C.
El pensamiento humano, para su madurez y desarrollo, requiere tiempo y mientras este transcurre, como señala Krell (2011) la ciencia inesperada florece en el campo marchito de la ciencia oficial.
En estas páginas presentaremos de manera sintética desarrollos teóricos provenientes del campo científico que no son tan viejos ni tan nuevos, son más bien inesperados. Todos ellos provenientes de diversas disciplinas desarrolladas en el siglo XX que proponen un movimiento evolutivo desde la matríz mecánica del mundo hacia las propiedades ondulatorias de la materia. Este movimiento interdisciplinario que nosotros preferimos llamar indisciplinario, nos conduce a asumir la complejidad que requiere la construcción de una ciencia de la totalidad para la comprensión de la vida misma. El no considerar estos conocimientos tan “nuevos” no solo refiere a que alguno de ellos ya tiene una centuria, tiempo a su vez relativamente corto dentro del desarrollo del pensamiento humano, sino más aún alguno de estos conceptos encuentra sus génesis en la filosofía griega, tales como la relación que podría establecerse entre la lógica de opuestos complementarios de Heráclito (S. IV) y el principio de complementariedad de Bohr (1927). En cualquier caso, sabemos que mucha agua ha corrido debajo del puente de aquel río de Heráclito, para muchos aguas oscuras que la época no permitió a unos cuantos comprender.
En el siglo XIX el positivismo nos propuso un mundo de sustancias, con entidades sólidas, definido, establecido, circunscripto, con una existencia fuera de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Y desde allí continuamos percibiéndonos espectadores críticos, sentados en mullidos sillones (Peat, 2007), esperando que otro u otros, quizás algún líder político, religioso o gobierno de turno, lo transforme.
Participación, multidimensionalidad, simultaneidad, impredecibilidad, incertidumbre, inestabilidad, entropía, irreversibilidad, caos, creatividad, azar, no linealidad, complementariedad, devenir, trama, red, flujo, holomovimiento, asimetría, autoecoorganización, autopoiésis, recursividad, retroalimentación, sincronicidad, coevolución, holografía, complejidad y también UNIcidad!!, son algunos de las características de la realidad que nos advierten los inesperados desarrollos científicos del siglo XX.
Tomando distancia de la concepción mecánica de la naturaleza
Para hacer frente a esta realidad, los campos disciplinares, al mejor estilo de la antigua Grecia, levantaron sus barreras, el físico se tornó filósofo, el filósofo estudió neurociencias, el biólogo se abocó al acto de conocer y el químico confesó su amor por las humanidades y las artes. Ya ni duras ni blandas, la física cuántica, la termodinámica, el construccionismo social, la cibernética, la biología del conocimiento, la psicología, la teoría de los sistemas, la teoría de la complejidad, la perspectiva holográfica, la antropología, la matemática fractal, las neurociencias, la ecología y muchos otros campos interdisciplinarios trabajan hoy de manera incesante y apasionada en las ciencias de la totalidad.
De este modo, ya bien alejados de la concepción mecánica de la naturaleza, donde las leyes aparecen regulares, inmutables y definitivas; definiendo para nosotros una realidad a ser consumida; entendemos que somos partícipes, artesanos, autores y responsables de una realidad holográfica, inclusiva y entrelazada. En las próximas líneas ofrecemos al lector hacer foco en algunos conceptos que llevaron a la ciencia a estas nuevas configuraciones.
El universo como espejo
A principio del siglo pasado la teoría cuántica se planteó incómodos interrogantes tales como: ¿Cuál es la relación entre el observador y lo observado? ¿Qué ocurre cuando el observador realiza una medición? ¿Cómo el observador determina aquello que observa? Briggs y Peat (1998). Las respuestas a estas preguntas nos advierten que “El fluido y turbulento universo es un espejo” lo que es lo mismo decir en términos de Morín (1995) el observador es lo observado. Como expresa el luminoso poema que anticipa este movimiento cuando miramos y hacemos foco, elegimos una posibilidad y determinamos una realidad. Cuando no estamos mirando existen muchas. En la física clásica el mundo externo tiene primacía sobre el mundo interno, ahora estamos frente a una física que se atrevió a explorar en profundidad el mundo interno y encontró que existen infinidad de posibilidades, todas y ninguna (vacío) a la espera de observadores que hagan foco. El universo está conformado por sucesos interrelacionados e interdependientes, que interactúan de manera dinámica y simultánea. Las cosas y los fenómenos son «vacíos», en el sentido en que no poseen una esencia inmutable, o existencia absoluta con independencia de nuestra conciencia. Esta es la naturaleza de las cosas a partir de los nuevos hallazgos.
Louis de Broglie (1924), científico y nobiliario fue quien describió el comportamiento dual de las partículas. Será sobre estas ideas desafiantes que Schrödinger (1935) basará su teoría de superposición de estados de la materia sobre la ecuación de función de onda. A través de la aplicación de las funciones de onda, demuestra que éstas son una de las características de la naturaleza de la materia. La sola acción de observar modifica el estado del sistema. La interpretación relacional entre observador y observado se opone a una concepción objetiva de los fenómenos. Por tanto, diversos observadores, describirán el mismo sistema mediante distintas funciones de onda. En la preparación del experimento y su medición se encuentra implícita la realidad observada.
La materia no es fundamental
La física del siglo XX encontró un exponencial desarrollo a través de sus principales pensadores: Einstein (1905), Planck (1918), Broglie (1924), Bohr (1927), Heisenberg (1932), Dirac (1933), Schrödinger (1935), Von Neumann (1937) que cuestionaron los principios esenciales de la física clásica. La materia no es fundamental. Como lo expresa Capra (2009), la física moderna debió abandonar la idea de partículas elementales como unidades primarias, debido a que el número de partículas elementales creció de tres a seis en 1935, a dieciocho en 1955 y hoy en día ¡¡¡se conocen más de doscientas!!! ¡¡Y, como si esto fuera poco… las partículas subatómicas pueden existir en dos o más estado a la vez!! Bohr (1927) sumergiéndose valientemente en el mundo subatómico buscó explicarlo. Consideraba que la función de onda de las partículas podía presentarse en estados de superposición. Esto es dos electrones podían estar en dos estados opuestos y extremadamente alejados a la vez y lo que ocurre con uno en determinado punto del universo, es experimentado por el otro al otro extremo de éste. La realidad existe como probabilidad de manifestación hasta el momento en que es observada.
La realidad como tendencia a existir
En este sentido, un electrón no tendría propiedades definidas sino “tendencias a existir”. La noción de superposición de estados posibles es fundamental en la teoría cuántica, especificar el estado del sistema desde este marco, implica tener en cuenta la superposición de todos sus estados posibles. No podemos atribuir “a priori” ninguno de tales estados, sino únicamente su superposición. Tales superposiciones tienen un carácter totalmente real; de hecho, las superposiciones de estados posibles adquieren en la teoría cuántica un significado ontológico.
Como es de imaginar, ninguna de estas ideas pudo ser aceptada en su primer esbozo y presentación. Generaron animadas y acaloradas discusiones y detractores por el día y por la noche entre sus mentores. Sin embargo, aún en medio de la tormenta, en Copenhague (1920) Bohr y Heisenberg interpretan y acuerdan que, toda propiedad es el producto de una determinada medición. No hay objetos separados e independientes del observador, a nivel cuántico existe un todo indisoluble. Einstein, si bien es el que da el primer paso de distancia con la física clásica, encuentra marcadas diferencias con los teóricos cuánticos de su época en relación a estos conceptos. El mentor de la teoría de la relatividad continúa concibiendo leyes naturales invariables que no dependen de medición de los observadores. Asimismo, basado en la idea de que no existe un movimiento absoluto, afirma que tampoco existen partículas absolutas ni cosas sólidas. El universo es fluido e integral. La materia es equivalente a la energía, la gravedad a la aceleración, el espacio al tiempo. Es todo un campo unificado, que requiere de más investigación científica que devele el comportamiento dual de las partículas que él había denominado “fantasmagórico”.
Un holograma multidimensional e indivisible
Según Bohm (1988) “la naturaleza misma es una telaraña de energía viviente, cada objeto es un espejo hecho de hilos de todo lo que es”. El autor desarrolla una teoría del orden implícito del universo. Éste en cuanto totalidad, es una red causal móvil, por lo tanto, la naturaleza no se puede analizar en partes.
Bohm utiliza la analogía del holograma para ilustrar la existencia de un universo holístico, donde “todo refleja todo lo demás”, organizado a través de un “orden implícito o implicado”. Dentro de este orden, las cosas no están constituidas por partes, sino que las “cosas” se contienen mutuamente.
Las partes y los fragmentos existen en tanto “autonomías relativas”. Del mismo modo que una ola constituye una entidad “separada” del océano, “relativamente”, en tanto no sería tal fuera de éste. Por lo que las cosas, como también nosotros mismos, constituimos “subtotalidades relativamente autónomas” del movimiento fluido de la totalidad, que constituye el universo.
Se concibe una realidad multidimensional, donde la conciencia es totalidad. Mientras que la mente es una forma sutil de la materia, la materia es una forma más tosca de la mente (Briggs y Peat, 1998). Para Bohm en la materia inanimada se encuentra implícita la vida, del mismo modo que la conciencia está implícita en la materia, la materia y la mente están estrechamente entrelazadas. Para Bohm (1988) todo tiene vida, el mundo inanimado es viviente.
Como consecuencia de la tradición positivista, nuestra cultura occidental tiene una fuerte impronta de la consciencia explícita, estamos entrenados para abstraer subtotales, que muy comúnmente tienen poco de relativo y mucho de estables que solemos identificar como única realidad. Del mismo modo que el proceso de individuación a través de la construcción de la identidad, nos conduce a una circunscripción estricta y rígida del yo, que deja poco margen para advertir el orden implícito subyacente que tiene la existencia individual y su naturaleza holográfica que le devuelve el reflejo de la totalidad.
La relevante presencia del orden explícito ha posibilitado al hombre innumerables avances en la exploración de los subtotales, a la vez que lo ha inhibido en la compresión del desapercibido orden implícito; donde lo aún no desplegado le brinda infinitas posibilidades para transformarse y transformar la realidad en la que vive, a partir del menú que le ofrece la realidad multidimensional.
Sistemas, flujos e irreversibilidad
Así como Bohm (1988) ha puesto énfasis en un universo en despliegue, Prigogine (1974) hace su principal aporte, poniendo el acento en un mundo irreversible, donde el caos no es otra cosa que un nuevo orden que responde a sistemas alejados del equilibrio, caracterizados por la entropía. Ambos científicos convergen en “el ser como devenir”. Expandiendo la termodinámica clásica, que le valió el Premio Nobel (1977), Prigogine estudió los procesos irreversibles de los sistemas, entendiendo que éstos sólo pueden ser comprendidos en relación a su entorno. Concibe una teoría de estructuras disipativas, la que considera un nuevo estado de la materia. Sostiene que el universo “no está constituido de abajo hacia arriba, sino que es una telaraña de niveles y leyes divergentes” (Briggs y Peat, 1998:186), donde todo atañe a todo. La vida son sistemas abiertos fluidos y estables a la vez. Cambio, fluctuaciones, orden, desorden son propiedades de estos sistemas alejados del equilibrio.
Prigogine (1974) físico y químico sistémico, nos ofrece valiosos conceptos que nos permiten comprender más profundamente los fenómenos sociales tales como la entropía, las estructuras disipativas, la ruptura de la simetría y la irreversibilidad del tiempo.
Todo es causado y causante
Estamos ante la presencia de un pensamiento sistémico, holístico, ecológico y complejo. Edgar Morín (1980), sociólogo francés, considerado el principal referente del pensamiento de la complejidad señala que “esta es la forma de pensar por la cual el pensamiento toma conciencia y desarrolla lo que no ha dejado de ser nunca: una aventura en la nebulosa del desconocimiento”. (Grinberg, 2002:26).
A través del Complexus, el tejido junto, Morín (2001) se alía a una misión común con Blaise Pascal, quien hace tres siglos expresaba, que todo es causado y causante, todo está unido por un vínculo natural, por lo tanto, es imposible conocer las partes sin conocer el todo y también conocer el todo sin conocer las partes. Se trata pues de un conocimiento en movimiento, que fluye de un punto a otro, yendo de las partes al todo y del todo a las partes.
Autopoiésis: La capacidad para crearse a sí mismo
Autopoiésis, un concepto sumamente fecundo acuñado por dos grandes biólogos, Maturana y Varela (1984). Con esta noción propusieron, que la característica definitiva de los seres vivos era su capacidad para crearse a sí mismos. El ser vivo y el medio forman una unidad, sólo discernible para un observador. La cognición explicada como un fenómeno biológico busca terminar con la creencia de que existe un conocimiento objetivo. Convergente con los conceptos que venimos desarrollando señalan que no hay verdades absolutas. Esta concepción sostiene que lo central para el entendimiento humano es la autonomía operacional del ser vivo individual. Estas investigaciones posibilitaron comprender la dimensión de conocimiento en la cual surge y existe la autoconciencia. Los seres vivos son unidades autónomas. Esta autonomía implica la capacidad de especificar su propia legalidad, es decir lo que es propio de él. Su único producto es sí mismo, donde no hay separación entre producto y productor. El ser vivo y el medio forman una unidad, sólo discernible para un observador.
Somos artesanos de la realidad
A partir de todo lo desarrollado entendemos que la realidad se construye y que por lo que está visto, somos artesanos en ella. El conocimiento, está en la mente de las personas, y parece ser que el sujeto cognoscente no tiene otra alternativa que construir lo que él o ella conoce sobre la base de su propia experiencia. El conocimiento entonces es construido a partir de las experiencias individuales. Todos los tipos de experiencia son esencialmente subjetivos. Watzlawick (1988) expresa radicalmente que el individuo hace su propio mundo. La perspectiva constructivista, gestada por Jean Piaget (1896-1980) desde la psicología del aprendizaje, fue abonada por Heinz von Foerster (1961) desde el sistema nervioso. Numerosos científicos contribuyeron a este corpus teórico, que se transformó en radical, a través de Gregory Bateson (1904-1980), maestro de quien se nutrieron Humberto Maturana y Francisco Varela.
Del observador-intérprete al partícipe-artesano
Wheeler (2) propone eliminar de los libros la palabra observador y reemplazarla por la de participante. Participamos de un mundo, un universo y un ser creado a nuestra imagen y semejanza. Puesto que inventamos la realidad al observarla, podríamos decir que las teorías, paradigmas y perspectivas de la realidad constituyen nuestras propias creencias, en el sentido más estricto de la paronimia de que el que cree, crea. Más artesanos-científicos han participado de estos conocimientos que mueven el piso de la matriz mecánica tales como Kuhn (1962), Jung (1930), Pauli (1945), Von Bertalanffy (1969), Wilber (2008), Wiener (1948), Jantsch (1980) entre otros que, por no ser el foco de esta obra, no podemos extendernos más aquí. Estas páginas constituyen una arriesgada síntesis de una perspectiva que ni vieja, ni nueva, sino más bien emergente e inesperada, enfoca la realidad como totalidad.
Nuestra participación en la trama
Los desarrollos científicos del siglo XX, ante nuestros ojos estupefactos nos ofrecen los siguientes aportes. El mundo no existe independientemente de nuestra experiencia. Nada existe sin nuestra participación. Ya que la materia no es fundamental, todas las realidades existen simultáneamente, nuestra mirada determina una. Eso significa que afectamos la realidad que vemos, es la conciencia la que elige determinando. En el nivel fundamental de conciencia somos uno.
La vida es una trama, en la cual nosotros, como todos los seres vivos, somos hebras interconectadas. No existen jerarquías en esta red, solo diferentes capas de complejidad, redes que anidan dentro de redes.
Cada causa, es causa de todo lo demás. El azar y el caos son otro tipo de orden. La mutabilidad, la acausalidad y la sincronicidad son principios de la naturaleza. La parte puede considerarse como una abstracción relativa de la totalidad. Por lo tanto, podríamos decir que no existen partes, sino subtotalidades.
Finalmente, la exacerbación de las partes, “subtotales” y el énfasis en el yo circunscripto, nos ha impedido percibir la totalidad, como parte de nosotros mismos, comprendiendo que somos para sí, a la vez que somos para otros (Cohen, 2005). Necesitamos dejar de ver las experiencias encerrados en el laboratorio o el aula o como señala Peat (1988), sentados con el control remoto en el mullido sillón, para ser partícipes espontáneos, conscientes y comprometidos del universo, vivenciando las sensaciones, emociones e incluso las teorías que sobre el mundo esbozamos.
Esta cosmovisión multidimensional e indisciplinaria de la realidad es la que orienta la perspectiva educativa biocéntrica en torno a la cual se mueve y organiza esta obra.
1. Este texto constituye una síntesis de un trabajo más amplio, publicado por la misma autora en el libro Perlo, C. (2014). Hacer ciencia en el siglo XXI, Despertar del sueño de la razón. Editorial La Hendija.
2. Citado por Peat, (2007).