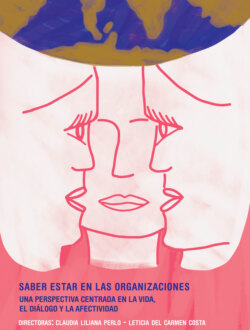Читать книгу Saber estar en las organizaciones - Claudia Liliana Perlo - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеABORDAJE INDISCIPLINARIO DE LA EDUCACIÓN, REVALORIZACIÓN DE SU NATURALEZA INSTINTIVA-SALVAJE
Perlo, C.
En principio, poner en relación educación e indisciplina podría considerarse una tarea irreverente. Más aún si consideramos que la educación en general y la escuela en particular han sido entendidos como ámbitos de disciplinamiento (Foucault, 1975), cuya función ha sido controlar, dominar y castigar en tanto aparatos ideológicos del Estado (Althusser, 1970).
Desde esta perspectiva “… la disciplina fabrica individuos (…) aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas en términos políticos de obediencia” (Foucault, 1975:158).
Este disciplinamiento que se encarnó en los cuerpos, fue el eje de un currículum basado en la normalidad, la represión y el sometimiento.
En estas páginas proponemos realizar una revisión de este currículum, que aún opera oculto en las prácticas educativas formales, no formales e informales. Pondremos especial énfasis en estas últimas ya que quizás la mayor potencia de la educación no esté en la escuela, sino en la fuerza educadora que produce la mera acción social (Dewey 1978). Es en este sentido que abordaremos la normalidad como patología y la represión de los instintos como germen de la violencia hoy vigente. Seguidamente haremos foco en el modelo cartesiano que moldeó una educación racional, disciplinada y antropocéntrica. Finalmente, presentaremos la pedagogía biocéntrica como una apuesta para la recuperación de lo instintivo-salvaje, considerando la vivencia como fuente originaria de conocimiento y la vida como eje organizador del currículum que requiere un urgente reencantamiento.
Revisión del currículum disciplinario
La normalidad como patología
La normalidad jamás podrá contener la inmensidad de tu corazón.
Cada ola en el océano es única, no es ni normal ni anormal, sino una expresión del océano mismo.
El océano permite todas sus olas, porque ES todas sus olas.
Jeff Foster, 2012
No suele ser normal considerar la normalidad como patología, esta idea deja en evidencia el propósito de este trabajo de reconfigurar nuestra mirada. Tradicionalmente se ha considerado anormal lo diferente, irregular, inesperado, lo que falta o lo que sobra dentro de un molde o matriz que define y diferencia lo “sano” de lo “enfermo”. Si bien no es pretensión aquí realizar una historia de la normalidad, no podemos dejar de realizar una escueta génesis de dicho concepto. El mismo se remonta tanto a la edad de piedra como a la antigua Grecia, donde las patologías se ponían en relación tanto con los malos espíritus, como con el castigo de los dioses. Muy posteriormente y dentro del ámbito de la medicina, Hipócrates (400 A.C.) y Galeno (Siglo II) sientan las bases de lo que se consideran las anomalías. Dentro del ámbito de las ciencias sociales, donde nos interesa centrar esta discusión, Comte (1975) y Durkheim (1998) son los referentes principales de la filosofía y sociología respectivamente donde se ancla dicho concepto. Dentro de esta escueta referencia al concepto de normalidad es George Canguilhem (1990), quien realiza un fundamental aporte desde la filosofía francesa a partir de su tesis doctoral. En su obra “Lo normal y lo patológico” el autor deja en claro la naturaleza dogmática de la concepción epistemológica que diferencia salud de enfermedad. Desde su perspectiva retoma concepciones antiguas que entienden a la enfermedad como perturbación del equilibrio que guarda el organismo en relación a la naturaleza.
Asimismo, sostiene que la enfermedad no es solamente desequilibrio o desarmonía, es también: esfuerzo de la naturaleza en el hombre para obtener un nuevo equilibrio. Al respecto el autor expresa:
La naturaleza (psiquis), tanto en el hombre como fuera de él, es armonía y equilibrio. La enfermedad es perturbación de ese equilibrio, de esa armonía. En ese caso la enfermedad no está en alguna parte del hombre. Está en todo el hombre y le pertenece por completo. Las circunstancias exteriores son ocasiones y no causas (…) La enfermedad es una reacción generalizada con intenciones de curación. El organismo desarrolla una enfermedad para curarse (Canguilhem, 1971:18).
El desarrollo teórico de este concepto ha sido extenso y prolífico y hoy podemos afirmar que la normalidad se erige sobre una base compleja de múltiples factores históricos, políticos y culturales. De este modo se define “un hombre promedio o un niño promedio” en relación a las características más próximas a la media aritmética del grupo a que pertenece. (Carpintero, 2015). A partir de esta base, será “normal” todo sujeto que se aproxime al modelo esperable y deseable, es decir quien se ajuste a un estándar promedio de normalidad.
El desarrollo de la segunda modernidad, signado por el avance de los modelos industriales-capitalistas, el mercado como eje organizador de lo social y los modelos políticos hegemónicos que se erigieron en torno a este último, incrementaron esta unidad de medida y las estrategias de disciplinamiento en todos los órdenes sociales. Medidas de orden cuyo objeto es mejorar la eficiencia y arribar a los estándares de producción deseados: “El disciplinamiento se ha interiorizado en la búsqueda de una normalidad cuyo efecto es la emergencia de la pulsión de muerte: la violencia destructiva y autodestructiva, la sensación de vacío, la nada”. (Carpintero, 2015:37).
Es en este sentido que sostenemos que la normalidad constituye una patología que se agravó en la segunda modernidad y la anormalidad se erige como emergente de la legitimidad del ser. Por lo que la “anormalidad”, como diferencia de la norma establecida por otro, nos habla de la identidad del ser uno mismo y distinto a la vez.
La normalización y el disciplinamiento presentan una cuestión bien delicada, especialmente si recordamos los planteos de Spinoza (1958), quien señala que el derecho de cada cual no debía ser otra cosa que la potencia que tiene para existir y actuar. Por otra parte, debemos considerar que lo normal, tradicionalmente entendido como “lo natural”; hoy a la luz de los nuevos desarrollos científicos producidos en el siglo XX, se encuentra en seria cuestión. Tanto los desarrollos provenientes de la física como de la química nos señalan que el desorden, el desequilibrio y lo irregular (Prigogine, 1974) también forman parte de “un orden natural”.
Sobre el disciplinamiento, la obra de Foucault constituye un vasto trabajo, aquí presentamos sólo un esbozo para subrayar una vez más, que la normalidad constituye una eficaz herramienta de control de la segunda modernidad. Dicha normalidad se configura a través de la represión del ser y su potencia, siendo los instintos el punto de apoyo y base de esta represión.
La represión de los instintos
La represión sexual sirve a la función de mantener más fácilmente a los seres humanos en un estado de sometimiento, al igual que la castración de potros y toros sirve para asegurarse bestias de carga.
Reich, 1927
Si bien debemos reconocer que fue Sigmund Freud (1901- 1905) el primero en plantear la represión sexual y desarrollar con amplitud el concepto, en este apartado queremos desarrollar la cuestión a partir de los desarrollos teóricos de uno de sus principales discípulos Wilhelm Reich. Este último en su libro “La función del orgasmo” (1927) profundiza y trasciende el argumento que Freud plantea en torno a la represión sexual y la sociedad occidental. Reich retomó en dicha obra la idea freudiana sobre la psicogénesis de las neurosis, causadas por la represión de la energía sexual y sostuvo que los síntomas y rasgos de carácter neuróticos son productos de la sexualidad bloqueada por nuestra sociedad represora. La energía biológica bloqueada se convierte en fuente de las más diversas manifestaciones de conducta irracional. Las perturbaciones psíquicas son el resultado del caos sexual originado por la naturaleza de nuestra sociedad opresora. Ese caos ha tenido como función el sometimiento de las personas a las condiciones sociales existentes y es funcional al propósito de mantener una civilización mecanicista y autoritaria, a través del anclaje que logra que las personas pierdan la confianza en sí mismas. La conducta antisocial es un emergente de la represión de la sexualidad natural. Reich sostenía que las personas estaban educadas en la negación de la vida y que la consecuencia directa de esto era la angustia de placer. Además, valientemente sostenía que estas ideologías negadoras de la vida eran la base de las dictaduras. Las personas que viven natural y libremente su sexualidad, difícilmente puedan ser sometidas y disciplinadas. Según Reich, la negación de la sexualidad genera angustia de placer y define a ésta como:
La base del miedo es el temor a una vida libre e independiente. Se convierte en una poderosa fuente de donde extraen su energía individuos o grupos de individuos a fin de ejercer toda clase de actividad política reaccionaria y dominar a la masa obrera mayoritaria. (Reich, 1927:23).
La cultura patriarcal y autoritaria produce en el hombre moderno un acorazamiento en contra de su propia naturaleza, que lo deja enajenado en el sí mismo. “Esta es la causa de la soledad, desamparo, el insaciable deseo de autoridad, el miedo a la responsabilidad, la angustia mística, la miseria sexual, la rebelión impotente, así como de una resignación artificial y patológica” (Reich, 1927:127).
Reich expresa que los seres humanos han adoptado una actitud hostil a lo que está vivo dentro de sí mismos. Esta actitud no es de origen biológico sino social y responde al orden patriarcal en el que estamos inmersos. Sostiene que, sin una inhibición psíquica, la energía sexual no podía nunca encontrarse mal dirigida. Las energías vitales en circunstancias naturales se regulan espontáneamente sin la intervención de una moralidad compulsiva. Una actitud no neurótica está en directa relación con la capacidad de amar. Consecuentemente la enfermedad mental es el resultado de las perturbaciones en la capacidad natural de amar. La cura de estos trastornos requiere el restablecimiento de esa capacidad.
Finalmente resulta interesante señalar la perspectiva apreciativa de Reich, quien, a diferencia de Freud, no habla de pulsión de muerte, sino de angustia de placer. En este sentido, no existiría en el hombre una actitud innata de autodestrucción o actitud destructiva hacia otro sino angustia de placer. En tal caso, el camino de la cura estaría orientado hacia la expresión de los deseos, fuente y origen de dicho placer.
Un currículum orientado a la “normalidad” despontenciadora, solo generará más o peor de lo mismo en una sociedad humana devastada por tanta represión: “No sería excesivo afirmar que las revoluciones culturales de nuestro siglo están determinadas por la lucha de la humanidad por el restablecimiento de las leyes naturales de la vida y del amor”. (Reich, 1927:226).
Necesitamos restablecer la armonía entre las necesidades biológicas fundamentales y las organizaciones humanas que hemos creado. En este sentido las “normas” no constituyen un punto de partida saludable. Si somos capaces de permitir la expresión plena del ser, el núcleo de la vida permanecerá inalterable y los acuerdos que podamos establecer para vivir juntos, serán inevitable consecuencia de dicha rehabilitación existencial. (Toro, 2007).
El lugar del cuerpo en el modelo normativo-disciplinario.
El abordaje de esta cuestión encuentra nuevamente a este indiscutible referente Michel Foucault, quien en uno de los tres volúmenes que escribiera sobre historia de la sexualidad, titulado “La voluntad de saber” (1976), puso en relación el concepto de poder con el “control total de los cuerpos vivos”. Como señalamos al principio, la disciplina guarda un doble propósito en principio aparentemente contradictorio, sin embargo, bajo un sutil análisis funcionalmente complementario. Aumenta la fuerza física a la vez que disminuye la potencia creadora del cuerpo.
En una palabra: disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace de este poder una “aptitud”, una “capacidad” que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que de ello podría resultar, y la convierte en una relación de sujeción estricta. (Foucault, 1975:115).
De este modo los cuerpos resultan en una “aptitud aumentada” y una “dominación acrecentada”. Esta fuerte represión conducente a la “interiorización de la norma” llegó a formulaciones extremas en el discurso pedagógico que sostuvo “la letra con sangre entra”.
Al respecto, a partir de nuestros trabajos de investigación hemos recogido los siguientes testimonios:
-“Hay una construcción que enyesó nuestra vida para que esté así (…) ¿Qué es lo que fue preso, para que la vida no se pudiera expresar? Los mandatos son yesos, y lo que se enyesó es la libertad, la posibilidad de ser, nuestro cuerpo fue enyesado, acorazado, de la cabeza a los pies”
-“Nosotros estamos cortados entre el cuerpo y la cabeza (la razón) vivimos en un pensamiento cartesiano que dice, pienso luego existo. Pero, hay que integrar la cabeza con el cuerpo para que haya conocimiento. También tenemos otro corte entre la parte derecha e izquierda del cuerpo; lo siniestro y lo diestro; fijáte la palabra que usamos, decimos lo siniestro para referir al pensamiento simbólico. La parte derecha de nuestro cerebro que maneja el simbolismo, está disminuida ante los hechos que están controlados por la parte izquierda del cuerpo; ahí hay toda una disociación inmensa. La otra disociación es entre lo profano (genitalidad, sexualidad) y lo sagrado (la cabeza, lo racional) en el mismo cuerpo, esto es una inmensa y tremenda disociación porque decimos profano a aquello con lo que hacemos hijos, creamos vida, ¡lo más sagrado!”.
Teniendo en cuenta desarrollos teóricos que constituyen una larga tradición, como lo son los aportes de Jean Piaget (1969), como los más recientes desarrollos de las neurociencias (Iacoboni, 2009; Ramachandran, 2012; Rizzolatti, Sinigaglia 2006) entendemos la estrecha relación entre aprendizaje y desarrollo motor. El aprendizaje es movimiento e integración. Por lo que podrá advertir el lector las graves consecuencias para el aprendizaje y desarrollo de un abordaje corporal fragmentario y normativo.
La imagen que sigue, tomada del texto de Foucault, “Vigilar y Castigar” (1976) explica mejor que mil palabras la tarea educativa y el irremediable esfuerzo de los educandos de responder a la línea correctiva.
LÁMINA 30. N. Andry. La ortopedia o el arte de prevenir y de corregir en los niños las deformidades corporales, 1749.
Foucault (1976) habla de un cerco político del cuerpo. El cuerpo es útil cuando es productivo y sometido, estos sometimientos no se obtienen solo por la violencia. El sometimiento adquiere su mayor efectividad cuando existe una organización externa del cuerpo, cómo, cuándo y dónde pararse, cómo, cuándo y cómo sentarse. Hacia qué dirección mirar y a quién. El sistema educativo ha organizado detalladamente el tiempo y el espacio escolar para forjar cuerpos exteriormente enyesados e interiormente dóciles. La disposición espacial en las aulas de bancos amurados y en línea desvanecieron la presencia plena de sí misma y del otro. De este modo las organizaciones, en especial las educativas, han diseñado en términos de Foucault una “tecnología política del cuerpo”.
Al igual que se fabrica el cuerpo de un soldado que puede reconocerse según Foucault, en su marcha vigorosa, gesto grave y caminar altivo, cabeza alta y derecha, se fabrica el cuerpo de un alumno. Sentados en los bancos, intimados a la quietud, cuya expresión se halla a la espera de la solicitud del adulto, va adquiriendo “el automatismo de los hábitos” que poco a poco habrá expulsado al niño libre, salvaje, instintivo, sintiente. De este modo el cuerpo se manipula y va tomando forma, actitud y aptitud para responder y obedecer. La docilidad lo vuelve más hábil a las respuestas que se espera de él.
Foucault señala dos registros sobre el que se configura el “hombre-máquina:
Uno de ellos es el anatomo-metafísico, del que Descartes había compuesto las primeras páginas y que los médicos y los filósofos continuaron, y el otro es el técnico-político, que estuvo constituido por todo un conjunto de reglamentos militares, escolares, hospitalarios, y por procedimientos empíricos y reflexivos para controlar o corregir las operaciones del cuerpo. Dos registros muy distintos ya que se trataba aquí de sumisión y de utilización, allá de funcionamiento y de explicación: cuerpo útil, cuerpo inteligible. (Foucault, 1976:132).
Nos encontramos ante una reducción materialista del ser y una teoría general de la educación, en las cuales domina la noción de “docilidad” que une al cuerpo analizable con el cuerpo manipulable. Sobre ese cuerpo analizable se erige la disciplina, como un tipo de poder, una anatomía política que fundará las bases del currículum.
El Modelo disciplinario como fundamento del currículum
A estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, es a lo que se puede llamar las “disciplinas”.
Foucault, 1976
Sobre las bases del modelo disciplinario se fundó el curriculum escolar, el cual encontró un fuerte anclaje en la construcción del estado moderno al que recursivamente le dio sustento. Entendemos este modelo disciplinario en su doble acepción, la que Foucault ha analizado en términos de docilidad-utilidad y la que íntimamente emparentada con ésta, refiere a la organización-orden del conocimiento, plasmado en el currículum.
Bien sabemos que la modernidad de la mano del positivismo exploró, organizó y ordenó el mundo externo físico-natural y también el escurridizo mundo social. Su obra fue grande, se abocó al reconocimiento y catalogación de la realidad haciendo del universo extensas e intrincadas taxonomías que clasificaron: minerales, vegetales, animales, relieves, mares, climas, y hasta la conducta humana. Así creó, reinos, tipos, géneros, especies, categorías, subcategorías y metacategorías. Muchas de estas variedades encasilladas en dos grandes clases: lo normal y lo anormal (Perlo, 2014).
Esta mirada condujo a concebir un universo como una máquina perfecta, causal y determinada, que de manera exacta podría reducirse a ecuaciones. Se necesitaba descubrir también cómo funcionaba y cómo se comportaba, es decir establecer las leyes que lo regían y para esta tarea no faltaron muchos grandes hombres. Tantos que no podríamos enumerar acá; guiados por dos principales líderes, René Descartes e Isaac Newton. De este modo se procedió a describir el comportamiento de todas las cosas: astros, mares, vientos, lluvias, animales, todo lo que podía observarse externamente de la vida en general. Se trató, (¡de allí tantos tratados! y enciclopedias) de un trabajo magno que observó minuciosamente la materia, la ordenó y la bautizó, llamando a cada cosa por su nombre y organizándose en rigurosas disciplinas (Perlo, 2014). En congruencia en educación, configuraron el currículum las ciencias naturales y humanas cada vez más especializadas. El curriculum quedó preso de esta diferenciación y atomización en saberes parcelados. De este modo la física, química, matemáticas, zoología, botánica, anatomía, geografía, historia, filosofía, lengua, literatura, idiomas extranjeros, tecnología, artes plásticas, música y educación física constituyeron las asignaturas del currículum básico común. Las últimas tres referidas al arte y al cuerpo, tampoco pudieron escaparse de los alcances de las ciencias y se alinearon al disciplinamiento que exigía la incorporación de una cultura ilustrada y domesticada.
Los métodos de aprendizaje han privilegiado el valor del ejercicio en su doble función, aprendizaje y castigo. En este sentido los exámenes constituyen un aspecto nodal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aún más, el proceso de evaluación escindida del proceso de aprendizaje se erige con hegemonía y jerarquía ante este último. La evaluación, entendida de manera restringida como acreditación de saberes, constituye un indicador privilegiado para comprender el peso de la mirada disciplinaria (Foucault, 1976) del currículum: “El examen combina las técnicas de la jerarquía que vigile y las de la sanción que normaliza. Es una mirada normalizadora, una vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar” (Foucault, 1976:171). Los premios, castigos, privilegios y recompensas se constituyen en poderosas herramientas de este proceso de disciplinamiento y normalización.
En nuestro contexto histórico, a comienzos del siglo XX, este ordenamiento fue encomendado al proyecto normalista, delineando una educación estandarizada que fue desplazando al maestro-sabio-idóneo-artesano de la comunidad, por el profesional-especialista de la enseñanza formado en el marco de la sociedad productiva-industrial.
Paulatinamente, durante la segunda mitad del siglo XX, la formación docente se fue organizando en torno al orden disciplinar. Muchas han sido las reformas y transformaciones educativas que han procurado atenuar dichas fragmentaciones del conocimiento, sin embargo, el modelo del disciplinamiento es tan fuerte, que somos capaces de sostener discursos renovados sobre la misma plataforma normalizadora. Es que esta organización disciplinar del currículum no se trata de un “mero orden”, se trata de un proceso progresivo decisivo que configuró nuestros modos de conocer, fragmentando gravemente el conocimiento de la vida misma (Maturana y Varela, 1984).
De este modo la organización disciplinaria del currículum nos ha llevado por el camino de encierro, del repliegue del ser, donde la monotonía poco a poco acabó sepultando los instintos.
La apuesta de nuestro trabajo desde la perspectiva de la educación biocéntrica se focaliza en recuperar el conocimiento centrado en la vida, superando el disciplinamiento normativo, basado en la represión y el control que ha provocado la perspectiva antropocéntrica de la educación.
Del modelo normativo al reencantamiento del currículum
Entre los siglos XVI y XVII la visión del universo como algo orgánico, vivo y la comunicación del hombre con el cosmos, encontraron la construcción de un mundo configurado como una máquina. En este universo, se pasó de un ser humano “ecológico-natural” hacia un ser humano “tecnificado-mecanizado”. Este estado de situación fue conduciendo al ser humano a un pensamiento disyuntor (Morin, 1996) basado en la razón (cultura) que niega la emoción y los instintos (biología) pone distancia y fragmenta. Ello gestó un ambiente propicio para el desarrollo de una inteligencia ciega (Morin, 1998); generando un empobrecido y fragmentado modo de conocer, cerrando nuestros marcos de comprensión y desligando al ser humano de sus saberes ancestrales. Las personas fueron desconectando de sus instintos básicos y centrando la construcción del conocimiento y el vínculo con el mismo, en antagonismos y reducciones estériles, fomentando una perspectiva mecanizada e inerte del cosmos. Esta es la historia vigente de un desencantamiento constante (Berman, 1987) del mundo y una conciencia no participativa (Berman, 1987), en la que el conocimiento se logra reconociendo a las personas separadas de la naturaleza. Las consecuencias en la educación y particularmente en la escuela de esta cosmovisión antropocéntrica son las que hemos revisado en el apartado anterior y a su vez, las que han motivado nuestra búsqueda hacia un reencantamiento del currículum y la educación. En la perspectiva biocéntrica iniciada por Rolando Toro Araneda hemos encontrado renovada esperanza para esta tarea. Toro Araneda propone una pedagogía centrada en la conservación y preservación de lo instintivo humano a través de una educación salvaje que permite pensar nuevamente un currículum centrado en la vida.
La Pedagogía biocéntrica
Ha llegado la hora de dar a la educación un abordaje orientado hacia la supervivencia y el restablecimiento de las funciones originarias de la vida.
A partir del Principio Biocéntrico, la educación deberá cultivar las funciones que permiten la evolución afectiva de los seres humanos
Toro Araneda, 2007
Rolando Toro Araneda, fue maestro, psicólogo y precursor de la educación biocéntrica. Ejerció la pedagogía desde 1940 y por 16 años vislumbró en los distintos lugares donde desarrolló su práctica educativa (Talcahuano, Valparaíso, Pocuro y Santiago), que en la educación tradicional existía una carencia fundamental, la ausencia de vínculo con la vida. Toro Araneda expresa:
En 1950, propuse el concepto de Escuela Universo, con el objetivo de dar una visión más amplia de las relaciones del niño con la naturaleza. En 1970, la llamé Educación Holística, influido por la visión del mundo como Holograma. Posteriormente, la llamé Educación Salvaje, apelando a la importancia de los instintos como fuerzas innatas de supervivencia y evolución. En un diálogo con Ruth Cavalcante, ella me propuso el nombre de Educación Biocéntrica (2005:86).
La educación salvaje que propone Toro Araneda, encuentra fuertes antecedentes en el pensamiento Jean-Jaques Rousseau. Uno de los pensadores claves del Siglo XVIII, quien sostuvo que la razón era causa de la corrupción humana. En el Emilio, Rousseau da cuenta de un ser humano ajeno a la guerra, movido por el amor a sí mismo y la compasión. Concibe al ser humano como un buen salvaje primitivo, que vive en paz y armonía con la naturaleza. La libertad del ser, sólo es limitada por la fuerza de otro ser.
A más de dos siglos de aquel luminoso pensamiento resulta relevante continuar profundizando en este concepto. Lo “salvaje” deriva del latín silvaticus, significa “plantas criadas naturalmente”, alude también a “animales que no son domesticados” a lo silvestre. Sin embargo, en nuestra cultura, lo salvaje está ligado a la perversión. En el film argentino, “Relatos salvajes” (4), las historias que allí se narran identifican lo salvaje con lo violento, cuando en realidad dicha violencia es desde nuestra perspectiva, producto de lo salvaje (instinto natural) reprimido y pervertido que arriba revisamos. De este modo, entendemos que lo salvaje en tanto vida natural y en libertad, no constituye el foco del problema, sino que el conflicto mismo está es su represión.
La propuesta pedagógica biocéntrica que aquí presentamos, revaloriza lo instintivo-salvaje poniendo el foco en el desarrollo pleno del ser, al integrar la inteligencia con la afectividad. Esta corriente pedagógica encuentra profundos fundamentos científicos en la teoría biológica del conocimiento (Maturana y Varela, 1984) la que establece la imbricada conexión entre cognición y vida.
Toro Araneda advirtió lúcidamente la fragmentación vigente en la matriz biológica-cultural (Maturana, Verden- Zöler, 2011) que hoy resulta en violencia. Esta fragmentación de la emoción y la razón inscripta en los cuerpos domesticados, desvirtúa la identidad y sedimenta vínculos empobrecidos. En este sentido, la educación tal como la hemos concebido en nuestra cultura emerge como un proceso de represión de la condición salvaje-natural, que tarde o temprano y como producto de la domesticación, se revela en espejo y reflejo de tal opresión, en su peor expresión, la violencia. Es urgente superar esta fragmentación integrando cultura y biología en una matriz unificada; esto requiere disolver las corazas represivas de una cultura que condena el deseo del hombre, sus instintos y los confina a lo pervertido. La integración coherente del sentir (emoción) pensar (reflexión) y hacer (acción), constituye un tríada fundamental en la perspectiva biocéntrica. En esta integración el factor de cohesión es el amor. Según Maturana (1993) éste es el hilo central del vivir. El amor es como fenómeno vincular biológico a partir del cual se genera una relación de vivir/convivir en respeto mutuo con uno mismo y con un legítimo otro (Maturana, 1993). En convergencia con Maturana, Toro (2007) sostiene que: “El amor es la mayor fuerza estructuradora de la existencia” (p.127) y la carencia de éste constituye una “(…) situación biológica insuperable” (p.158).
En congruencia a lo que Toro plantea en relación a lo salvaje, en nuestro equipo de investigación hemos profundizado en torno a la rebeldía. La rebeldía en nuestro contexto cultural suele asociarse de manera casi directa a la adolescencia, etapa en la que emerge la oposición al padre, a la ley y la necesidad imperiosa del ser que adolece de identidad y busca diferenciarse con la propia. También sabemos que esta actitud humana no es exclusiva de esta etapa del desarrollo y que muchos adultos nos identificamos en diferentes períodos con dicha actitud. El rebelde, el inadaptado, se erige en cualquier etapa de la vida como una respuesta a la inadecuación al sistema hegemónico de su tiempo. Es en este sentido que, entendemos a la rebeldía como la expresión reprimida de una identidad silenciada y negada dentro de un marco disciplinario que vela por la normalidad. Fieles a nuestra naturaleza rebelde y reconociendo que ésta nos ha acarreado más sinsabores que satisfacciones dentro de un sistema que es difícil huir, proponemos en el sentido de revelación, revelar, desplegar nuestra íntegra identidad. Se trata de desenvolver nuestros dones, nuestra maestría con autoridad y fidelidad a nuestro ser. Esta revelación nos permite imaginar una educación salvaje, esto es libre, en la que los seres humanos podamos expresar con naturalidad nuestros instintos, integrando a estos últimos la incondicionalidad del sentimiento de amor, sustentado en el cuidado de sí y cuidado del otro. De esta integración trata la afectividad humana. Proponemos con esto, rescatar lo salvaje como alternativa para salvar a la educación y a sus protagonistas del flagelo de la fragmentación. Conectar con los instintos y la afectividad hace posible el reencantamiento de los vínculos, de la educación y del mundo.
Ampliaremos estas cuestiones metodológicas en los subsiguientes movimientos a lo largo de esta obra. El recorrido realizado hasta aquí nos condujo a profundizar en el enyesamiento acontecido a lo largo del tiempo por procesos complejos que se fueron entramando, como referimos anteriormente, en torno a la construcción del conocimiento y fundamentalmente en torno a la vida, al ser humano y sus necesidades básicas-instintivas. Dicho enyesamiento condujo al ser humano a un profundo acorazamiento y fragmentación. La consideración de una visión sistémico-ecológica (Capra, 1996) del ser humano, permitirá atender a los aspectos que fueron por mucho tiempo descalificados por el paradigma moderno occidental que es la conexión con un entorno natural y social. Esto implica reconocer el valor de todos los seres vivos, como una hebra fundamental en el tejido social, cultural, ecológico, político; etc. Este reconocimiento nos devuelve autonomía, potencia, poder y conexión con la fuerza creativa y creadora del hombre en vinculación con la capacidad de auto-eco-organización humana dependiente e independiente a la vez de sí mismo y del entorno en un proceso de acoplamiento estructural (Maturana, Varela, 1984).
En esta construcción buscamos realizar un aporte para revalorizar el concepto de educación salvaje que propusiera Rolando Toro Araneda, considerando la importante función que cumplen los instintos en la vida humana en cuanto a su conservación y continuidad.
Por lo antedicho no podemos continuar confundiendo “lo violento” con “lo salvaje”. La violencia es la negación del otro o de lo otro, mientras que lo salvaje es una expresión instintiva del ser que cuando es reprimida se torna violenta, sin embargo cuando puede ser expresada e integrada a nuestra afectividad potencia al ser. El amor no es regulador de lo salvaje, porque lo salvaje no admite ser regulado, solo requiere ser expresado y urgentemente integrado.
4. Película escrita y dirigida por Damián Szifron y producida por K&S Films de Szif, (2014)