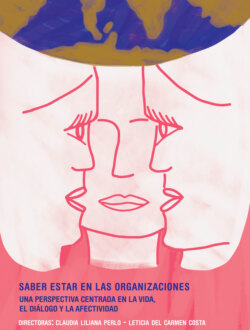Читать книгу Saber estar en las organizaciones - Claudia Liliana Perlo - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPERCEPCIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO: DEL CHRONOS A LA SINCRONICIDAD
Mandolesi, M.; Perlo, C.
Implicancias de la percepción del tiempo
Consideramos que las percepciones sobre el tiempo y las concepciones que construyen las personas poseen fuertes implicancias para sus vidas y para los entramados que éstas sostienen en los contextos organizativos. Por esta razón es que hemos decidido investigar más en profundidad cómo se da la construcción de las mismas. En virtud de esta tarea en primer lugar realizamos un rastreo histórico de las concepciones del tiempo, basándonos en desarrollos provenientes de diferentes disciplinas. Este rastreo no pretende ser exhaustivo sino, por el contrario, sintético y selectivo de los principales pensamientos que nos permiten reflexionar sobre la gestión del tiempo desde una perspectiva centrada en la vida.
Esta revisión en primer lugar retoma la mitología griega y romana, seguidamente aborda reflexiones de la filosofía, tanto occidental como oriental, centrándose a partir de allí en los desarrollos filosóficos occidentales de la Edad Media, la Modernidad y la Postmodernidad, para finalizar planteando los principales aportes de las teorías complejas del siglo XX. Finalizamos este movimiento con un apartado en el que reflexionamos sobre la concepción y facilitación del tiempo desde una perspectiva biocéntrica.
Génesis de la cuestión
En la mitología griega, el tiempo es complejo. Por un lado, se reconoce un tiempo como principio creador, cíclico, que posibilita la renovación, la reactualización de los acontecimientos, un Chrónos prôtogonos que posee un rol de primer orden (Serna Arango, 2009) y que se ilustra con la figura del dragón, símbolo del animal primordial.
“El tiempo-dragón ’desconocedor de la vejez’ (sería asimilado) al tiempo circular que permanece el mismo por conducto de la repetición, que se muerde la cola literalmente sea dicho como la serpiente ouroborus” (Serna Arango, 2009:26). Sin embargo, además de este tiempo cíclico, en Grecia aparece eventualmente una concepción del tiempo como tiempo lineal, cuando la palabra chrónos se resignifica de esa manera. Comienza a darse a nivel social una frecuente confusión entre Chrónos, personificación del tiempo desarrollada previamente y Cronos (Κρόνος), rey de los Titanes y dios del tiempo humano (del calendario, las estaciones y las cosechas), hijo de Urano y Gea, y padre de Zeus.
Cronos (Κρόνος) “tiempo, época determinada, período, duración de la vida, edad, época del año, ocasión, oportunidad, sazón, demora, retraso” (Indij, 2014:31). Es este Cronos, el de la guadaña, el que es reconocido principalmente como dios del tiempo, sin embargo, es el dios del tiempo humano, el dios del tiempo “que devora todo y todos, incluidos sus hijos, para mantener su poder. Es el dios del tiempo secuencial, cronológico que pasa inevitablemente (Molini, 2009).
No faltan episodios de la vida del individuo que se revelan únicos e insustituibles, entrando en crisis la concepción del tiempo circular (…) “el advenimiento de valores directamente ligados a la vida afectiva del individuo y sometidos a todas las vicisitudes de la existencia humana: placeres, emociones, amor, bondad, juventud, tienen por corolario una experiencia del tiempo que ya no encuadra con el modelo de un devenir circular” (Vernant, 1992). Alternándose con este tiempo primordial Chrónos, y el tiempo lineal cronos, aparecen aiôn el tiempo de la vida, la duración de la vida y Kairós, que hace referencia a la singularidad de algunos momentos.
El dios Aiôn, no es ningún dios genético. “Siempre está. No nace, no es originado. No tiene que sublevarse contra nada, y no tiene que comerse nada para ser eterno. Tan sólo da” (Núñez, s.f.). Para los antiguos griegos, Aión es dios de la eternidad, las imágenes que lo representan son dos. Por un lado, se lo suele presentar como a un viejo. Señor del tiempo y de lo que no se mueve, de lo que no nace ni muere, de lo perfecto. Por otro lado, también se presenta como un joven que sostiene el Zodiaco por donde circulan las estaciones: “pues, aunque haya muerte en cronos y cada invierno todo muera, siempre hay repetición, y cada primavera todo renace” (Núñez, s.f., p. 2).
Aión refiere a tiempo subjetivo, a la manera que tienen las personas de experimentar la rapidez, la lentitud, la aceleración y la desaceleración del tiempo. Es un pasado presente y un futuro presente, haciendo evidente su multiplicidad y convirtiéndose en tiempo simultáneo e invitando a la acción que tiene sentido en sí misma. Kairós, por su parte, aparece como el momento oportuno. Esta tercera divinidad es menor, no es un gran dios sino un diosecillo, un duende, un daimon o demonio. Es hijo de Zeus y de Tijé (diosa de la suerte o de la fortuna). Por lo tanto, está relacionado con Cronos (es parte de su descendencia indirecta) pero también con la suerte o la fortuna, con la oportunidad (Núñez, s.f.). Esta deidad menor suele ser representada como un adolescente con los pies alados que sostiene una balanza desequilibrada con su mano izquierda. Es calvo o sólo tiene un mechón de cabello en la parte delantera de la cabeza, esto da cuenta de que es muy veloz y que hay que encontrarlo y tomarlo del pelo en el momento justo o se escapará y no se lo podrá tomar del cabello cuando se esté yendo. Es bello porque “para los griegos, la belleza siempre es oportuna y la oportunidad es el único artífice de la belleza” (Núñez, s.f., p. 3).
Es posible observar a partir de lo que se plantea muy sintéticamente hasta aquí, que la concepción del tiempo en la mitología griega presenta una gran complejidad, y al mismo tiempo, permite y valida diversas experiencias del tiempo (temporalidades). Con el tránsito del griego a latín (mitología romana) se pierde esta triplicidad del tiempo, comenzando con la progresiva simplificación del mismo en Occidente.
En la mitología romana, Aiôn se traduce como aeternitas, perdiendo su estatuto divino. Por su parte, Kairós se traduce como occasio y pierde su significación positiva, pasando a significar una fuente de imprevistos no deseados. Mientras los griegos consideran a Cronos una fuerza cruel y devoradora, los romanos adoptaron una visión más positiva e inocua de esta deidad (incluso la guadaña en este caso implicaba su relación con la agricultura y las cosechas) dando a Saturno una importancia mayor, prácticamente suprema, en la religión romana. Sin embargo, es con la mitología romana en donde comienza a darse la paulatina simplificación del tiempo que será continuada por la filosofía y las religiones occidentales a lo largo de los siglos.
Por el lado de Oriente, sin embargo, la situación es otra. Según el Taoísmo (sistema de pensamiento basado en el Tao o Dao, base del pensamiento filosófico y una de las religiones más importantes de China) las cosas no pasan en el tiempo, sino que lo hacen (Lizcano, 1992). El tiempo es tiempo propio, interior a las cosas, los procesos y las situaciones. Por este motivo, más que tiempo, hay muchos tiempos. De esto se desprende que el tiempo se encuentra siempre mezclado con el acontecimiento, es creado por el mismo, se anudan. Pero, además, este anudamiento se da con el espacio; que deja de ser el espacio, para ser un espacio, el espacio de ese acontecimiento. “El acontecimiento no ocurre en el espacio y el tiempo, más bien se hace sitio y construye su momento, teje su lugar y su ocasión singulares, que a su vez le prestan una densidad específica” (Lizcano, 2008:86).
El budismo, sistema filosófico y religioso que surge en India a mediados del siglo VI a.C, considera que el tiempo se constituye por un flujo continuo (samtâna) y, por el hecho mismo de la fluidez del tiempo, toda forma que se manifiesta en el tiempo no sólo es perecedera, sino también ontológicamente irreal (Eliade, 2001). Los filósofos budistas han reflexionado ampliamente sobre la instantaneidad del tiempo, esto es, sobre la fluidez y en última instancia, la no-realidad del instante presente que se transforma continuamente en pasado, en no-ser.
Como dice Cantaraksita, “la naturaleza es en todo instante su propia instantaneidad (hecha de un número considerable) de éxtasis y de destrucciones”. La destrucción a la que alude no es la destrucción empírica, sino la aniquilación intrínseca y continua de todo lo existente, que se halla ligado al tiempo. Por esta razón escribe Vasubandhu: “Porque el aniquilamiento es instantáneo e ininterrumpido, no existe movimiento (real)” (Eliade, 1986 citado por Indij, 2014:28).
El movimiento y en consecuencia el propio tiempo, la duración, son postulados pragmáticos. Para Buda no existen ni el pasado ni el futuro, todos los tiempos se reducen al presente; “Buda ha abolido la irreversibilidad del tiempo” (Eliade, 1986 citado por Indij, 2014:28).
Podría considerarse que esto último se contradice con la declaración previa de no-realidad del instante presente, sin embargo, es necesario aclarar que el presente total, el presente de los místicos, es el éxtasis, la no-duración. “El presente-eterno es la inmovilidad” (Eliade, 1986 citado por Indij, 2014:29). El instante, el momento actual, el nunca, se denomina en sánscrito ksana. Por el ksana, por el “momento”, se mide el tiempo. Pero este concepto también tiene el sentido de momento favorable, oportunidad, y para Buda, sólo se puede salir del tiempo gracias a la ayuda de este momento favorable.
Volviendo a Occidente, aún en las obras de algunos presocráticos y sofistas es posible encontrar huellas de las concepciones míticas griegas del tiempo, asimismo ya aparece la idea general de un tiempo cíclico, personificado, junto al cual aparece también la necesidad de establecer un tiempo eterno, que tuviera más relación con la inmortalidad del alma (Melero, 2012).
Heráclito, por su parte, habla del río en el que uno no puede bañarse dos veces, para hacer referencia al cambio constante en la naturaleza y la irrepetibilidad de cada instante, pero también habla del fuego en el cual se generan todas las cosas y en las que terminan todas las cosas, y que al extinguirse todas las cosas forman el universo, y así sucesivamente (Serna Arango, 2009).
De esta forma, considerando al tiempo y al espacio como aquello que posibilita el devenir de las cosas, los excluye de la experiencia, se trata aquí de conceptos intuitivos que pueden ser percibidos con independencia de toda experiencia concreta.
Además de esta concepción cíclica del tiempo, como ha sido planteado, aparece desde los comienzos mismos de la civilización griega, un tiempo divinizado y absoluto (Melero, 2012). “El ser que plantea Parménides es ajeno al tiempo, permanece sin cambios, inmutable, inmóvil, ingénito: eterno. Es esta la primera noción que se desarrolla del concepto de Eternidad como un no-tiempo” (Cantarutti, 2008, s.n).
Parménides (502 a.C.) plantea que todas las percepciones de este mundo, todo lo que se aprehende por medio de los sentidos, atañe al no ser, entre estas el movimiento, el cambio y el tiempo. A partir de esto, Cantarutti (2008) concluye que es posible plantear que para Parménides el tiempo pertenece al no ser, el tiempo no existe.
En este momento se evidencia una separación entre la experiencia del tiempo y la conceptualización religiosa del mismo, que comienza ya desde los orígenes de la filosofía occidental, pero que se manifestará con el paso del tiempo en la separación entre el pensamiento religioso, el filosófico y el planteamiento científico del fenómeno (Melero, 2012).
El tiempo en la Edad Media es el tiempo de la espera, es lento y se dirige hacia la eternidad (Serna Arango, 2009). “El tiempo medieval es el tiempo de la salvación” (Le Goff, 1999:148); en este sentido, lo que importa en la Edad Media no es lo que cambia, sino lo que perdura (Le Goff, 1999). En este momento de la historia comienzan a tomar fuerza las religiones monoteístas, y la mitología es relevada por la historia sagrada. Si hay un solo dios, hay un solo tiempo verdadero, hay una sola historia (Serna Arango, 2009). Sin embargo, es necesario aclarar que a nivel social y colectivo es posible encontrar una gran multiplicidad de concepciones de tiempo que no se ajustan completamente a la del monoteísmo. Se trata de una etapa transicional clave para la historia del tiempo en la humanidad.
Al cristianismo y al feudalismo no sólo los une la concepción centralizada del poder; sino, además, la manera de percibir el tiempo. Con la difusión de la nueva religión, la regulación estricta del tiempo en el plano práctico era necesaria para ayudar a mantener la disciplina de la vida (Zerzan, 1994 citado por Indij, 2014).
Los siglos XIV y XV constituyeron en Europa Occidental una época de transición. Se produjo un cambio lento en todos los órdenes de la vida. La forma de vida feudal comenzó a transformarse partiendo de nuevas concepciones de carácter social, político, religioso, artístico, ideológico, económico, etc., derivando en una nueva concepción: lo moderno.
Con la invención del reloj en el siglo XIV, el tiempo se supedita al ritmo uniforme de la máquina, tendencia que se impone progresivamente hasta alcanzar su punto culminante en la Revolución Industrial (Serna Arango, 2009). Momento en que también logra imponerse definitivamente el capitalismo como sistema socioeconómico.
La invención del reloj mecánico fue uno de los puntos de quiebre más importantes en la historia. La mejora en su exactitud proporcionó a la autoridad y al nuevo sistema reinante oportunidades más perfectas para la opresión (Zerzan, 1994 citado por Indij, 2014).
El tiempo en la modernidad
Se considera que a partir de las reflexiones de Descartes se produce el nacimiento de la denominada Filosofía Moderna. Este filósofo afirma en relación al tiempo, que la duración es una noción general, al igual que la substancia, el orden y el número y que todas ellas poseen cierta existencia física, esto es, no son verdades eternas que sólo existen en nuestra mente. El tiempo es una categoría cartesiana, tanto de su física como de su metafísica. Descartes fue uno de los primeros defensores de la idea moderna del progreso, que puede relacionarse con la idea de un tiempo lineal infinito y con el propósito de en cierto sentido controlarlo, lo cual queda expresado de manera muy característica en su famosa invitación a que el hombre se convierta en “amo y poseedor de la naturaleza” (Zerzan 1994 citado por Indij, 2014:180).
Todos los factores previamente mencionados fueron las bases sobre la cual se erigió el universo mecanicista de Newton basado en una concepción de un tiempo absoluto, verdadero y matemático, respecto de sí y de su propia naturaleza, fluyendo invariablemente, sin relación alguna con lo eterno (Zerzan 1994 citado por Indij, 2014). La física mecanicista fue el logro que coronaría la Revolución Científica en el Siglo XVII y a partir de la cual el tiempo comienza a considerarse como el gran gobernante; no es influido por nada y es totalmente independiente del entorno: consiste en el modelo perfecto de una autoridad inasible, y garante perfecto de una alienación inalterable.
En la época, Benjamin Franklin nos deja su famosa frase “El tiempo es oro”, al momento en que la burguesía comienza a disponer del tiempo como una mercancía, a la que se coloca un “precio ajustado por la ley de la oferta y la demanda” (Serna Arango, 2009:85). Esta relación tiempo-dinero, plantea Serna Arango es de doble vía, “no solo el tiempo se compra y se vende, sino que, además, el valor se mide en términos de tiempo” (2009:85).
El tiempo de la modernidad puede considerarse entonces, a partir de todo lo planteado hasta aquí, como un “tiempo enajenado que, abstraído de las cosas, se separa de ellas para después imponérseles desde afuera (desde el afuera de la objetividad con el tiempo absoluto newtoniano o desde el de la subjetividad trascendental con el tiempo kantiano)” (Lizcano, 2008:86).
Como se plantea previamente, desde los desarrollos de la física hasta finales del siglo XIX, Newton afirma que el tiempo es algo puramente objetivo y físico, que fluye sin relación a nada externo y realiza además, una diferenciación del tiempo absoluto y verdadero, del relativo y vulgar. Si el tiempo es homogéneo, quiere decir que cualquier parte que tomemos de él, debe ser exactamente igual a cualquier otra de la misma duración. El tiempo no podría haber tenido origen ni fin, ya que esos límites romperían con la naturaleza homogénea del mismo, entonces, se extiende desde el infinito hasta el infinito, sin relación alguna con los objetos (Cantarutti, 2008).
En 1905 Einstein, inicia un movimiento casi sísmico de estas ideas, que luego continuarán, Heisenberg, 1925, De Broglie, 1929 y Bohm, 1951. Para Einstein, diferentes observadores ordenan los acontecimientos de forma diferente en el tiempo si los mismos se mueven a diferentes velocidades con relación a los acontecimientos observados (Capra, 1996).
La teoría especial de la relatividad, plantea que el espacio no es tridimensional y que el tiempo no constituye una entidad separada, sino que ambos están relacionados y forman una continuidad cuatridimensional “espacio-temporal”. Esto es, el espacio y el tiempo se unifican en una sola entidad, el espacio-tiempo (Capra, 1996; Cantarutti, 2008; Hawking, 2015).
Las ideas del espacio y el tiempo fueron absolutamente revolucionadas por esta teoría. Desde la teoría de la relatividad el tiempo parece ser una dimensión básica indefinida, la física no contiene la idea de un instante presente de tiempo que pasa.
Paralelamente y en respuesta a algunos desarrollos de Einstein, Henri Bergson da nacimiento a lo que se denomina tiempo psicológico (Cottle, 1968), el mismo considera al tiempo como duración real y evolución creadora de la conciencia. Este filósofo rechaza el tiempo de las matemáticas, planteando que el mismo se trata de una mera abstracción fruto de una previa espacialización. Esta actitud le valió una fuerte discusión con Einstein, a quien le reprochaba haber dejado fuera de la teoría de la relatividad el aspecto subjetivo del tiempo: por qué unos momentos importan más que otros; planteando que, si bien estos aspectos podrían ser matemáticamente insignificantes, eran esenciales para el ser humano.
La idea fundamental de Bergson es la duración y plantea que no solamente el hombre se percibe a sí mismo como duración (durée réelle), sino que también la realidad entera es duración. La duración es para este autor el “continuo progreso del pasado que va comiéndose al futuro y va hinchándose al progresar” (Bergson 1994 citado por Indij, 2014:286)
Para este filósofo, al igual que para Dilthey, la experiencia interior es la que permite comprender mejor la vida propia. Bergson enfatiza el carácter irrepetible de cada fenómeno psíquico en el interior de la conciencia, ya que, “para él, el único tiempo real es el que se capta en la experiencia interna” (Solá Morales, 2012:168). Esta percepción está sujeta a la idea de cambio como estado constante en el que se encuentran los sujetos vivos arrojados al tiempo y su flujo imparable.
Por su parte, Heidegger, el filósofo más importante del siglo XX, rompe con la tradición gnoseológica en filosofía, dando forma a partir de su obra Ser y Tiempo al existencialismo, El Dasein es “un ente existencial” (Feinman, 2013), es el ser (literalmente significa “ahí-ser”).
El tiempo es equiparable al Dasein (al ser). El Dasein siempre se encuentra en un modo de su posible ser temporal, por ende, el Dasein no es el tiempo, sino la temporalidad. En tanto el tiempo es en cada caso del ser (de cada ser), existen muchos tiempos, por lo tanto, el tiempo es temporal (Santana, 2012).
La cuestión de ¿Qué es el tiempo?, se ha convertido en la pregunta: ¿Quién es el tiempo? Más en concreto: ¿Somos nosotros mismos el tiempo? Y con mayor precisión todavía: ¿Soy yo mí tiempo? Esta formulación es la que más se acerca a él. Y si comprendo debidamente la pregunta, con ello todo adquiere un tono de seriedad. Por tanto, ese tipo de pregunta es la forma adecuada de acceso al tiempo y de comportamiento con él, con el tiempo como el que es en cada caso el mío. Desde un enfoque así planteado, el Dasein sería el blanco del preguntar. (Heidegger, 1999:60).
El tiempo desde la perspectiva de los científicos del espejo
Desde la física, en el siglo XX surgen nuevas reflexiones sobre el tiempo de la mano de Ilya Prigogine, quien desarrolla la teoría sobre “La flecha del tiempo” donde postula que la temporalidad es innatamente unidireccional en todos los niveles de existencia. Prigogine considera que el tiempo brota de lo complejo (1991) y que los estados de no-equilibrio son generadores de tiempo, de irreversibilidad y construcción (Prigogine, 2012). “La flecha del tiempo es, simultáneamente, el elemento común del universo y el factor de distinción entre lo estable y lo inestable, entre lo organizado y el caos”. (Prigogine, Stengers, 1991:168).
También desde la física, en desarrollos más recientes, Garnier-Malet esboza una nueva teoría que denomina “Desdoblamiento del tiempo”. En la misma afirma que existen dos tiempos diferentes al mismo tiempo: un segundo en un tiempo consciente y miles de millones de segundos en otro tiempo imperceptible (Garnier-Malet, s.f.)
Este físico plantea que el tiempo está formado por elementos discretos. Según expresa el autor: “tenemos la sensación de percibir un tiempo continuo. Sin embargo, tal como demuestran los diagnósticos por imágenes, en nuestro cerebro se imprimen solamente imágenes intermitentes. Entre dos instantes perceptibles siempre hay un instante imperceptible” (Garnier-Malet, s.f.).
De estas observaciones se desprende que el universo observable “desde el interior” debe obligatoriamente estar asociado a un “espacio externo”, observable en un tiempo imperceptible.
La teoría del desdoblamiento implica la existencia de universos desdoblados, encajados en el mismo movimiento cíclico de desdoblamiento. Imperceptibles intercambios cíclicos de trayectos, interno (o radial) y externo (o tangencial), proporcionan informaciones instantáneas sin modificar la apariencia del movimiento. (Garnier-Malet, s.f.)
Estos planteos son muy recientes y se hallan aún en desarrollo, sin embargo, han sido tomados por las disciplinas denominadas holísticas, y poseen amplios desarrollos en las filosofías metafísicas.
Llegado a este punto, consideramos relevante referir brevemente al concepto de sincronicidad, que ha sido estudiado por las disciplinas hasta aquí planteadas y que será retomado en otros movimientos.
En términos de la Teoría General de los Sistemas, los físicos plantean que los sistemas no lineales (aquellos no predecibles y complejos) pueden desarrollar formas que se mantienen por un proceso de cambio constante (retroalimentación positiva). En este sentido, cuando se habla de sistemas complejos, el concepto de causalidad no es siempre adecuado para explicar los distintos comportamientos, y es por esto, que Jung, retoma los planteos del espíritu científico chino profundizando en lo que él llama principio de sincronicidad, que en China “jugaría el papel que en la ordenación de la experiencia juega en Occidente el principio de causalidad” (Indij, 2014: 22).
Este principio de causalidad exige un tiempo lineal, a la vez que lo crea, al ligar entre sí tres modos de secuencialidad de órdenes distintos: el “entonces” lógico (consecuencia), el “entonces” empírico (efecto material) y el “entonces” temporal (después).
…El principio chino de sincronía no enlaza el antecedente con el subsecuente, sino que vincula entre sí todos los acontecimientos concurrentes en un mismo momento dado. Lo significativo no está en el hilo de las consecuencias sino en las coincidencias en cuanto incide en un determinado momento prestándole un ser singular. (Indij, 2014:23).
Peat (1995) considera que causalidad y sincronicidad no son contradictorias sino percepciones dobles de la misma realidad fundamental. De este modo, entonces, aparece realmente la posibilidad de combinar lo subjetivo y lo objetivo, sin reduccionismos ni recortes a la complejidad de los sistemas. La esencia de la sincronicidad está en su complejidad, en su ser un suceso individual y único y al mismo tiempo, manifestación del orden universal.
Asimismo tanto desde la psicología, la psicología social, la antropología y la sociología, la sociología de las organizaciones, la lingüística la semiótica, la literatura, las artes, etc. se han generado profundas y valiosas reflexiones sobre el tiempo y la temporalidad que resultan imposible abordar en esta obra, sin embargo, consideramos que hasta aquí hemos realizado una síntesis de algunas de las teorías que permiten echar algo de luz a la gestión del tiempo tanto en la vida personal como en la vida pública y colectiva.
El tiempo se considera una construcción social que organiza y provee sentido y significado a la vida de los miembros de una determinada sociedad o grupo (Durán, 2009). Se asume que la vida individual y colectiva se construye en gran medida en relación a éste. En nuestra cultura judeo-cristiana, occidental, inmersa en un modelo industrial-capitalista el tiempo juega un papel determinante en la vida de las personas. Orientación al futuro, racionalidad, causalidad antes y después, separación entre tiempo laboral y tiempo libre/consumo, Sennet (2006) medible en minutos que cotiza dinero, Weber (1991). son algunas de las características del tiempo de nuestro tiempo y espacio social.
Como observamos en el discurso cotidiano, “Para ganar tiempo”, “Ahorre tiempo” “No pierda tiempo” “Invierta bien su tiempo”, el tiempo es equiparable al dinero y entendido como un recurso económico que se desenvuelve en el mercado, susceptible de ahorro, inversión, pérdida o ganancia.
Desde la perspectiva biocéntrica consideramos que se requiere reflexionar profundamente en torno a esta perspectiva antropocéntrica y maquínica del tiempo, donde el capital ordena, separa y organiza los tiempos de las sociedades y los individuos, para transitar hacia una concepción vivencial del tiempo donde el mismo ya no se encuentra materializado “por fuera de las personas” sino que se considera “Dentro de la vida misma del ser humano” que siente, piensa y actúa siendo-tiempo. (Serna Arango, 2009). Se trata de ampliar nuestra concepción del tiempo para transformarnos y transformar los espacios que habitamos. Es en este sentido que al interior de nuestro equipo de investigación hemos venido construyendo saberes que nos permitan trascender la concepción moderna del tiempo para sumergirnos en una perspectiva biocéntrica del mismo que nos reconecte con nuestros orígenes.
La percepción del tiempo desde la perspectiva biocéntrica
La perspectiva biocéntrica nos invita a declinar nuestra ambición de controlar, en este caso, el tiempo y entregarnos al aprendizaje del movimiento que propone el universo y los seres que allí habitan. Aprender cuando es tiempo de o para... es el desafío de estos tiempos complejos.
Necesitamos desenfocar de los resultados que exige el reloj y retomar el acontecimiento como medida del tiempo para ingresar al tiempo presente, fluido y creativo. Como ya veremos en el movimiento referido a la ética, es el tiempo presente el que posibilita percibir lo que acontece en el encuentro profundo con el otro o con lo otro y propicia el diálogo. Es el tiempo referido al Kairós el que permite vislumbrar la oportunidad que me trae el acontecimiento.
El ocio observado por nuestra cultura productivista como opuesto al trabajo nos brinda la posibilidad de entrar en contacto con el propio cuerpo para poder tener registro de nuestros límites y necesidades.
Para ello necesitamos aprender a:
- Sentir el tiempo, registrar nuestro ritmo cardíaco, el corazón, registrar la respiración, el paso, la velocidad de las palabras, la velocidad del cuerpo. Respirar con cada idea.
- Respetar nuestros propios tiempos, escuchar el tiempo del otro, sincronizar en un ritmo común.
- Diferenciar nuestros tiempos, de los tiempos de los otros y del tiempo del entorno.
-De-construir nuestras percepciones y concepciones del tiempo a la luz de las teorías del tiempo que la literatura sobre el tema ha producido y que en una apretada síntesis hemos referido en la primera parte de este escrito.
-Re-conectar con las sabidurías ancestrales sobre el tiempo para integrar y enraizar las mismas en un presente más saludable.
-Integrar la eficiencia del Chronos, relajándose en Aión sin desatender al Kairós.
-Transmutar el Chronos en Aión a través del Kairós.
-Comprender que el tiempo podría constituirse en un recurso de facilitación cuando lo percibo como un fluído siempre disponible (Aión) a partir del cual puedo elegir cuando es el momento oportuno (Kairós) creando espacio y tiempo (Chronos) para lo que deseo concretar.
-Percibir la importancia (Aión) de la oportunidad (Kairós), diferenciándola de la urgencia (Chronos).
-Vivenciar el transcurrir eterno del tiempo (Aión) cuando permito tomar distancia de Chronos.
-Percibir el tiempo creativo (Aión) que permite dejar por fuera el Chronos.
-Percibir que cuando dispongo de tiempo fuera del Chronos, un segundo puede ser tan intenso como el eterno Aión.
-Comprender que cuando “no tenemos tiempo Chronos” para hacer algunas cosas, quizás solo un minuto Kairós/Aión baste para que muchas cosas ocurran.
-Estimar que es lo que ahora (Kairós/Chronos) puedo hacer cómo lo máximo posible. Es muy probable que en el fluído continuo (Aión) de la eternidad, encuentre otra oportunidad (Kairós/Chronos) en la que pueda hacer otra cosa
-Realizar menos cosas en más tiempo/espacio, para mejorar la calidad de lo que hacemos y paradójicamente reducir el tiempo en el que hacemos las cosas.
-Abandonar la percepción/concepción del tiempo como enemigo al que controlo y me controla, reconciliarnos con el tiempo como adversario que nos enseña, nos pone límites, celebrar el tiempo como semejante que nos brinda la posibilidad de elegir con corazón qué y cuándo hacer.
Todas estas prescripciones apuntan a integrar el tiempo, moderno del reloj con el tiempo complejo, biocéntrico y sincrónico del acontecimiento, reconociendo finalmente que necesitamos tiempo para respirar, para digerir y para dormir, necesitamos estar en el tiempo, entregándonos al eterno desplazamiento del presente. En síntesis, necesitamos vivir en el tiempo, de cuerpo presente y en presencia plena para permitir que nuestra conciencia se expanda en la inconmensurabilidad de la eternidad.