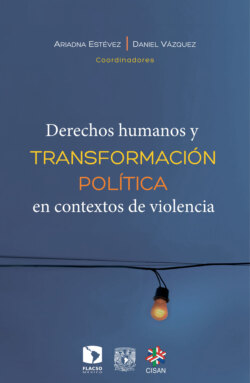Читать книгу Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia - Daniel Vázquez - Страница 23
Introducción
ОглавлениеLos derechos humanos (dh) se han instalado como un referente necesario para entender la democratización de las sociedades, las formas en que se plantean muchas demandas de movimientos sociales y los modos en que los procesos de movilización social se llevan adelante. Se trata de un discurso que todos manejan, desde los representantes del Estado, pasando por los activistas de ong, hasta los integrantes de movimientos sociales de base. Les guste o no tener que lidiar con todo lo que implican los dh, tienen que hacerse cargo de dotar de sentido su contenido y de buscar formas de implementación e interpretación acordes a sus intereses y aspiraciones. Con esta afirmación no decimos que necesariamente todas las formas de hacer, de participar y de movilizarse en el escenario político tengan que pasar por un uso de los dh, sino que es un espacio que no se puede ignorar.
Debido a ello, en los últimos años ha aumentado el interés de las ciencias sociales por estudiarlos (Estévez, 2010: 11) desde sus respectivos campos disciplinares, arrebatando la exclusividad a los estudios jurídicos. Esto ha contribuido a minar las lógicas del paradigma positivista que se habían instalado en la comprensión de los dh a partir de una entendible traslación de las formas de comprender el derecho en general, al campo de los dh. Lo anterior explica que, durante mucho tiempo, se pensara que bastaba que fueran positivos para que fueran una realidad.
Poner en cuestión la utilidad o valía de los dh como discurso y como praxis es una consecuencia necesaria de este cuestionamiento. Al día de hoy, no se puede asumir ya de manera plana que los dh son una herramienta que contribuye necesariamente a mejorar la vida de los seres humanos, a asegurar la paz, a reducir las brechas sociales, a limitar el poder del Estado y de los grupos económicamente dominantes y que, por lo tanto, constituye el vehículo por excelencia en que deben expresarse las inconformidades sociales de los individuos y de los grupos sociales. No obstante, los individuos, pueblos y movimientos sociales cada vez enmarcan más sus particulares luchas en el discurso de los dh, ya sea mediante la lucha por la obtención de derechos o por la justicia de los mismos. Incluso, muchas reivindicaciones autonómicas o de derecho propio pasan por utilizar el discurso de los derechos para legitimar acciones o formas de organización paralelas o incluso contrarias al Estado y sus instituciones. Sin embargo, los estudios jurídicos —especialmente en México— siguen sin prestar especial atención a estos acontecimientos.
Por otro lado, la utilización de los dh para la movilización social se da en un nuevo contexto. México ha vivido durante los últimos veinte años un prolongado proceso de cambios institucionales que, sin lugar a dudas, ha abierto la puerta a la defensa de demandas sociales por la vía institucional. El colofón de este proceso lo constituyen las reformas constitucionales de 2011 en materia de dh, y las constitucionales y de la respectiva ley reglamentaria en materia de juicio de amparo. Por lo tanto, la movilización social que se desenvolvía tradicionalmente por vía de la acción política o la presión social ha comenzado a trasladarse lentamente también al campo del derecho. Este proceso de creación de numerosas estructuras de oportunidad para la movilización social a través del derecho ha venido también aparejado a otros cambios en el marco constitucional y jurídico que han permitido la expansión del neoliberalismo, lo cual ha provocado un nuevo proceso de despojo territorial contra el campo mexicano y los pueblos indígenas.[1]
Los cambios estructurales de corte neoliberal —un fenómeno no sólo mexicano sino que se dio en todo el tercer mundo, y últimamente a lo largo de todo el orbe— han implicado también la entrada del discurso de la gobernanza, que ha servido para la construcción hegemónica del proceso para el paulatino desmontaje del Estado benefactor social. En otras palabras, junto a la retirada del Estado, la desregulación y precarización del trabajo (Hernández, 2012) y la apertura a la inversión extranjera con la consecuente proliferación de megaproyectos de inversión, ha avanzado también la agenda de los derechos y de su justicia.
Ahora bien, el robustecimiento de la agenda de los derechos no puede explicarse sólo a partir de una reconstrucción hegemónica del capitalismo, cuyo objetivo es dar cobertura a la expansión del mercado. También ha venido de la mano de la presión de muchos sectores sociales, que han luchado por maximizar lo que ofrecía el campo de los dh. No podemos perder de vista entonces que, contradictoriamente, en la expansión de las estructuras de oportunidad para la movilización sociolegal (msl) en México confluyen estas dos fuerzas. Ante esta realidad, los diversos actores sociales han optado por utilizar el derecho y defender la agenda de los dh, tratando de ampliar y radicalizar los marcos de su interpretación, mientras la agenda de la gobernanza neoliberal intenta limitar el alcance de los mismos y hacerlos funcionales a la expansión de las inversiones y del mercado.
Por otra parte, la violencia que vive el país también complica y matiza la situación de expansión de derechos y de las estructuras de oportunidad, profundizando las contradicciones de este hecho. Esto se explica debido a que la referida expansión ocurre justo en el momento en que acontecen más violaciones de dh, que ya no son perpetradas sólo por el Estado sino también por otros actores como los grupos del crimen organizado y las empresas que llevan adelante megaproyectos de inversión. La situación de la expansión de la violencia por la combinación compleja Estado-crimen organizado, la multiplicación en el país de megaproyectos de inversión, unidas a los tradicionales conflictos caciquiles locales que se mezclan con las bandas del narcotráfico en regiones localizadas, ha llevado a configurar conflictos que se desenvuelven en lo que César Rodríguez ha denominado —para el caso colombiano— “campos sociales minados” (2012: 13-14).
Todo este contexto se constituye en el telón de fondo para la expansión de las estructuras de oportunidad donde tiene lugar el ejercicio de los derechos. Esto último está siendo aprovechado por comunidades, movimientos y sectores de la sociedad civil organizada como una herramienta de resistencia. En resumen, la situación no puede ser más compleja y contradictoria, y sólo desde esta complejidad y contradicción puede ser estudiada por las ciencias sociales.
A partir de una concepción que defina al derecho y a los derechos como campos en disputa (Bourdieu, 2003), y de su localización en un contexto como el descrito en los párrafos anteriores, podemos acercarnos al estudio del uso de los derechos para la movilización social. El derecho no puede verse nunca como un espacio neutral, pues constituye un campo de lucha donde se expresan las propias contradicciones sociales. Así las cosas, el derecho no puede ser por sí mismo un espacio de transformación si no se transmutan otros aspectos estructurales, pero sí constituye un ámbito donde es posible obtener victorias parciales y dar la batalla por el cambio social y la emancipación (Santos y Rodríguez, 2007). Esto último adquiere todavía más sentido si trasladamos nuestro foco de comprensión de las grandes relaciones estructurales a los actores y a la acción social colectiva.
Desde esta última perspectiva, creemos que deben ser enfocados los análisis en torno a la utilidad de los dh para los procesos de movilización social. Si vemos el derecho como un espacio de lucha social, y no como un espacio a priori de control o de “neutralidad”; si lo vemos como un espacio con reglas y formas de control y dominio establecidas, pero donde es posible disputarlas, entonces adquiere relevancia la pregunta en torno al papel que el uso del derecho desempeña en procesos de movilización social, sobre todo en sociedades tan “juridificadas” como las actuales. Precisamente ése es el llamado del presente artículo y uno de los objetivos del libro.
Más allá de los argumentos que se puedan esgrimir en torno a las posibilidades y límites de los dh desde las perspectivas histórica, teórica y filosófica, creemos que resulta imprescindible avanzar hacia la posibilidad de dar cuenta de ello a través de su utilidad para la movilización social. Se trata, entonces, de desplazar el foco de observación hacia la movilización de los actores. Enfocar la evaluación del papel de los dh a partir de los resultados que tiene la movilización social es dar la palabra a los actores, es ver cómo desde lugares y sujetos concretos se utilizan y valoran las estrategias de los derechos; es llenar la tinta de los libros no sólo con agudos análisis globales, sino también con experiencia.
Para colaborar con este fin, lo que pretendemos en el presente artículo es ofrecer un marco analítico sugerente para encarar investigaciones de corte empírico en torno al uso de los dh como estrategia de movilización, especialmente en la coyuntura mexicana actual. En este tenor, defenderemos la idea de que ésta es una forma a través de la cual la academia puede contribuir al mismo proceso de trasformación y a la labor que cotidianamente realizan individuos, pueblos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil que luchan por sus dh.
Para ello, en primer lugar, daremos cuenta de diversas investigaciones que han abordado el tema de la utilidad del derecho y los derechos para la movilización social, trazando con ello un breve estado del arte en la materia. Posteriormente, ubicaremos cómo ha sido visto el derecho por algunos modelos teóricos dentro de sociología de la acción colectiva. En tercer lugar, definiremos qué entendemos por movilización sociolegal y caracterizaremos los estudios que se encargan de este tipo particular de movilización. Por último, trazaremos un modelo analítico que creemos pertinente para los estudios de los procesos de acción colectiva que involucren la movilización del derecho y de los derechos, tomando en cuenta la perspectiva de los actores.
Este esfuerzo va encaminado a brindar un marco analítico que permita mirar hacia la vida de los dh y las tensiones que están involucradas en ellos. Ésta es una ingente necesidad de las ciencias sociales en México. Justo de ello se encarga el presente libro en contextos de violencia y crisis del Estado. Este artículo abre una reflexión que los artículos posteriores se encargarán de profundizar desde discusiones temáticas concretas, desde perspectivas epistemológicas y metodológicas diversas, y desde el análisis de procesos políticos y sociales específicos que han utilizado los dh como herramienta de lucha social.