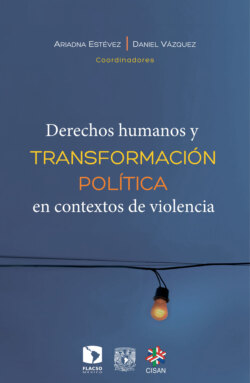Читать книгу Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia - Daniel Vázquez - Страница 27
Un marco analítico para los estudios de movilización sociolegal
ОглавлениеSi tomamos en cuenta todo lo dicho hasta aquí, para encarar una investigación empírica en torno a la msl son muchas las opciones que podemos tomar. Primero, tendríamos que decidir en torno a la perspectiva epistemológica a utilizar: postpositivista, constructivista, de advocacy (investigación-acción), pragmática (Creswell, 2009: 5-11). Posteriormente, resulta necesario dejar en claro qué métodos vamos a utilizar: si cualitativos, cuantitativos o mixtos. De ahí sería necesario pasar a escoger cuáles de las perspectivas descritas en el tercer apartado para el estudio en concreto de la acción colectiva sería más conveniente para estudiar la msl. Al respecto, hemos dicho que la perspectiva del proceso político y la movilización de recursos, teniendo como telón de fondo la relativa a los nuevos movimientos sociales que destaca la importancia del sujeto, los imaginarios y la intención del actor, serían el marco que consideramos más pertinente para estudiar los procesos de movilización en torno al derecho.
Colocados ya aquí, y habiendo tomado las decisiones necesarias en torno al interés, organización, movilización y oportunidades relativos al proceso de acción colectiva a estudiar, conviene especificar a partir de la literatura de msl lo relacionado con la movilización y las oportunidades, elementos básicos en este tipo de investigaciones.
En primer lugar, para poder comprender la incorporación de los recursos que proporciona el derecho a los procesos de movilización social, y el surgimiento y extensión del propio proceso de acción colectiva, resulta importante hacer referencia a las estructuras de oportunidad (McAdam, McCarthy y Zald, 1999: 24-25; Tarrow, 2004: 43). Los cambios en el ámbito institucional, político y social detonan o catalizan procesos de movilización social. En particular, unas cartas de derechos garantistas, la existencia de procedimientos ante instancias jurisdiccionales y semijurisdiccionales accesibles, la independencia del Poder Judicial, la existencia de jueces activistas, los procesos de reformas constitucionales o legislativas, los cambios de gobierno o los pactos políticos, las fracturas dentro de las élites, entre otras muchas razones, constituyen estructuras de oportunidad que permiten que una determinada demanda pueda ser encauzada a través del recurso a la msl que utilice el repertorio o el encuadre de dh, con independencia de que adopte alguna de las dos modalidades antes descritas (presentación de demandas en clave —o no— de derechos).
Ahora bien, en lo relativo al propio proceso de movilización, los estudios de msl tendrán que hacer énfasis en la utilización del derecho como recurso, ya sea a través de emplear los dh como repertorio y/o como encuadre. Claro está que el estudio de estos procesos no puede dejar de tomar en cuenta otros repertorios o encuadres que también se utilicen; tampoco lo relativo a las estructuras de movilización (Tarrow, 2004: 177-178), sobre las cuales se construye el proceso de acción colectiva.
En este tenor, para comprender el proceso de movilización, y al derecho, y los derechos como recursos, resulta importante tomar en cuenta varios aspectos. En primer lugar, están las acciones jurídicas emprendidas, que se pueden agrupar en: a) jurisdiccionales (administrativas, penales, civiles, amparo, tribunales internacionales) y b) no jurisdiccionales (comisiones de dh, iniciativas legislativas, mecanismos de los pactos internacionales de dh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc.). En segundo término, será importante también dar cuenta de los ámbitos de despliegue de estas estrategias, los cuales podrán ser locales, regionales, nacionales e internacionales, haciendo referencia a si para ese despliegue fueron utilizadas las rdt con todo lo que implican. En tercer lugar, resulta pertinente fijar la atención en las formas de despliegue; con ello, hacemos referencia a la manera en que estas acciones jurídicas se llevan a cabo y se sostienen durante todas las etapas de los procesos de movilización: a) si de manera central a lo largo de todo el proceso de lucha, b) de manera central sólo en algunas etapas, c) o de manera secundaria a lo largo de todo el proceso.
Ahora bien, para que estos recursos puedan ser desplegados y las estructuras de oportunidad aprovechadas, además del agravio social, tienen que existir lo que denominamos condiciones de posibilidad. Al respecto, consideramos que la cultura jurídica de la población (Sieder et al., eds., 2005: 29), junto con la tradición organizativa y movilizativa[7] y las tácticas y estrategias legales existentes (McCann, 1994: 10) podrían considerarse como “condiciones de posibilidad” para que la msl pueda ser viable.
A estas dos categorías habría que agregar la de estructuras de soporte, sugerida por Epp (1998). Según este autor, las estructuras de soporte permiten sostener largos procesos de msl. Ello implicaría poder contar con abogados preparados y comprometidos, organizaciones que acompañen el proceso y los recursos necesarios para afrontar los gastos que movilizaciones de este tipo normalmente acarrean.
Por su parte, McCann (1994: 11) propone que estos análisis se enfoquen a partir de cuatro etapas, las cuales hemos reconstruido a efectos de presentar un marco que permita la inclusión de diferentes tipos de msl. No se trata de etapas estrictamente cronológicas, ya que algunas pueden repetirse a lo largo de un proceso de acción colectiva prolongado y complejo.
La primera de ellas debe enfocarse en el proceso de construcción del movimiento. Durante ésta, las expectativas de los ciudadanos alrededor del cambio político activan las alianzas, los recursos organizativos y las acciones tácticas. Aquí resulta muy importante tener en cuenta el tipo de movimiento del que estamos hablando. Podemos sugerir al menos tres casos: a) un movimiento que se proponga un cambio concreto en una política pública o en el marco normativo; b) uno cuya articulación se derive de la lucha para liberar a un preso político; c) uno que surja a partir de la oposición a un acto de autoridad, como la construcción de una presa o un parque eólico, o el otorgamiento de una concesión minera o asignación petrolera. Claro está que en un proceso de msl pueden estar implicados movimientos que recojan todas las posibles combinaciones entre estas demandas.
La segunda refiere al momento concreto donde se activa la lucha jurídica por lograr cambios formales en la política pública, por revertir una sentencia, por tirar abajo un megaproyecto de inversión o por provocar un cambio en el marco normativo. Esta lucha orienta la demanda del movimiento social. Éste quizá sería el más jurídico de todos los periodos. Ahora bien, durante el mismo, la contienda jurídica no puede dejar de ir acompañada de otras formas de movilización social, en las cuales también el que investiga tiene que fijar su atención. Como en cualquier evento de msl, existen ciclos de acción jurídica concreta; por lo tanto, esta etapa puede aparecer en varios momentos a lo largo de todo el proceso.
La tercera es fundamental, y se aboca a la lucha por el control sobre el desarrollo y la implementación de la reforma de la política, de la sentencia impugnada, del cambio normativo o de los resultados jurídicos derivados de la lucha contra un megaproyecto. Esta lucha se despliega entre las diversas partes interesadas. Aquí, se trata de tener control en torno al desarrollo del proceso de msl, para que los resultados que se van obteniendo puedan ser capitalizados por el movimiento. Resulta, por lo tanto, una buena advertencia para el que investiga, con vistas a que su mirada y acción no se extravíen sólo en los logros de resultados concretos relativos a las demandas, y vaya también a observar y accionar sobre cómo se capitalizan esos resultados por parte de los involucrados en el proceso de msl.
Por último, la cuarta etapa implica tener control sobre el legado transformador de la acción jurídica. Esto sirve al desarrollo posterior del movimiento, a la articulación de nuevos reclamos y demandas, a las alianzas con otros grupos, al logro de reformas políticas y a la lucha social en general. Se trata de tener no sólo el control de los resultados concretos en cada momento, sino del proceso de msl como un todo. Este proceso de acción colectiva tiene que ser aprovechado tanto para la organización interna del movimiento, como para que pueda detonar todo un ciclo de protestas que lleven a articular los resultados concretos en nuevos reclamos y demandas. Se trata de asumir el legado del movimiento y capitalizarlo para los fines de la acción colectiva. Muchas veces éste resulta el momento más difícil debido a que muchas organizaciones con fines concretos abandonan el proceso una vez que se han logrado resultados puntuales que sirven a sus propios intereses. Un ejemplo de ello lo vimos con las ong internacionales en el caso de la lucha del pueblo u’wa.
El investigador/a de los proceso de msl tiene que tener en cuenta todas estas etapas si quiere comprender todos sus alcances. Ahora bien, claro está que las mismas —al igual que las categorías aquí referidas—, tienen que adaptarse a las características de cada movimiento y que, más que una camisa de fuerza, se trata de una sugerencia metodológica inicial para enfrentar el estudio de la msl, en el entendido de que es, sobre todo a partir de estudios de este tipo, que se podrán establecer con más claridad las potencialidades y límites de los dh, que no se deben enfocar exclusivamente desde el punto de vista del académico (que siempre está ubicado dentro del sector privilegiado en cualquier sociedad) sino que, además, deben tener en cuenta la experiencia de los propios actores, las formas en las que ellos conciben y evalúan el proceso de msl, la manera en que ellos inciden y a la vez son transformados por el propio evento.