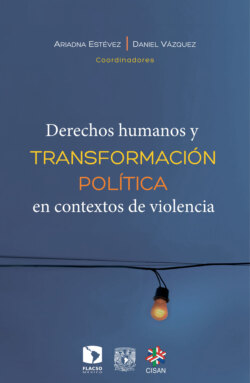Читать книгу Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia - Daniel Vázquez - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Los estudios de movilización sociolegal
ОглавлениеLa movilización sociolegal (msl) constituye una de las formas específicas que pueden tomar tanto las acciones colectivas coordinadas como los movimientos sociales. La pertinencia de estudiar empíricamente estos procesos en el contexto mexicano, como hemos dicho, constituye el objetivo del presente artículo.
Cuando hablamos de msl,[5] hacemos referencia a los procesos a través de los cuales los actores sociales se movilizan para hacer valer determinadas demandas, y el derecho es un eje fundamental en dicha movilización. De este concepto se pueden desprender varios elementos a ser analizados.
En primer lugar, destacamos el carácter procesual de la msl. Se trata de un conjunto de acciones y estrategias que abarcan distintas etapas e intensidades.
En segundo lugar, tenemos a los actores sociales movilizados. Dentro de esta categoría, podemos incluir a los individuos organizados, a sujetos colectivos como comunidades y pueblos, y a movimientos sociales. El tipo de sujeto de la movilización definirá muchos de los caracteres y envergadura que la misma adquiera, y también las estrategias desplegadas.
En tercer lugar, tenemos las demandas. Éstas pueden variar significativamente según el tipo de actor pero, en términos generales, se trata de los deseos y anhelos (McCann, 1994: 6) de los actores sociales movilizados, basados en sus necesidades ingentes.
Hasta este punto, los elementos analizados podrían estar presentes en cualquier tipo de movilización social. Lo que tipifica a un proceso de movilización como “sociolegal” es que estén involucradas las estrategias jurídicas como un eje fundamental de la misma. Dentro de este tipo de movilización podríamos destacar dos modalidades:
a)la primera de ellas es la msl donde la demanda fundamental está asociada o traducida en una demanda por el reconocimiento de derechos no regulados o reconocidos (Sieder et al., 2005: 21), por una exigencia de cumplimiento cabal de derechos existentes, o porque desaparezca una situación de violación flagrante a los mismos. En este particular, también pueden darse todos los tipos posibles de vinculación entre estas tres probables demandas, pero lo que define a esta modalidad es que la demanda fundamental esté específicamente enfocada hacia la “lucha por los derechos o por el derecho”. Que el objetivo fundamental sea jurídico no obsta para que en estos procesos se desplieguen otras estrategias movilizativas.
b)La segunda modalidad posible es aquella donde la demanda fundamental no esté necesariamente puesta en clave de derechos, pero donde la lucha por los derechos o las estrategias jurídicas constituyan un aspecto importante del proceso de movilización social. Dentro de esta modalidad, es posible que en algunas de las etapas de la movilización el derecho esté ausente, y puede constituir, en cambio, un elemento medular en otras.
Ahora bien, en el caso concreto que ocupa a este artículo, estamos hablando específicamente de los procesos de msl donde, dentro de los recursos a ser movilizados, los dh constituyen parte fundamental del repertorio, del encuadre (Tarrow, 2004: 130, 160-161; Tilly, 1978: 7) de los procesos de movilización o de ambos. Creemos importante resaltar esto porque, a pesar de que puedan existir procesos de msl que involucren el uso del derecho, para poder conocer las potencialidades y límites de los dh resultan relevantes los casos que lo involucren como un recurso.
Somos conscientes de que los conceptos nunca tienen la capacidad para recoger toda la riqueza en que puede darse la interacción social. Cualquier proceso de msl puede involucrar varios tipos de actores, o incluso un tipo de actor que vaya variando a lo largo del proceso. Por ejemplo, la movilización puede comenzar con un grupo de individuos de manera aislada y concluir en un organizado movimiento social con demandas que se vuelvan colectivas y un plan de acción definido y coordinado. De igual manera, la movilización puede comenzar sin que las demandas jurídicas tengan una clara centralidad, pero ésta se puede ir adquiriendo a lo largo de las etapas por las que transcurra el proceso. Incluso, puede comenzar por una demanda concreta de reconocimiento de un derecho, y culminar en un proceso más grande de reivindicación política y social donde las estrategias jurídicas sean importantes pero pierdan su centralidad. Toda esta gama de posibilidades y opciones estarían incluidas dentro de los procesos de msl, a los cuales hemos sostenido que se tiene que mirar si queremos conocer, desde la práctica, las potencialidades y límites de los dh.
Ahora bien, decir que hay que mirar hacia estos procesos no aclara del todo el sentido de la observación, debido a que se pueden analizar y evaluar desde muy diversos ángulos.
En primer lugar, está la perspectiva epistemológica que elijamos para observar los procesos de msl. Desde una perspectiva positivista o pospositivista, podríamos hacer una evaluación y medición de los resultados con base en instrumentos creados a partir de la aplicación de una metodología específica que nos lleve a demostrar alguna hipótesis formulada. Por otro lado, y desde una perspectiva constructivista, podría enfocarse el análisis en la subjetividad de los actores, en lo que los propios involucrados en la msl creen y opinan. Ello podría hacerse por medio de métodos más etnográficos y descriptivos de las percepciones de los sujetos, o a través de la utilización de métodos que posibiliten interpretar la propia perspectiva de los actores. También, la mirada podría estar enfocada en comprender los procesos de msl, mientras se actúa para incidir en el cambio social desde el compromiso expreso del investigador con la realidad que se investiga.[6] Desde cada uno de estos ángulos podríamos llegar a conclusiones diversas en torno a las potencialidades y límites del uso de los dh.
En segundo lugar, estaría el sentido de la observación de la msl. Cuando se observan sus procesos, podemos enfocarnos en mirar y evaluar (ya sea desde nuestra perspectiva, desde la de los sujetos o desde el activismo conjunto sujeto-investigador) hacia tres resultados distintos:
a)La consecución de las demandas jurídicas formuladas expresamente y de otros resultados jurídicos no esperados. Se trata del impacto específico en el campo jurídico. Si impactó positivamente o no tanto en las peticiones formalmente asumidas (revocación de una concesión minera, cambio del marco normativo), como en otros aspectos no esperados (modificación de normativas internacionales; una jurisprudencia del máximo tribunal). Claro que los resultados jurídicos esperados y los contingentes dependerán de lo que cada proceso en concreto se haya planteado.
b)Los impactos sociales y políticos, previstos o no en la proyección del proceso de acción colectiva con su entorno externo. Aquí, lo que se busca es observar si el uso del derecho llevó a legitimar hacia afuera la o las demandas principales del movimiento, si generó solidaridad de otros actores sociales, si aumentó la capacidad de negociación con el Estado; tanto si estos aspectos fueron o no previstos inicialmente por el movimiento.
c)Los impactos en términos organizativos para los propios procesos de movilización social. Se trata de los efectos del uso del derecho al interior de los movimientos sociales o de los procesos de lucha social, si coadyuvó a generar cohesión, organización y fortalecimiento de los mismos o no.
La observación de los procesos de msl en materia de dh desde los diversos ángulos que acabamos de referir nos daría muchos más elementos en el afán por dilucidar el problema de las potencialidades y límites del uso de los dh en el contexto mexicano. El enfoque en alguna de estas dimensiones o en todas dependerá siempre del objetivo trazado por el investigador.
En este punto vale la pena aclarar, como insiste McCann (1994: 5), que los estudios de msl no se tratan de modelos teóricos y analíticos acabados, sino de una serie de modelos interpretativos de la acción social que han sido creados por teóricos que se han dado a la tarea de intentar comprender cómo interactúan los sujetos con el derecho y cómo lo utilizan estratégicamente para sus fines. Debido a ello, todos los conceptos ofrecidos, etapas descritas, sentidos de observación definidos, en fin, todos los elementos analíticos y conceptuales que estamos abordando tienen, necesariamente, que pasar el “test de la experiencia”. En este tipo de estudios es imprescindible una flexibilidad epistemológica mínima (o máxima) que permita la retroalimentación de la teoría con los datos observados y construidos durante el campo, la comprensión de los procesos sociales de msl a partir de aproximaciones sucesivas. Este modelo, tímidamente esbozado aquí, tiene necesariamente que adaptarse a cada tipo de movilización y a cada escenario donde ésta ocurra.