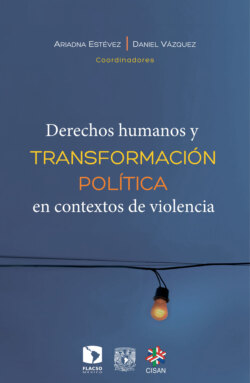Читать книгу Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia - Daniel Vázquez - Страница 25
El lugar del derecho en las teorías de la acción colectiva
ОглавлениеComprender lo que se esconde detrás de la acción colectiva ha sido siempre una de las grandes preguntas de la sociología. ¿Por qué los seres humanos son capaces de aguantar por años o siglos regímenes opresivos sin luchar contra ellos?, ¿qué hechos, razones o circunstancias llevan a que decidan un día organizarse y levantarse?, ¿cómo se generan los lazos identitarios entre estas personas?, ¿qué recursos deciden utilizar para movilizarse?, ¿por qué eligen unos y no otros?, ¿son los actores quienes deciden el proceso de movilización, o es empujado por las circunstancias estructurales? Todos éstos son cuestionamientos que han preocupado y preocupan a un número no pequeño de investigadores sociales quienes, al poner el acento en la estructura o en la acción, han dado sus razones para explicar las causas del conflicto y de la movilización social.
Ahora bien, estos procesos de acción colectiva o movilización social se manifiestan de distintas maneras. Pueden desarrollarse como resistencia camuflada a partir de una obediencia aparente o simulada. Aquí, las formas de resistencia ocurren bajo el ropaje de una obediencia absoluta, y se pueden decodificar observando el discurso oculto, el cual tiene muchas formas de manifestarse (Scott, 2000). También explotan mediante brotes populares espontáneos, cuando circunstancias imprevisibles provocan que esa resistencia y ese enojo acumulado durante años o siglos salgan en forma de un torrente incontenible. Estos movimientos, en forma de “estado naciente” (Alberonin, 1981: 42), pueden agotarse rápidamente o transformarse en acciones colectivas organizadas o movimientos sociales.
En tercer lugar, tenemos las acciones colectivas organizadas, en las cuales encontramos estructura organizativa, repertorios de acción, coordinación entre grupos y actores, y solidaridad, todo esto con un grado mayor o menor de presencia. No obstante, en estos casos el conflicto y la acción se agotan al obtenerse algunas reformas, pues el objetivo de la movilización nunca fue romper el orden dentro del que se sitúan (Melucci, 1991: 360). Por último, cuando nos encontramos con un proceso de acción colectiva donde confluyen campañas sostenidas, repertorios de acción y manifestaciones públicas y concertadas de valor, unidad, número y compromiso (Tilly y Wood, 2010: 22); redes sociales densas, símbolos culturales e interacción sostenida con sus oponentes (Tarrow, 2004: 22); lazos de solidaridad entre los actores y la presencia de un conflicto (Melucci, 1991: 362); y todo ello se encamina a romper el sistema de relaciones sociales donde tiene lugar la acción, estamos frente a un movimiento social, ya sea en su forma tradicional o como “nuevo movimiento social” (Touraine, 2000).
En el presente artículo nos referiremos a estas últimas dos modalidades de la acción colectiva, por ser las que pueden implicar con más frecuencia el uso de las estrategias jurídicas, debido a que el uso del derecho para la movilización implica una serie de pasos que tienen que ser dados, organizados, concertados, con independencia de si lo que se busque sea alguna meta coyuntural y moderada o una transformación total.
En cuanto a estos dos tipos de acción colectiva, son muchos los enfoques a través de los cuales pueden estudiarse desde las ciencias sociales. En otras palabras, son diversas las preguntas que podemos hacer respecto a los procesos de movilización desde diferentes modelos analíticos y miradas hacia el fenómeno de la acción colectiva. A continuación, haremos referencia a tres de los modelos más extendidos.[2]
El primero de ellos, creado a partir de la Escuela de Chicago, aborda la acción colectiva como una respuesta no institucionalizada a tensiones del sistema social, provocadas por crisis o procesos de modernización (Tarrés, 1992: 739). Los procesos de movilización son respuestas hasta cierto punto inevitables y forman parte del normal funcionamiento de la sociedad. Se desarrollan cuando una sensación de insatisfacción se extiende y las instituciones no son lo suficientemente flexibles como para responder a este hecho (Della Porta y Diani, 1999: 12-13). Como la movilización se da por necesaria y además ineludible, los autores de esta corriente prestan mayor atención, entonces, a la descripción detallada de conductas sociales de los grupos que se movilizan, y al proceso de producción simbólica y de construcción de identidades (Della Porta y Diani, 1999: 13).
Por otro lado, la perspectiva de los “nuevos movimientos sociales” se lanza a complejizar el análisis de los procesos de movilización social. Como crítica a la forma más monolítica de la representación del conflicto social en la modernidad y en la sociedad industrial (como un conflicto de clases donde la capacidad de agencia queda limitada a los condicionamientos estructurales), los teóricos de los “nuevos movimientos sociales” plantean renovadas maneras de abordar los conflictos sociales (Della Porta y Diani, 1999: 8-9). En la sociedad postindustrial son muchas las razones que llevan a que la gente se organice y se movilice, más allá de las grandes utopías sociales o políticas. Las luchas se dirigen ahora contra el mercado, pero también contra la imposición de modelos culturales (Touraine, 2000: 103). En este contexto, aunque existen elementos estructurales y de reproducción social que influyen en la acción colectiva (Tarrés, 1992: 750), el sujeto produce la acción al percibir y codificar los elementos (tanto de los medios existentes para la movilización, como del ambiente en el que ésta se produce), al mismo tiempo que los integra a un sistema de acción multipolar (Melucci, 1991: 358-359). De esta forma, se traslada el foco del análisis de la movilización como hecho necesario, como elemento ya dado, como objeto, al propio proceso de producción de la acción, al papel del sujeto y sus intereses dentro de este proceso, a cómo se generan los lazos identitarios entre sujetos con diversas posiciones e intereses. El sujeto, inmerso en una lucha social pero también siendo portador de un proyecto cultural (Touraine, 2000: 104), a la vez que produce el movimiento social se produce a sí mismo como sujeto. El gran mérito de esta perspectiva se encuentra en trasladar el foco de atención, de la movilización como objeto, a la comprensión del sujeto que la produce y sus motivaciones.
En tercer lugar, tenemos la perspectiva que centra su estudio en la movilización de recursos y en la movilización social como proceso político.[3] Los autores que analizan la acción colectiva desde este ángulo parten de la idea del conflicto como consustancial a la vida social, y fijan su interés en el proceso que envuelve a la acción colectiva, más que en la movilización como objeto o en el sujeto que interviene en ella. Lo que intentan es comprender cómo se produce la movilización, qué recursos son movilizados, cuáles tácticas se ponen en juego y qué garantiza su éxito. El descontento por sí mismo no produce movilización (Moore, 1989: 59). Ésta emerge cuando se generan oportunidades políticas que permiten que los recursos materiales y no materiales disponibles sean utilizados para contender políticamente (Della Porta y Diani, 1999: 15-16). En este último punto desempeña un papel fundamental el ambiente político e institucional donde el movimiento social opera. Una vez iniciada una contienda, esta perspectiva pone énfasis en las estrategias involucradas, cómo se ponen en función los recursos (repertorios, formas de encuadre, organización), cuáles son escogidos y cuáles no, qué redes se organizan y cómo se constituyen, cómo se generan repertorios de acción que son legados a futuros procesos (Tarrow, 2004). A pesar de que esta perspectiva (en su versión más ortodoxa) confía demasiado en la capacidad racional del actor —para elegir entre recursos para la movilización y alianzas para la acción— y no presta atención a los elementos estructurales que constriñen o favorecen la movilización, ni a los elementos identitarios y culturales, tiene el gran mérito de que facilita, tanto estudiar empíricamente los resultados producidos por las estrategias empleadas, como ubicar elementos dentro del espacio institucional que pueden convertirse en generadores o catalizadores de la acción colectiva. Lo anterior tiene una gran relevancia para nuestro objetivo de comprender el papel del derecho como repertorio y de los dh como marco para la movilización social, tal y como veremos más adelante.
Tomando en cuenta estas tres perspectivas, sostengo que las dos últimas pueden arrojar luces al reto que lanzamos en el presente artículo, en torno a la necesidad de estudiar el papel que desempeñan y pueden llegar a desempeñar los dh dentro de los procesos de movilización social en México.
La perspectiva centrada en la movilización de recursos y en los procesos políticos ofrece varias vías que son de utilidad para evaluar el papel del derecho en los procesos de movilización. En primer lugar, nos conmina a prestar atención al ambiente institucional donde ocurre la movilización para determinar si existen elementos que la potencien. Cambios de gobiernos, alianzas políticas, reformas constitucionales o legislativas, la adopción de políticas públicas, sentencias, jurisprudencias o lineamientos para la actuación de los tribunales pueden convertirse en incentivos institucionales que activen los procesos de movilización.
En segundo lugar, centrar la atención en torno a los procesos de organización y movilización de recursos conlleva a que fijemos la mirada en las diversas estrategias de movilización a través del derecho, ya sea a partir de una campaña para un cambio legislativo, de la implementación de un estándar internacional por medio de políticas públicas, del litigio defensivo de un determinado caso o mediante un proceso de judicialización de una demanda o para la obtención de la “justiciabilidad” de un derecho. Fijar la atención en ello nos permite conocer las estrategias eficaces dentro de determinados contextos, dar cuenta de repertorios de acción jurídica exitosos, de fisuras o aspectos vulnerables dentro del sistema jurídico.
Ahora bien, cualquier investigación que emprendamos no puede cometer el error de lanzarse a estudiar el derecho como recurso, sin ubicarlo dentro del contexto estructural en donde está siendo utilizado y sin hacer referencia a la motivación de los actores. Debemos evitar construir modelos analíticos que se centren sólo en las razones estructurales y causales o en los propósitos de los actores. El devenir de los procesos de movilización social depende tanto de causas estructurales como de la capacidad de agencia de los sujetos. Un buen equilibrio de ambos aspectos, logrado a partir de la observación empírica, sería el mejor escenario para investigaciones que den cuenta del papel del derecho y de los dh en los procesos de movilización social.
Cualquier estudio que se pretenda realizar en torno a la acción colectiva —aunque sólo sea el estudio del papel que desempeña el derecho como recurso de movilización— debe comenzar por la ubicación del proceso organizativo y de lucha dentro del contexto general de la sociedad, determinando sus propios rasgos dentro de la diversidad de formas que puede adquirir un proceso de acción colectiva. Además, no podemos perder de vista que incluso dentro de un mismo proceso se ponen en juego numerosas dimensiones de la movilización, por lo cual hay que dejar muy claro cuál va a ser la que vamos a observar y qué relación puede tener con las demás que no se van a tratar de manera directa.
Es en este punto donde consideramos que puede ser de mucha utilidad el marco analítico que propone Charles Tilly, para quien existen cuatro componentes de la acción colectiva que tienen que ser tomados en cuenta a la hora de estudiarla:
Interés: tiene que ver con las ganancias y pérdidas que pueden resultar de la interacción de un grupo con otro grupo.
Organización: el aspecto de la estructura del grupo que afecta más directamente su capacidad de actuar en favor de sus intereses.
Movilización: es el proceso a través del cual el grupo adquiere el control colectivo sobre los recursos que necesita para la acción; éstos pueden ser el poder laboral, mercancías, armas, votos, influencia en medios y muchos otros. El análisis de la movilización se relaciona con los medios gracias a los cuales los grupos adquieren recursos y los hacen viables para la acción colectiva.
Oportunidades: son las relaciones entre el grupo y el mundo que lo circunda, con cambios en este último que generan oportunidad para el grupo. Lo difícil es reconstruir las oportunidades realmente posibles y viables para un grupo en un momento determinado (Tilly, 1978: 7).
La acción colectiva, con independencia de si se trata de un movimiento o no, es resultado de una combinación cambiante de intereses, organización, movilización y oportunidades (Tilly, 1978: 7) que se dan en un marco estructural determinado y que los actores viven de manera diferenciada. Para estudiar estos procesos es necesario ubicarlos muy bien en toda su complejidad; pero se debe escoger específicamente lo que se va a observar dentro de cada uno de estos componentes, e incluso determinar cuál de ellos será el foco de atención.
A modo de ejemplo, pensemos en el caso de los procesos de movilización contra la gran minería que van creciendo hoy en México. En lo relativo al interés, pueden ser varios los intereses que persiguen los diversos actores: la cancelación de concesiones mineras por parte de una comunidad o pueblo; el reforzamiento de la identidad y la organización de un pueblo indígena; la obtención de una victoria política que refuerce la posición con vistas a una elección; la justificación de la labor de una ong para poder negociar mejor presupuesto con su financiadora, entre otros.
En lo referente a la organización, se pueden estudiar procesos con distintos niveles de agregación y de densidad de redes, por ejemplo, la resistencia concreta de un pueblo o comunidad con fuertes lazos identitarios pero escaso nivel organizativo; una coalición de organizaciones que implique la presencia de académicos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas para defender un territorio amenazado por la minería; o se puede poner el foco en un movimiento nacional que implique una red de redes que también tenga vínculos con instituciones políticas y nexos con movimientos del mismo tipo en otros países del continente. Dependiendo de las características organizativas, se estará o no frente a un movimiento social. Creemos importante aquí dejar en claro que el estudio de las estrategias jurídicas como recursos de movilización aplica tanto para procesos considerados como “movimientos sociales”, como para simples manifestaciones de acción colectiva. Claro que no perdemos de vista que el nivel de organización incide de alguna manera tanto en la forma de movilización social como en los resultados de cualquier proceso de acción colectiva.
En el contexto de investigaciones en torno al papel del derecho como herramienta de movilización, es ésta el componente al que más atención se habrá de prestar, debido a que dentro de ella se incluye al derecho como recurso.[4] Es precisamente la utilización del derecho como recurso de movilización —por parte de grupos con diverso nivel de organización que persiguen determinados intereses— el foco central de las investigaciones que aquí nos interesan y para las cuales estamos proponiendo un modelo analítico. No obstante, somos conscientes de que los recursos no se utilizan en el vacío ni desconectados de otros posibles (marchas, lobby político, campaña en medios, etc.), por lo cual el derecho tendrá que estudiarse siempre en conexión con esos otros. Dentro de este componente, también considero importante tomar en cuenta tanto el proceso mediante el cual el grupo decide valerse del derecho como recurso (si fue a partir de la necesidad del grupo, de un abogado que se les presentó, de un proceso de apropiación autonómico del discurso de los derechos, a partir de un cambio en la esfera de las oportunidades), como la forma en que lo hacen viable (a través de una campaña para la modificación de una ley, a partir de la “judicialización” de la demanda, o mediante una consulta comunitaria a espaldas del sistema jurídico del Estado).
Por último, en lo relativo a las oportunidades, se podrá prestar atención a aquéllas generadas por reformas políticas, coyunturas electorales, cambios de índole jurídica (tanto legislativa como judicial), catástrofes o calamidades relacionadas con la minería como un derrame de productos tóxicos, un brote epidémico o un grave accidente de trabajo.
Como puede apreciarse, a partir de estos componentes pueden ver la luz investigaciones muy disímiles que analizan un mismo proceso de movilización; todo depende de cómo especifiquemos qué elemento vamos a tomar más en cuenta y dentro de cada elemento, el aspecto puntual que vamos a observar.
Algo que también es importante tratar a partir de las categorías ofrecidas por Tilly, poniéndolas en función de la pesquisa que nos aboquemos a realizar, es lo relativo al tema de interés perseguido en la investigación sobre procesos de acción colectiva. El interés puede recaer en los grupos como unidad básica, en los eventos como punto de partida o en movimientos sociales, en la medida en que éstos se refieran a la intersección de dos o más áreas de investigación: una población en específico, un grupo de creencias o un tipo de acción (Tilly, 1978: 8-10).
Ahora bien, todos estos elementos que hemos definido aquí podrían ser investigados de manera “limitada” si no se tomara en cuenta el papel de la subjetividad a lo largo de cualquier proceso de movilización. Aquí es donde la perspectiva de los nuevos movimientos sociales viene a constituir una especie de “guardián epistemológico” que nos recuerda constantemente que tenemos que incluir, a cada paso, la perspectiva del actor. Aunque nuestro objetivo no sea comprender las razones de la movilización, o cómo surgen las identidades y se generan redes de solidaridad, o cómo el sujeto se va construyendo a medida que avanza el proceso movilización, es muy importante tener en cuenta la perspectiva del sujeto en torno al uso de las estrategias jurídicas. En caso contrario, corremos el riesgo de evaluar un recurso de espaldas a todo el arsenal de significados que pueden estar construyendo al respecto los actores, que en muchos casos puede no coincidir con el que una simple observación nos sugiere, o un hecho contundente, como una sentencia favorable, nos muestra.
Finalmente, es importante agregar que lo hasta aquí delineado no se trata de un marco analítico rígido, sino de una propuesta de punto de partida; es un modelo teórico a través del cual se va a acceder al campo y organizar metodológicamente la pesquisa, pero que necesariamente se verá influido y transformado por los resultados que vayan emergiendo del propio campo durante cualquier proceso de investigación.
Ahora bien, a partir de estos elementos generales para estudiar procesos de acción colectiva y con base en modelos emanados de investigaciones empíricas, se ha ido desarrollando una literatura específica relativa a los procesos de msl. En el próximo apartado daremos cuenta de ello, complementando lo ofrecido hasta aquí y poniéndolo en función de investigaciones más específicas, decantando la teoría para estudiar procesos de movilización donde el derecho y los dh se constituyen como un factor fundamental, ubicándose, por tanto, dentro del campo de la sociología del derecho.