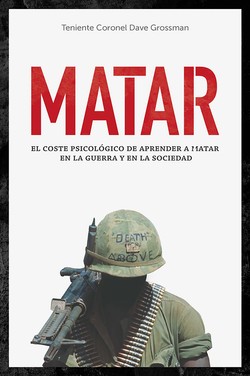Читать книгу Matar - Dave Grossman - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1 Luchar o huir, postura o sumisión
Una de las raíces de nuestra equivocación en torno a la psicología del campo de batalla estriba en una mala aplicación del modelo luchar-o-huir ante el estrés del combate. Este modelo sostiene que, ante el peligro, una serie de procesos fisiológicos y psicológicos preparan y apoyan a la criatura en peligro para o bien luchar o bien huir. La dicotomía luchar-o-huir resulta un conjunto apropiado de opciones para cualquier criatura que se enfrenta a un peligro distinto al que proviene de su propia especie. Cuando examinamos la respuesta de las criaturas que se enfrentan a la agresión de su propia especie, el conjunto de opciones se expande para incluir la postura y la sumisión. Esta aplicación del patrón de respuestas intraespecies en el reino animal (es decir, luchar, huir, postura y sumisión) a la guerra humana es, hasta donde yo sé, completamente nuevo.
La primera decisión en un conflicto intraespecies suele centrarse en huir o adoptar una postura. Un babuino amenazado o un gallo que decide mantenerse firme no responde a la agresión de uno de su especie lanzándose instantáneamente a la yugular de su enemigo. Por el contrario, ambas criaturas se enzarzan instintivamente en una serie de posturas que, si bien son intimidatorias, casi siempre resultan inofensivas. Estas acciones buscan convencer al oponente, tanto mediante la vista como el sonido, de que el que hace el postureo es un adversario peligroso y aterrador.
Cuando el actor del postureo no consigue disuadir a un oponente de su misma especie, las opciones entonces son luchar, huir o someterse. Cuando se opta por la opción de luchar, casi nunca es a muerte. Konrad Lorenz señaló que las pirañas y las serpientes de cascabel morderán a cualquier cosa pero, entre animales de la misma especie, las pirañas luchan con golpes con sus colas y las serpientes de cascabel forcejean. Por lo general, en algún momento de estas luchas tan acotadas y no letales, uno de estos oponentes intraespecies se sentirá intimidado por la fiereza y el arrojo de su oponente y, entonces, sus únicas opciones serán la sumisión o la huida. La sumisión resulta ser una respuesta sorprendentemente común, que adopta la forma de mostrarse servil y mostrar alguna parte vulnerable de la anatomía al vencedor, con el conocimiento instintivo de que el oponente no matará o infligirá más daño a uno de su especie toda vez que este se ha rendido. La postura, la lucha de mentirijillas y el proceso de sumisión son vitales para la supervivencia de las especies. Previene muertes innecesarias y garantiza que un macho joven sobrevivirá a las primeras confrontaciones cuando sus oponentes son más grandes y están mejor preparados. Cuando comprueba que su oponente le gana en la postura, puede someterse y vivir para aparearse, transmitiendo sus genes años más tarde.
Existe una clara distinción entre la violencia y la postura. El psicólogo social de Oxford Peter Marsh señala que lo vemos en las pandillas de Nueva York, en «los denominados guerreros y miembros de tribus primitivas», y resulta cierto en casi cualquier cultura del mundo. Todas comparten el mismo «patrón de agresión» y todas tienen patrones de postureo, lucha de mentirijillas y sumisión «bien diseñados y altamente ritualizados». Estos rituales coartan y centran la violencia en posturas y exhibiciones relativamente inofensivas. Lo que se crea es una «ilusión de violencia perfecta». Agresión, sí. Competitividad, sí. Pero solo «un nivel ínfimo» de violencia real.
«Siempre hay», concluye Gwynne Dyer, «el psicópata esporádico que realmente quiere cortar a alguien en rodajas», pero a la mayoría de los contendientes lo que realmente les interesa es «el estatus, la exhibición, el provecho, y la contención de los daños». Al igual que sus contemporáneos en tiempos de paz, para los chicos que han participado en combates cuerpo a cuerpo a lo largo de la historia (y son chicos, o varones adolescentes, los que la mayoría de las sociedades envía tradicionalmente para que luchen en su nombre), matar al enemigo era la menor de sus intenciones. En la guerra, al igual que en las guerras de pandillas, el objetivo estriba en adoptar una postura amenazante.
En esta narración de Paddy Griffith sacada de su libro Battle Tactics of the Civil War (tácticas de batalla de la Guerra Civil), vemos el uso efectivo de una postura verbal amenazante en los tupidos bosques de la batalla de la espesura de la Guerra de Secesión estadounidense:1
No se veía a los que gritaban, y una compañía podía hacerse pasar por un regimiento si gritaba lo suficientemente fuerte. Los hombres hablaron más tarde de varias unidades en ambos bandos que habían sido descolocadas de sus posiciones «a gritos».
En estos casos de unidades descolocadas de sus posiciones a gritos, vemos la adopción de una postura amenazante en su forma más eficaz, con el resultado de que el oponente selecciona la opción de huida sin ni siquiera intentar la opción de lucha.
Añadir las opciones de postura y sumisión al modelo estándar de agresión luchar-o-huir ayuda a entender muchos de los actos en el campo de batalla. Cuando un hombre está asustado, deja de pensar con su cerebro anterior (es decir, con la mente de un ser humano), y comienza a pensar con su cerebro medio (es decir, con la porción de su cerebro que básicamente resulta indistinguible de la de un animal); y, en la mente de un animal el que hace el ruido más alto o se hincha más es el que gana.
Vemos el postureo en los cascos con penachos de los antiguos griegos y romanos, que permitía a los que los llevaban parecer más altos y, por tanto, más fieros a ojos de sus enemigos, mientras que la armadura pulida hasta hacerla brillar los hacía parecer más fornidos y radiantes. Estos penachos alcanzaron su punto álgido en la historia moderna durante la época napoleónica, cuando los soldados llevaban uniformes de colores vivos y unos morriones altos e incómodos llamados chacó, que no servían para ningún propósito salvo el de hacer que el que lo llevaba pareciera y se sintiera una criatura más alta y peligrosa.
De igual manera, los hombres en la batalla exhiben los rugidos de dos bestias que adoptan posturas amenazantes. A lo largo de los siglos, los gritos de guerra de los soldados han hecho que la sangre de sus oponentes se congelara. Ya sea el grito de guerra de una falange griega, el «¡hurra!» de la infantería rusa, el gemido de las gaitas escocesas, o el grito rebelde en la Guerra de Secesión estadounidense, los soldados siempre han buscado instintivamente atemorizar al enemigo a través de medios no violentos antes del contacto físico, a la vez que se animaban los unos a los otros, se inculcaban su propia ferocidad y acallaban el grito desagradable del enemigo.
Se puede encontrar un equivalente al mencionado episodio de la Guerra de Secesión en el siguiente relato de la participación de un batallón francés en la defensa de Jipyeong-ri durante la guerra de Corea:
Los soldados chinos formaron a unos cien o doscientos metros enfrente de la pequeña colina que ocupaban los franceses, y entonces lanzaron el ataque, haciendo sonar silbatos y cornetas y corriendo con las bayonetas caladas. Cuando comenzó el ruido, los soldados franceses comenzaron a hacer sonar con una manivela una sirena de mano que tenían, y un escuadrón comenzó a correr hacia los chinos, gritando y lanzando granadas hacia delante y a los lados. Cuando las dos fuerzas se encontraban a unos veinte metros de distancia, de repente los chinos dieron media vuelta y corrieron en dirección opuesta. Todo se había acabada en un minuto.
De nuevo vemos un episodio en el que la postura amenazante (que incluye sirenas, explosiones de granadas y la carga con bayonetas) por parte de una fuerza pequeña fue suficiente para conseguir que una fuerza enemiga numéricamente superior optara apresuradamente por la opción de huir.
Con la llegada de la pólvora, el soldado dispone de uno de los mejores medios para ejercer una postura amenazante. «Una y otra vez», señala Paddy Griffith:
Leemos sobre regimientos [durante la Guerra de Secesión] disparando ráfagas de forma descontrolada, una vez que habían comenzado, hasta agotar toda la munición o el entusiasmo. Disparar era una acción tan positiva, y otorgaba a los hombres tal desahogo físico de sus emociones, que fácilmente prevalecían los instintos por encima de la instrucción y las órdenes de los oficiales.
El ruido superior de la pólvora, su habilidad superior para mostrar una postura amenazante, hizo que prevaleciera en el campo de batalla. El arco largo se hubiera seguido empleando en las guerras napoleónicas si el cálculo desapasionado de la efectividad de matar hubiera sido lo que importaba, pues la cadencia de disparos del arco largo y su precisión eran mucho mayores que los de un mosquete de ánima lisa. Pero un hombre asustado, que piensa con su cerebro medio y va haciendo «doin, doin, doin» con un arco, no tiene ninguna posibilidad contra un hombre igualmente asustado que va haciendo «¡pam, pam!» con un mosquete.
Disparar un mosquete o un rifle colma claramente la profunda necesidad de ejercer una postura amenazante, e incluso cumple con el requisito de ser relativamente inofensivo si tenemos en cuenta la consistencia de casos históricos de disparos por encima de la cabeza del enemigo, y la llamativa inefectividad de este tipo de disparo.
Ardant du Picq fue uno de los primeros en documentar la tendencia común entre los soldados a dispara al aire sin causar daño alguno simplemente por el hecho de disparar. Du Picq realizó una de las primeras investigaciones concienzudas sobre la naturaleza del combate con un cuestionario que se distribuyó a los oficiales franceses en la década de 1860. La respuesta de uno de los oficiales a du Picq afirmaba con franqueza que «más de un soldado dispara al aire cuando las distancia son grandes»; mientras que otro señalaba que «un cierto número de nuestros soldados disparaban prácticamente al aire, sin apuntar a nada, al parecer para aturdirse, para acabar ebrios de fuego de fusil durante esta crisis fascinante».
Paddy Griffith se suma a du Picq al observar que los soldados en la batalla sienten una necesidad urgente de disparar sus armas incluso cuando (quizás, precisamente cuando) no pueden causar ningún daño al enemigo. Griffith señala:
Incluso en los mencionados «mataderos», como Bloody Lane, Marye’s Heights, Kennesaw, Spotsylvania y Cold Harbor, una unidad que atacaba no solo podía llegar muy cerca de la línea defensa, sino que podía estar ahí durante horas, e incluso días, de una vez. La mosquetería de la Guerra de Secesión, por tanto, no poseía el poder de matar a grandes números de hombres, incluso en formaciones muy densas, a larga distancia. En la distancia corta sí podía, y de hecho lo hizo, matar a grandes números, pero no de forma rápida [la cursiva es mía].
Griffith estima que el promedio de fuego de un regimiento napoleónico o de la Guerra de Secesión (que oscilaba de doscientos a mil hombres) que disparara a un enemigo expuesto a una distancia media de veinticinco metros, tenía por lo general el resultado de alcanzar a tan solo uno o dos hombres por minuto. Estas luchas con disparos «se alargaban hasta que el cansancio hacía acto de presencia o la noche ponía fin a las hostilidades. Las víctimas crecían porque la lucha duraba mucho, y no porque el fuego fuera particularmente letal».
Así que vemos que el fuego de armas de la época napoleónica y de la Guerra de Secesión era increíblemente ineficaz. Esto no implica un fallo del armamento. En su libro Soldiers, John Keegan y Richard Holmes nos narran un experimento prusiano a finales del siglo xviii en el que un batallón de infantería disparó con mosquetes de ánima lisa a un objetivo de treinta metros de ancho y dos metros de altura que representaba a una unidad enemiga. El resultado fue de un 25 por ciento de aciertos a doscientos metros, un 40 por ciento a ciento veinticinco metros, y un 60 por ciento a sesenta y cinco metros. Esto representaba el poder letal potencial de esta unidad. La realidad se demostró en la Batalla de Belgrado en 1717, cuando «dos batallones imperiales aguardaron a disparar hasta que los turcos estaban a solo treinta pasos de distancia. Cuando dispararon solo alcanzaron a treinta y dos turcos, y pronto fueron derrotados».
Algunas veces el fuego era completamente inocuo, como observó Benjamin McIntyre en su relato de primera mano sobre el tiroteo nocturno completamente incruento que tuvo lugar en Vicksburg en 1863. «Parece extraño», escribió McIntyre, «que una compañía de hombres pueda disparar una descarga tras otra a un número igual de hombres sin causar ni una sola baja. Y, sin embargo, estos son los hechos en este caso.» La mosquetería de la época de la pólvora negra no siempre era tan ineficaz, si bien una y otra vez la media resulta ser de tan solo uno o dos hombres alcanzados por minuto.
(El fuego de cañón, como el de las ametralladoras en la segunda guerra mundial es otra cosa distinta por completo, pues a veces suponía más del 50 por ciento de las bajas en el campo de batalla de pólvora negra; y el fuego de artillería ha supuesto de forma consistente la mayor parte de las bajas en combate en el siglo xx. Esto obedece a los procesos en grupo que operan con un cañón, ametralladora u otras armas de fuego de manejo en equipo. Este asunto se tratará con más detenimiento en la sección titulada «Una anatomía del acto de matar».)
Los mosquetes de avancarga podían disparar de uno a cinco disparos por minuto, dependiendo de la habilidad del tirador y el estado del arma. Con un potencial de la tasa de aciertos superior al 50 por ciento a la distancia media de combate de esa época, la tasa de bajas debería haber sido de cientos por minuto, en vez una o dos. El eslabón débil entre el potencial para matar y la capacidad de matar de estas unidades era el soldado. El hecho es que, enfrentada a un oponente vivo que respira en vez de a dianas, una mayoría significativa de los soldados revierte al modo de la postura y dispara por encima de la cabeza de su enemigo.
En su soberbio libro Acts of War, Richard Holmes examina la tasa de aciertos de los soldados en varias batallas históricas. En Rorkes Drift en 1897, un pequeño grupo de soldados británicos se vio rodeado y claramente superado en número por los zulús. Disparando una ronda tras otra contra el grueso de las filas enemigas a quemarropa, parecería que ninguna bala podría fallar. Pero Holmes estima que, en realidad, se dispararon aproximadamente trece balas por cada acierto.
De igual manera, los hombres del general Crook dispararon 25.000 balas en Rosebud Creek el 16 de junio de 1876, con el resultado de 99 bajas entre los indios, o 252 balas por acierto. Y en la defensa francesa desde posiciones fortificadas durante la batalla de Weissenburg en 1870, los franceses que disparaban a los soldados alemanes que avanzaban a campo abierto dispararon 48.000 balas alcanzando a 404 alemanes, con una tasa de acierto de 1 por cada 119 balas disparadas. (Y algunas, o posiblemente la mayoría, de las bajas se debieron al fuego de artillería, lo que hace que la capacidad mortífera de los franceses sea aún más sorprendente.)
El sargento George Roupell se encontró con el mismo fenómeno cuando lideraba un pelotón británico durante la primera guerra mundial. Afirmó que la única manera para impedir que sus hombres dispararan al aire fue desenvainar su espada y caminar por la trinchera, «golpeando a los hombres en la espalda y, cuando obtenía su atención, diciéndoles que dispararan más bajo». Y encontramos también esta tendencia en los tiroteos en Vietnam, donde se dispararon más de cincuenta mil balas por cada enemigo abatido.2 «Una de las cosas que me sorprendió», señala Douglas Graham, un médico de combate en la Primera División de Marines en Vietnam que tuvo que gatear bajo fuego enemigo y amigo para ayudar a los soldados heridos, «fue cuántas balas se pueden disparar en un enfrentamiento armado sin que nadie resulte herido».
El interés de las tribus primitivas por la postura en detrimento de la lucha en tiempos de guerra es por lo general un caso demasiado flagrante. Richard Gabriel señala que las tribus primitivas de Nueva Guinea eran muy certeras con los arcos y flechas que empleaban para cazar, pero cuando iban a la guerra los unos contra los otros quitaban las plumas del dorso de sus arcos, y era tan solo con estos arcos imprecisos con los que libraban la guerra. De la misma manera, los amerindios consideraban el «golpe que cuenta», o simplemente tocar al enemigo, como algo más importante que matar.
Esta tendencia puede verse en las raíces de la forma occidental de librar la guerra. Sam Keen destaca que al profesor Arthur Nock de Harvard le gustaba decir que las guerras entre las ciudades Estado «eran tan solo un poco más peligrosas que un partido de fútbol americano». Y Ardant du Picq apunta que, en todos sus años de conquista, Alejandro Magno perdió tan solo a setecientos hombres pasados por la espada. Su enemigo perdió muchísimos más, pero casi siempre esto ocurría tras la batalla (que, al parecer, no era más que un torneo casi incruento de empujones), cuando los soldados enemigos se daban la vuelta y empezaban a correr. Carl von Clausewitz apunta lo mismo cuando señala que, históricamente, la inmensa mayoría de bajas en combate se daban en la persecución una vez que uno u otro había ganado la batalla. (El porqué de esto se examinará en detalle en la sección «Matar y la distancia física».)
Tal y como veremos, las técnicas modernas de adiestramiento y condicionamiento pueden superar parcialmente la inclinación a la postura. De hecho, la historia de la guerra puede verse como la historia de mecanismos cada vez más efectivos para habilitar y condicionar a los hombres para que superen su resistencia innata a matar a sus congéneres. En muchas circunstancias, soldados modernos altamente adiestrados han luchado contra fuerzas guerrilleras mal adiestradas, y la tendencia de las fuerzas mal preparadas a adoptar instintivamente mecanismos de postureo (como, por ejemplo, disparar hacia arriba) ha otorgado una ventaja significativa para la fuerza altamente adiestrada. Jack Thompson, un veterano de Rodesia, vio el mismo proceso en el combate contra fuerzas no adiestradas. En Rodesia (hoy en día Zimbabue), Jack Thompson señala que su acción inmediata consistía en «soltar nuestros petates y asaltar disparando … siempre. La razón era porque las guerrillas no eran capaces de disparar de forma efectiva, y sus balas se iban hacia arriba. Podíamos rápidamente establecer una superioridad en el fuego, y rara vez perdíamos a un hombre.»
Esta superioridad psicológica y técnica en el adiestramiento y la habilitación para matar continúa siendo un factor vital en la guerra moderna. Se puede ver en la invasión británica de las Malvinas y en la invasión estadounidense de Panamá en 1989, en las que el éxito tremendo de los invasores y la llamativa disparidad en la tasa de muertes puede en parte ser explicada por el grado y calidad del adiestramiento de las distintas fuerzas. Esto también se ve en las largas guerras en Iraq y Afganistán, en las que las fuerzas de Estados Unidos y la otan tenían tal ventaja en los enfrentamientos armados que el enemigo tan solo conseguía infligir bajas mediante «artefactos explosivos improvisados», que solían conocerse como bombas trampas.
Errar el objetivo no implica necesariamente disparar descaradamente arriba, y dos décadas en los campos de tiro del ejército me han enseñado que un soldado tiene que disparar inusualmente hacia arriba para que sea obvio para el observador. En otras palabras, el fallo deliberado puede ser una forma sutil de desobediencia.
Uno de los mejores ejemplos de un fallo intencional lo encontramos en mi abuelo John, quien había sido asignado a un pelotón de ejecución durante la primera guerra mundial. Una fuente principal de su orgullo de sus días como veterano era que había sido capaz de no matar mientras formaba parte de ese pelotón de ejecución. Sabía que las órdenes serían «preparados, apunten, fuego», y sabía que, si apuntaba al prisionero a la orden de «apunten», le daría al objetivo al que apuntaba cuando se diera la orden de «fuego». Su respuesta era apuntar a un punto un poco alejado del prisionero a la orden de «apunten», lo que le permitía errar cuando apretaba el gatillo a la orden de «fuego». Mi abuelo fanfarroneó el resto de su vida por haber sido de esta forma más listo que el Ejército. Por supuesto que otros en el pelotón de ejecución mataban al prisionero, pero él tenía la conciencia tranquila. De igual forma, al parecer generaciones de soldados ganaron la partida a los poderes fácticos, de forma intencionada o instintivamente, simplemente ejerciendo el derecho del soldado a errar el tiro.
Otro ejemplo excelente de soldados que ejercen su derecho a errar el tiro es este relato de un mercenario y periodista que acompañó a una unidad de la Contra de Edén Pastora (alias Comandante Cero) en una emboscada contra una lancha fluvial civil en Nicaragua:
Nunca olvidaré las palabras de Surdo cuando imitaba una arenga de Pastora previa a una batalla, en la que le decía a la formación al completo: «Si mata una mujer, mata una piricuaco; si mata un niño, mata un piricuaco».
Piricuaco es un término ofensivo que significa perro rabioso, y que empleábamos para referirnos a los sandinistas. Así que, de hecho, lo que decía Sardo era: «Si mata a una mujer, está matando a una sandinista; si mata a un niño, está matando a un sandinista». Así que nos fuimos a matar mujeres y niños.
De nuevo formaba parte de los diez hombres que realmente iban a realizar la emboscada. Despejamos el campo de fuego enemigo y nos dispusimos a esperar la llegada de mujeres y niños y cualquier otro pasajero civil que pudiera haber en esa lancha.
Cada hombre estaba solo con sus pensamientos. No se habló ni una sola palabra sobre la naturaleza de nuestra misión. Surdo caminaba nervioso de un lado a otro unos metros por detrás, bajo la protección de la jungla.
… El ruidoso zumbido de los poderosos motores diésel de la lancha de veinte metros precedieron su llegada unos buenos dos minutos. Cuando apareció frente a nosotros, se dio la señal para que comenzáramos a disparar y vi el arco proveniente de un lanzacohetes RPG-7 sobrevolar el barco y caer en la orilla opuesta. La ametralladora MP60 abrió fuego, y mi FAL escupió una ronda de veinte balas. El latón volaba con el grosor de los insectos de la jungla a medida que nuestro escuadrón vaciaba sus cargadores. Todas las balas volaban inocuas por encima de la embarcación civil.
Cuando Surdo se dio cuenta de lo que estaba pasando, salió corriendo de la jungla maldiciendo en español y disparando su AK hacia la lancha mientras esta desparecía. Los campesinos nicaragüenses son unos hijos de puta y unos soldados duros. Pero no son asesinos. Me pude a reír a carcajadas de alivio y orgullo mientras empaquetábamos y nos disponíamos a partir.
Doctor John
«American in arde»
Nótese la naturaleza de tal «conspiración para errar». Sin que nadie dijera nada, todos y cada uno de los soldados que estaba obligado y adiestrado para disparar optó, como sin duda lo han hecho miles y miles de soldados a lo largo de los siglos, por ejercer el truco de la incompetencia. Y, al igual que el pelotón de fusilamiento mencionado anteriormente, estos soldados sintieron un gran placer íntimo por haberle ganado la partida a aquellos que querían que hicieran lo que ellos no estaban dispuestos a hacer.
Lo que resulta incluso más llamativo que las instancias de postureo, e igualmente indiscutible, es el hecho de que un número significativo de soldados en combate no opta por disparar por encima de la cabeza del enemigo, sino que no dispara en absoluto. En este sentido, sus actos se asemejan mucho a las acciones de esos miembros del reino animal que se «someten» pasivamente a la agresión y la determinación de su oponente, en vez de huir, luchar, o adoptar una postura.
Ya tratamos antes las conclusiones del general S. L. A. Marshall sobre la tasa de disparos de entre el 15 y el 20 por ciento de los soldados estadounidenses en la segunda guerra mundial. Tanto Marshall como Dyer señalan que la dispersión del campo de batalla moderno fue probablemente un factor decisivo en esta baja tasa de fuego, y la dispersión es, sin duda, un factor en una compleja ecuación de mecanismos limitadores y propiciadores. Sin embargo, Marshall apunta que, incluso en situaciones en las que había varios fusileros juntos en una posición bajo avance enemigo, lo probable era que solo uno disparara mientras que los demás se ocupaban de tareas tan «vitales» como llevar mensajes, suministrar munición, atender a los heridos y detectar objetivos. Marshall deja claro que, en la mayoría de los casos, los que disparaban eran conscientes del gran número de fusileros a su alrededor que no estaban disparando. La inacción de estos individuos pasivos no parecía tener un efecto desmoralizador en los que realmente disparaban, antes bien, la presencia de los que no disparaban parecía permitir a los que sí disparaban que continuaran haciéndolo.3 3
Dyer sostiene que todas las demás fuerzas en los campos de batalla de la segunda guerra mundial debieron tener más o menos la misma tasa de soldados que no disparaban. Si, dice Dyer, «una proporción más grande de japoneses o alemanes hubiera estado dispuesta a matar, entonces el volumen de fuego que hubiera producido habría sido cuatro o cinco veces superior al que hubiera sido de haberse tratado de un número similar de estadounidenses; pero no fue el caso».4
Existe una amplia variedad de indicios que indican que las observaciones de Marshall son de aplicación no solo a los soldados estadounidenses, o incluso a los soldados de la segunda guerra mundial de ambos bandos. En realidad, hay datos contundentes que indican que esta singular falta de entusiasmo por matar a un semejante ha existido a lo largo de la historia militar.
Un estudio de 1986 de la división de estudios de campo del British Defense Operational Analysis Establishment empleó estudios históricos de más de un centenar de batallas de los siglos xix y xx así como ensayos en los que se usaban armas con láser pulsado para determinar la efectividad a la hora de matar esas unidades históricas. El análisis fue diseñado, entre otras cosas, para determinar si los números de no tiradores de Marshall eran correctos en otras guerras anteriores. La comparativa entre el rendimiento en combate en el pasado con el rendimiento de los sujetos que participaron en el ensayo (que no mataban con sus armas y no corrían un peligro físico por parte del «enemigo») determinó que el potencial para matar en la segunda circunstancia era mucho mayor que las bajas reales históricas. Las conclusiones de los investigadores apoyaban claramente los hallazgos de Marshall, y apuntaban a una «negativa a participar en combate como el factor principal» que mantenía la tasa histórica real de muertes significativamente por debajo de los niveles conseguidos en los ensayos con láser.
Pero no necesitamos ensayos con láser y reconstrucciones de batallas para determinar que muchos soldados han rechazado participar en combate. Los indicios siempre habían estado ahí; solo hacía falta mirar.
1 En inglés, Battle of the Wildernes. Batalla librada entre el 5 y el 6 de mayo de 1864.
2. La distribución universal de las armas automáticas es probablemente responsable de este mayor número de disparos por muerte. Gran parte de estos disparos correspondería a fuego de supresión y fuego de reconocimiento. Y en su mayor parte provenía de armas de fuego operadas por servidores de la pieza (por ejemplo, ametralladoras de escuadrón, tiradores de puerta en helicópteros y Miniguns montadas en aeronaves que disparan miles de balas por minuto) que, tal y como se mencionó, casi siempre disparan. Pero incluso cuando se tienen en consideración estos factores, el hecho de que se disparara tanto y que tantos soldados individuales quisieran disparar indica que en Vietnam ocurrió algo distinto e inusual. Este asunto se aborda con más detalle más adelante, en la sección titulada «Matar en Vietnam».
3. Se trata de un concepto importante. Tanto en esta sección como más adelante comprobaremos el papel crucial de los grupos (incluidos los que no disparan) y los líderes cuando abordemos «Una anatomía del acto de matar».
4. Marshall también señala que, si un jefe se acercaba a un individuo y le ordenaba disparar, entonces lo hacía. Pero tan pronto como la autoridad que exigía obediencia se iba, los disparos dejaban de oírse. No obstante, el objeto de esta sección es el soldado medio armado con un rifle o mosquete y su aparente negativa a matar en combate. El impacto de la autoridad que exigía obediencia y el efecto de los procesos grupales en las armas operadas por servidores de la pieza, es decir, ametralladoras, que casi siempre disparan, y armas claves (como los lanzallamas y los rifles automáticos) que suelen disparar, se aborda en «Una anatomía del acto de matar».
La idea de que las únicas alternativas en un conflicto son luchar o huir está inserta en nuestra cultura, y nuestras instituciones educativas han hecho muy poco para cuestionarla. La política militar estadounidense la ha elevada a ley natural.
Richard Strozzi-Heckler
In Search of the Warrior Spirit