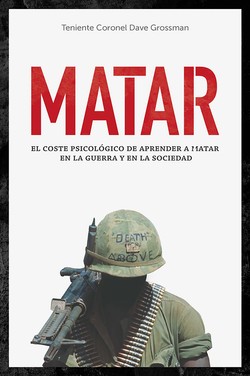Читать книгу Matar - Dave Grossman - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
Esta es la época del año cuando la gente solía matar; antaño, cuando la gente lo hacía. Rollie y Eunice Hochstetter, creo, fueron los últimos en el lago Wobegon. Tenían cerdos y los sacrificaban en el otoño, cuando llegaba el frío y la carne podía preservarse. Una vez, cuando era niño, fui a ver cómo hacían la matanza, junto con mi primo y mi tío, que iba a echarle una mano a Rollie.
Hoy en día, si vas a sacrificar a un animal por la carne, lo envías a un matadero y pagas a unos tipos para que lo hagan. Cuando matas cerdos, se te quitan las ganas de comer tocino durante un tiempo. Porque los cerdos te dan a entender que no están interesados. No tienen ningún interés en que los agarren y los arrastren hasta el sitio adonde fueron otros cerdos y de donde nunca regresaron.
Para un chico, ver aquello era algo fuera de lo habitual. Ver la carne viva y las entrañas vivas de otra criatura. Pensaba que me disgustaría, pero no ocurrió. Me sentí fascinado e intenté acercarme todo lo que pude.
Y recuerdo que mi primo y yo nos dejamos llevar por el entusiasmo de todo aquello y fuimos a los chiqueros y empezamos a arrojar guijarros a los cerdos mientras los veíamos saltar, gruñir y correr. Y, de repente, sentí una mano en la espalda, y que me volteaban, y el rostro de mi tío estaba a tres pulgadas del mío. Dijo: «Si te vuelvo a ver haciendo eso, te daré una paliza que no te podrás poner de pie. ¿Me has oído?». Le habíamos oído.
Supe entonces que su enfado tenía que ver con la matanza, que era un ritual, y que se hacía como un ritual. Se hacía rápido y sin tonterías. Nada de bromas y muy poca conversación. Las personas —hombres y mujeres— desempeñaban sus tareas sabiendo exactamente lo que tenían que hacer. Y siempre respetando a los animales que se iban a convertir en nuestra comida. Y el hecho de que arrojáramos piedras a los cerdos había violado esta ceremonia y este ritual que estaban completando.
Rollie fue el último que sacrificaba a sus propios cerdos. Un año tuvo un accidente; se le escurrió el cuchillo y el animal, que solo estaba herido, se soltó y corrió por el patio hasta caer. Después de eso, ya nunca volvió a tener cerdos. Ya no creía ser digno de hacerlo.
Todo esto desapareció. Los niños que se crían en el lago Wobegon nunca tendrán la oportunidad de verlo.
Era una experiencia poderosa: la vida y la muerte en el fiel de la balanza.
Era una vida en la que la gente se valía por sí misma, vivía de la tierra, vivía entre el suelo y Dios. Y se ha perdido, no solo para este mundo sino también para la memoria.
Garrison Keillor
«La matanza del cerdo»
Matar y ciencia: un terreno peligroso
¿Por qué deberíamos estudiar el acto de matar? Aunque también cabría preguntarse, ¿por qué deberíamos estudiar el acto sexual? Las dos preguntas tienen mucho en común. Richard Strozzi-Heckler señala que «es a partir del matrimonio mitológico de Ares y Afrodita de donde nace Harmonía». La paz no llegará hasta que hayamos controlado tanto el sexo como la guerra y, para controlar la guerra, tenemos que estudiarla con la misma diligencia que Kinsey o Masters y Johnson. Todas las sociedades tienen un ángulo ciego, una zona en la que les cuesta mucho mirar. Hoy en día este ángulo ciego es el acto de matar. Hace un siglo era el sexo.
Durante milenios, el hombre se cobijó junto con su familia en cuevas, chozas o casuchas de una habitación. Toda la familia extensa —abuelos, padres, niños—, todos se arremolinaban al calor de una lumbre, con la protección de una única pared. Y durante miles de años el sexo entre marido y mujer solo se podía dar por la noche, en la oscuridad, en esta habitación central atiborrada.
Una vez entrevisté a una mujer que creció en una familia gitana americana, durmiendo en una gran tienda comunal con tías, tíos, abuelos, padres, primos, hermanos y hermanas a su alrededor. Cuando era joven, el sexo era algo raro, ruidoso, y ligeramente molesto que practicaban los adultos por la noche.
En este entorno no había habitaciones privadas. Hasta muy recientemente en la historia humana, y para el ser humano medio, no existía el lujo de un dormitorio, ni siquiera de una cama. Si bien de acuerdo con los estándares sexuales de hoy en día esta situación puede parecer extraña, no carecía de ciertas ventajas. Una de ellas es que el abuso sexual de los niños no podía darse sin el conocimiento y el consentimiento tácito de toda la familia. Otra ventaja menos obvia de la forma de vivir de antaño era que a lo largo del ciclo de la vida, del nacimiento a la muerte, el sexo estaba siempre enfrente tuyo, y nadie podía negar que era un aspecto vital, esencial, y poco misterioso de la existencia humana cotidiana.
Y entonces, con el periodo que conocemos como la era victoriana, todo cambió. De pronto, la típica familia de clase media vivía en una morada con múltiples habitaciones. Los niños crecían sin haber presenciado nunca el acto primario. Y, de repente, el sexo se había convertido en algo oculto, privado, misterioso, amenazador y sucio. La era de la represión de la civilización occidental había comenzado.
En esta sociedad reprimida, las mujeres se cubrían del tobillo hasta el cuello, e incluso las patas de los muebles se cubrían con faldones, pues la vista de estas patas incomodaba la sensibilidad delicada de la época. Pero, al mismo tiempo que esta sociedad reprimía el sexo, parece ser que se obsesionó con él. La pornografía, tal y como la conocemos, floreció. La prostitución de menores floreció. Y una ola de abusos a niños se desencadenó a través de las generaciones.
El sexo es una parte natural y esencial de la vida. Una sociedad que no tiene sexo desparecerá en una generación. Hoy en día nuestra sociedad ha empezado el lento y doloroso proceso para escapar de esta dicotomía patológica entre simultáneamente reprimir y obsesionarse por el sexo. Pero puede que hayamos escapado de una negación tan solo para caer en una nueva y quizás más peligrosa.
Una nueva represión que gravita en torno a matar y la muerte sigue precisamente en paralelo el patrón establecido por la represión sexual anterior.
A lo largo de la historia el hombre se ha visto rodeado de la muerte personal y del acto de matar. Cuando los miembros de la familia morían a causa de una enfermedad, heridas que no sanaban, o de viejos, morían en el hogar. Cuando morían en algún sitio cercano a la casa, sus cuerpos eran trasladados ahí —cueva, choza, o casucha— y se les preparaba para el entierro familiar.
En un lugar del corazón es una película en la que Sally Field interpreta a una mujer en una pequeña plantación de algodón a principios del siglo xx. Han disparado de muerte a su marido y lo llevan a la casa. Y, repitiendo un ritual que se realiza desde hace innumerables siglos por parte de innumerables esposas, ella lava su cuerpo desnudo con ternura, preparándolo para el entierro mientras las lágrimas discurren por su rostro.
En ese mundo, cada familia mataba y limpiaba a sus animales domésticos. La muerte formaba parte de la vida. Innegablemente, matar era esencial para vivir. Y la crueldad rara vez formaba parte del hecho de matar. La humanidad entendía su lugar en la vida, y respetaba el lugar de las criaturas cuyas muertes eran necesarias para perpetuar la existencia. El indio americano pedía perdón al espíritu del ciervo que mataba, y el agricultor americano respetaba la dignidad de los cerdos que sacrificaba.
Como recoge Garrison Keillor en «La matanza del cerdo», para la mayor parte de gente el sacrificio de animales fue un ritual vital de la actividad cotidiana y estacional hasta la primera mitad del siglo pasado. A pesar de la pujanza de la ciudad, a comienzos del siglo xx la mayor parte de la población, incluso en las sociedades industriales avanzadas, continuó siendo rural. El ama de casa que quería pollo para cenar salía fuera y ella misma le retorcía el pescuezo al animal o pedía a sus hijos que lo hicieran. Los niños observaban el sacrificio cotidiano y estacional, y para ellos matar era una cosa seria, sucia y un poco aburrida que todo el mundo hacía porque formaba parte de la vida.
En este entorno no había refrigeración y pocos mataderos, morgues u hospitales. Y en estas condiciones inmemoriales, a lo largo de todo el ciclo de la vida, la muerte y el acto de matar siempre estaban delante de ti —bien como partícipe bien como observador aburrido— y nadie podía negar que era una aspecto vital, esencial y común de la existencia humana cotidiana.
Y entonces, tan solo en las últimas generaciones, todo empezó a cambiar. Los mataderos y las cámaras frigoríficas nos aislaron de la necesidad de matar a nuestros propios animales. La medicina moderna empezó a curar enfermedades, y cada vez se hizo más raro que muriéramos en la juventud o en la plenitud de la vida, y los asilos, hospitales y morgues nos aislaron de la muerte de las personas ancianas. Los niños empezaron a crecer sin haber entendido nunca de verdad de dónde procedía la comida, y de pronto pareció que la civilización occidental había decido que matar, matar cualquier cosa, sería una cosa cada vez más oculta, privada, secreta, misteriosa, espantosa y sucia.
El impacto de esto oscila entre lo trivial y lo estrambótico. Al igual que los victorianos vestían con ropa sus muebles para ocultar las patas, ahora las trampas para ratones vienen equipadas con cubiertas para ocultar el acto de matar. Y se producen allanamientos de laboratorios que realizan investigaciones médicas con animales, y los activistas a favor de los derechos de los animales destruyen investigaciones que salvan vidas. Estos activistas, si bien comparten los frutos médicos de su sociedad —frutos que se basan en siglos de investigaciones con animales—, atacan a los investigadores. Chris DeRose, que encabeza el grupo basado en Los Angeles Last Chance for Animals, afirma: «Si la muerte de una sola rata curara todas las enfermedades, no me importaría en absoluto. En el orden de la vida todos somos iguales.»
Con independencia de lo que se mate, esta nueva sensibilidad se siente ofendida. Las personas que llevan abrigos de pieles o prendas de cuero se ven atacadas de forma verbal y física. En este nuevo orden, se condena por racistas (o «especistas») y asesinos a las personas por comer carne. La líder de los derechos de los animales Ingrid Newkirk afirma que «Una rata es un cerdo es un niño», y compara el sacrificio de pollos al Holocausto nazi. «Seis millones de personas murieron en los campos de concentración», afirmó en el Washington Post, «pero seis mil millones de pollos morirán este año en los mataderos».
Sin embargo, al mismo tiempo que nuestra sociedad reprime el acto de matar, ha aflorado una nueva obsesión por la descripción de la muerte violenta y brutal y el descuartizamiento de seres humanos. El apetito del público por las películas violentas, en particular las de «sangre y entrañas» como Natural Born Killers (Asesinos natos), Kill Bill, Saw, Viernes 13, Halloween, y The Texas Chain Saw Massacre (La matanza de Texas); el estatus de culto de «héroes» como Jason y Freddy; la popularidad de bandas como Megadeth y Guns N’ Roses; la tasa por las nubes de los homicidios y el crimen violento; todo ello forma parte de una dicotomía estrambótica y patológica de represión y obsesión por la violencia de forma simultanea.
El sexo y la muerte son partes esenciales de la vida. Al igual que una sociedad sin sexo desaparecería en una generación, otro tanto le ocurriría a una sociedad en la que no se matara. Cada ciudad importante de nuestro país tiene que exterminar a millones de ratas y ratones para que no se vuelva inhabitable. Y los graneros y silos también tienen que exterminar a millones de ratas y ratones cada año. Si no consiguen hacerlo, los Estados Unidos, en vez de ser el granero del mundo, no serían capaces de alimentar a su pueblo y millones de personas de todo el mundo se enfrentarían a la hambruna.
Es cierto que algunas sensibilidades refinadas de la época victoriana no carecen de valor y benefician a nuestra sociedad, y serían pocos los que abogarían por que regresáramos a la costumbre de dormir en zonas comunes. De forma parecida, aquellos que tienen y defienden la sensibilidad moderna sobre el acto de matar son, por lo general, seres humanos gentiles y sinceros que en gran medida representan las características más idealistas de nuestra especie, y sus preocupaciones tienen un gran valor potencial si las ponemos en perspectiva. A medida que la tecnología nos capacita para masacrar y exterminar a especies completas (incluida la nuestra), resulta vital que aprendamos moderación y autodisciplina. Pero también debemos recordar que la muerte tiene su lugar en el orden natural de la vida.
Parece que cuando una sociedad no tiene procesos naturales (como el sexo, la muerte y matar) a la vista, esa sociedad responde negando y deformando ese aspecto de la naturaleza. Cuando nuestra tecnología nos aísla de un aspecto específico de la realidad, nuestra respuesta social parece ser la de introducirse en sueños estrambóticos sobre aquello de lo huimos. Son sueños tejidos con el material fantasioso de la negación; sueños que pueden convertirse en peligrosas pesadillas sociales a medida que nos adentramos en su tentadora maraña de fantasías.
En la actualidad, incluso cuando estamos despertando de la pesadilla de la represión sexual, nuestra sociedad comienza a hundirse en un nuevo sueño negacionista, el de la violencia y el horror. Este libro supone un intento de arrojar la luz del escrutinio científico sobre el proceso de matar. A. M. Rosenthal nos dice:
La salud de la humanidad no se mide por sus tosidos y estornudos sino por las fiebres del alma. O quizás por algo aún más importante: por la premura y atención que apliquemos contras estas.
Si nuestra historia sugiere la durabilidad de la sinrazón, nuestra experiencia nos enseña que obviarlo supone mostrarse indulgente y mostrarse indulgente equivale a allanar el camino para el triunfo del odio.
«Obviarlo supone mostrarse indulgente». Este es, en consecuencia, un estudio sobre la agresividad, un estudio sobre la violencia, un estudio sobre el acto de matar. En concreto, se trata de un intento de realizar un estudio científico sobre el acto de matar en el marco de la manera occidental de hacer la guerra y sobre los procesos psicológicos y sociológicos y el precio a pagar cuando los hombres se matan en combate.
Sheldon Bidwell sostenía que un estudio así descansaría por su propia naturaleza en «un terreno peligroso porque la unión entre el soldado y el científico nunca ha ido más allá del flirteo». Pretendo ir hacia el peligro para efectuar no solo una unión seria entre el soldado y el científico, sino un ménage à trois provisional en-
tre el soldado, el científico y el historiador.
He combinado estas habilidades para llevar a cabo un programa de toda una vida de investigación del asunto previamente considerado tabú que es el acto de matar en combate. Es mi intención en este estudio abundar en el tabú que supone el acto de matar para ofrecer puntos de vistas novedosos sobre lo siguiente:
— La existencia de una poderosa resistencia innata a matar a un individuo de la propia especie y los mecanismos psicológicos que los ejércitos han desarrollado a lo largo de los siglos para superar esa resistencia.
— El papel de la atrocidad en la guerra y los mecanismos mediante los cuales los ejércitos se empoderan y a la vez se ven atrapados por la atrocidad.
— Qué se siente al matar; el conjunto de etapas de una respuesta estándar ante el acto de matar en combate, y el precio psicológico de matar.
— Las técnicas que se han desarrollado y aplicado con un enorme éxito en el entrenamiento moderno de combate para condicionar a los soldados para que superen la resistencia a matar.
— Cómo el soldado estadounidense en Vietnam fue por primera vez capacitado psicológicamente para matar en un grado mucho mayor que cualquier otro soldado en la historia anterior, para luego negársele el ritual de purificación que es psicológicamente esencial y que existe en todas las sociedades guerreras y, a la postre, ser condenado y acusado por su propia sociedad en un grado sin precedentes en la historia occidental. Y el terrible y trágico precio que los tres millones de veteranos estadounidenses, sus familias y nuestra sociedad han pagado por lo que les hicimos a nuestros soldados en Vietnam.
Una nota personal
Soy un soldado con veintiocho años de servicio. Fui sargento en la 82ª División Aerotransportada, lideré un pelotón en la 9ª División, he sido oficial de Estado Mayor y comandante de compañía en la 7ª División (ligera) de Infantería. Soy paracaidista militar y ranger del ejército. He estado destinado en la tundra del Ártico, las junglas de Centroamérica, el cuartel general de la otan, el Pacto de Varsovia, y en innumerables montañas y desiertos. Me gradué en escuelas militares que van desde la xviii Airborne Corps nco Academy hasta el British Army Staff College. Me gradué con una diplomatura de Historia summa cum laude y con un posgrado Kappa Delta Pi en psicología. He tenido el privilegio de conferenciar junto con el general Westmoreland ante el liderazgo nacional de la Coalición de Veteranos de Vietnam, y serví como primer orador de la sexta convención anual de los Veteranos de Vietnam. He tenido varias responsabilidades académicas, desde consejero en la universidad a profesor de psicología en West Point. Y fui profesor de Ciencia Militar y director del departamento de Ciencia Militar en la universidad estatal de Arkansas.
Pero a pesar de toda mi experiencia, yo, al igual que Richard Holmes, John Keegan, Paddy Griffith y muchos otros que me precedieron en este campo, no he matado nunca en combate. Quizás no podría ser tan desapasionado y objetivo como necesito ser si tuviera que acarrear un lastre de dolor emocional. Pero los hombres cuyas palabras llenan este estudio sí han matado.
A menudo, lo que compartían conmigo era algo que nunca habían compartido con nadie. Como consejero, he visto cómo me enseñaban; y considero una verdad fundamental de la naturaleza humana que, cuando alguien retiene algo traumático, esto puede causar un gran daño. Compartir algo con alguien sirve para ponerlo en perspectiva; pero si te lo guardas dentro, tal y como lo formuló una vez uno de mis estudiantes de psicología, «te come vivo de dentro afuera». Además, existe un gran valor terapéutico en la catarsis que llega cuando uno abre las ventanas y deja que entre la luz. La esencia del asesoramiento psicológico es que el dolor compartido es dolor dividido, y hubo mucho dolor compartido durante estas etapas.
El objetivo último de este trabajo es descubrir la dinámica de matar, pero mi motivación esencial ha sido ayudar para derribar el tabú de matar que impedía que estos hombres, y muchos millones como ellos, pudieran compartir su dolor. Y luego para emplear el conocimiento adquirido para entender, primero, los mecanismos que posibilitan la guerra y, segundo, la causa de la oleada actual de crímenes violentos que está destruyendo nuestra nación. Si lo he conseguido, ello obedece a la ayuda que me han brindado los hombres cuyas historias se recogen aquí.
Muchas copias de los primeros borradores de esta obra circularon durante años en la comunidad de veteranos de Vietnam con anterioridad a su primera publicación, y muchos veteranos editaron concienzudamente y comentaron estos borradores. Muchos de estos veteranos leyeron el libro y lo compartieron con sus esposas. Y, entonces, estas esposas lo compartieron con otras esposas y estas esposas lo compartieron con sus maridos y así sucesivamente. Muchas veces los veteranos y/o sus mujeres se pusieron en contacto conmigo para decirme que el libro les servía para entender y comunicar lo que había ocurrido en combate. De su dolor ha surgido la comprensión, y de esa comprensión el poder para curar vidas y, quizás, curar a una nación que está siendo consumida por la violencia.
Los hombres cuyos relatos personales aparecen en este estudio son hombres nobles y valientes que confiaron a otros sus experiencias para contribuir al acervo de conocimiento humano. Pero mataron para salvar sus vidas y las vidas de sus camaradas, y mi admiración y afecto por ellos y sus hermanos son muy reales. El poema de Jon Masefield «Una consagración» sirve como mejor dedicatoria que lo que yo hubiera podido escribir. La excepción a esta admiración reside, por supuesto, en el apartado «Matar y atrocidades».
Dada mi tendencia a obviar los eufemismos y mi empeño en hablar clara y clínicamente de «los que matan» y «las víctimas», si el lector percibe en estas cosas un juicio moral o un repudio de las personas involucradas, quiero dejar meridianamente claro que esto no es el caso.
Generaciones de estadounidenses han padecido un gran trauma y horror físico y psicológico para darnos nuestras libertades. Hombres como los que se citan en este estudio siguieron a Washington, estuvieron codo con codo con Crockett y Travis en el Álamo, pusieron fin a la iniquidad de la esclavitud, y detuvieron el mal sanguinario de Hitler. Acudieron a la llamada de su nación sin hacer cálculos sobre los costes. Como soldado con casi un cuarto de siglo de servicio, me enorgullece haber mantenido en menor medida el estándar de sacrificio y dedicación que estos hombres representan. Y nunca les haría daño o mancillaría ni su recuerdo ni su honor. Douglas MacArthur lo dijo acertadamente: «Con independencia de lo horrible que puedan ser los incidentes de una guerra, el soldado llamado a ofrecer y dar su vida por este país es la expresión más noble de la humanidad.»
Los soldados cuyos relatos conforman el alma y el corazón de esta obra entendieron la esencia de la guerra. Son héroes tan grandes como cualquier héroe que podamos encontrar en la Ilíada y, sin embargo, las palabras que leerás aquí, sus propias palabras, destruyen el mito de los guerreros y la guerra como algo heroico. El soldado entiende que hay veces cuando todos los otros han fallado y entonces tiene que «pagar la cuenta del carnicero» y luchar, sufrir, y morir para arreglar los errores de los políticos y cumplir la «voluntad del pueblo».
«El soldado por encima de las demás personas», dijo MacArthur, «reza por la paz, porque ellos tienen que sufrir y acarrear con las heridas y cicatrices más profundas de la guerra.» Hay sabiduría en las palabras de estos soldados. Hay sabiduría en estas historias de «un puñado de ceniza, un bocado de moho./ De los mutilados, los tullidos y los ciegos en la lluvia y el frío.» Hay sabiduría, y haríamos bien si la escucháramos.
Al igual que no deseo condenar a aquellos que mataron en un combate lícito, tampoco quiero juzgar a los muchos soldados que eligieron no matar. Hay muchos soldados así; de hecho, ofreceré pruebas de que, en muchas circunstancias históricas, los que no disparaban suponían la mayoría de los que estaban en la línea de fuego. Como soldado que podía haber estado a su lado no puedo sino sentirme consternado por su incapacidad para apoyar a la causa, su nación y sus compatriotas; pero como ser humano que ha entendido parte de la carga que han tenido que soportar y el sacrificio que han hecho, no puedo sino sentirme orgulloso de ellos y de la característica noble que representan en nuestra especie.
El asunto de matar provoca que la mayoría de las personas sanas se sienta a disgusto, y algunos de los asuntos concretos y temas que se abordarán serán repulsivos y ofensivos. Son cosas que preferiríamos evitar. Sin embargo, Carl von Clausewitz nos avisó de que «no sirve a ningún propósito, resulta incluso contrario a los mejores intereses de uno mismo, evitar considerar un asunto porque el horror de sus elementos suscita repugnancia». Bruno Bettelheim, superviviente de los campos de la muerte nazis, defiende que el origen de nuestro fracaso a la hora de tratar la violencia yace en nuestro rechazo a encararla. Negamos nuestra fascinación por la «belleza oscura de la violencia», y condenamos la agresión y la reprimimos en vez de mirarla a la cara para entenderla y controlarla.
Y, por último, pido disculpas ahora mismo si en mi hincapié en el dolor de los que matan no trato suficientemente el dolor de las víctimas. «El que aprieta el gatillo», escriben Allen Cole y Chris Bunch, «nunca sufre tanto como la persona destinaria». Es la existencia del dolor y de la pérdida de la víctima lo que reverbera para siempre en el alma del que ha matado, lo que se encuentra en el fondo de su dolor. Leo Frankowski nos dice que «las culturas desarrollan ángulos ciegos, cosas sobre las que ni siquiera piensan porque saben de verdad cómo son». Verdaderamente, somos, tal y como me dijo un veterano, «vírgenes que estudian el sexo», pero ellos nos pueden enseñar lo que aprendieron pagando un enorme precio. Mi objetivo estriba en comprender la naturaleza psicológica de matar en combate e indagar en las heridas y cicatrices emocionales de aquellos hombres que respondieron a la llamada de su nación y administraron la muerte al enemigo o eligieron pagar el precio de no hacerlo.
Hoy más que nunca debemos superar nuestra repugnancia para comprender, como nunca antes habíamos comprendido, por qué los hombres luchan y matan. Y, lo que es igualmente importante, cuál es la razón de que no lo hagan. Solo sobre la base de una comprensión de este aspecto definitivo y destructivo del comportamiento humano podemos esperar influenciarlo de forma que podamos asegurar la supervivencia de nuestra civilización.1
1. Ni siquiera existe un nombre para el estudio específico del acto de matar. «Necrología» sería el estudio de los muertos, y «homicidiología» tendría las connotaciones indeseadas de asesinato. Quizás, y para este estudio, deberíamos plantearnos acuñar un término análogo a «suicidología» y «sexología», ambos de uso reciente para designar el estudio legítimo de estos campos concretos. En inglés, el término elegido es «killology», la «ciencia de matar».