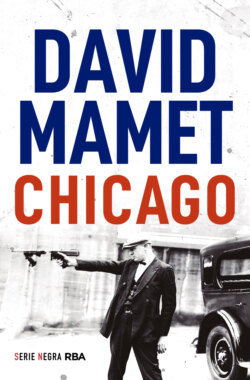Читать книгу Chicago - David Mamet - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
Оглавление«Ayer noche, Jackie Weiss cometió el fatídico error de confundir su posición con sus intereses», decía la columna. «Su posición era la de restaurador de los aficionados al juego en el North Side y su derecho divino a seguir siéndolo era la roca sobre la cual se encontraba y murió; la conocida devoción por los principios del mercado libre se vio sustituida, en su cabeza, por dos balas del calibre cuarenta y cinco. Deja a la que fue su mujer durante veintidós años, cuyo nombre de soltera es Margaret O’Neil. Pueden enviar ofrendas florales a la congregación...».
Pero a Lita Grey, de nombre real Berenice Mancuso, no le interesaban ni la dirección donde mandar las ofrendas florales ni la muerte de Jackie Weiss, que para ella no era noticia desde que había recibido la llamada telefónica la noche anterior, justo después del tiroteo. A ella interesaba determinar los pasos inmediatos más necesarios para sobrevivir en un mundo que el fallecimiento de su protector había dejado económicamente estéril.
La valoración que hizo de sus activos fue breve y, a su parecer, tristemente completa. Podría vivir en su apartamento hasta final de mes, para lo cual faltaban unos diez días; tenía sus joyas, con un valor que estimaba entre diez y quince mil dólares; tenía un armario lleno de ropa cuyos cuidados, por el momento, no podía permitirse; y tenía la cara y la forma de una concubina circasiana: piel blanca como el marfil, ojos violáceos y, a lo sumo, media década más para explotarlos.
—Cuidado con esa tinta de periódico que llevas en los dedos —dijo Ruth Watkins.
Lita asintió y cogió un pañuelo de la caja que había encima de la mesita. Luego se limpió las manos y tiró el pañuelo de papel y el periódico al suelo.
—¿Quieres que traiga el café? —preguntó Ruth, y Lita asintió de nuevo.
Ruth sacudió la cabeza ante el precario estado de un mundo gobernado por los antojos de los hombres y un Dios que, sin duda, era del mismo sexo.
—Ya podría haberse muerto en un mes que no fuera febrero, joder —dijo Lita.
—Y a principios de mes —gritó Ruth desde la cocina.
—No hay verdad más grande.
—¿Y qué pasa con el coche? —preguntó Ruth, que llegó con la pequeña bandeja y la dejó en la mesita.
Luego se sentó en el borde de la silla que había enfrente del diván. Lita le hizo un gesto y ella asintió a modo de agradecimiento, cogió un cigarrillo de la caja de plata que había en la bandeja, lo encendió y cruzó las piernas.
—¿El coche? —dijo Lita—. Todo está a su nombre y no sé si la puta vaca de su mujer tiene derecho a mandar a alguien a recoger los vestidos y los zapatos.
—Sí, es una pena, cariño —dijo Ruth.
—Desde luego —respondió Lita, que removió una gota de nata en el café con una cucharilla de plata diminuta. Después miró a Ruth, que negó con la cabeza—. Putos hombres —añadió.
Por lo visto, aquel resumen la liberó de la autocompasión, cuyo rechazo proclamó enderezando los hombros y adoptando una sonrisa «complaciente».
—Bueno —dijo.
A modo de respuesta, Ruth se irguió un poco, dio una calada rápida al cigarrillo y observó a Lita levantarse del diván y dirigirse a las ventanas.
Lita contempló East Lake Shore Drive, ahora cubierta de hielo, y los pocos coches que daban bandazos y avanzaban con el viento en contra.
—¿Cantarás esta noche, cariño? —preguntó Ruth.
—Lo haré. Tengo que hacerlo... —dijo.
Las dos entendían que, fuera cual fuera la decisión de Lita, su destino estaría como siempre en manos de un hombre, si bien la peculiaridad de aquella emergencia era que ignoraba la identidad de dicho hombre.
Sabían que la situación se basaba en el control del Chez, que tras la muerte de Jackie y a corto plazo podía significar Jimmy Flynn, el subgerente. Pero el corto plazo probablemente no se prolongaría más allá de aquella tarde, cuando reunirían fuerzas para el espectáculo nocturno, momento en el cual se posicionarían los varios poderes, el favorito de los cuales era Teitelbaum por su demostrada maleabilidad, pero todavía estaba en el aire la posibilidad remota de la viuda.
El Chez Montmartre permaneció cerrado la semana del asesinato, la investigación y el funeral. Lo llamaban club gastronómico, que como todo el mundo sabía significaba bar clandestino. Servían platos comestibles y un licor que, aun no siendo importado tal como publicitaban, estaba lo suficientemente exento de venenos como para no provocar demencia o ceguera. La propiedad absoluta del Chez fue ampliada a su gerente (el difunto Jackie Weiss) por el North Side, es decir, por Dion O’Banion. Dicho mandato garantizaba al propietario la licencia para gestionar chicas y droga, amén de los ya mencionados alimentos, y para ofrecer, después de la cena, diversión con juegos de azar razonablemente honestos.
Jimmy Flynn se apoyó en la mesa de la cocina del Chez. Llevaba unos pantalones de tela de gabardina, una fina camisa de lana amarilla con el primer botón desabrochado y un abrigo de cachemir gris. Sus seis esmóquines estaban colgados en el armario de su despacho y sus preocupaciones iban desde pensar si alguna vez volvería a lucirlos profesionalmente hasta preguntarse si llegaría vivo a aquella noche. Porque no entendía de qué era culpable Jackie ni cuál era el alcance de esa culpa.
Había sopesado la idea de llevar una pistola al trabajo, huir o hacer una visita preventiva a O’Banion para ofrecerle fidelidad o una salida rápida e irreversible si así lo deseaba.
Pero decidió esperar y dejó en suspenso los preparativos del club para la noche como muestra de respeto a los deseos de su nuevo propietario.
—Si reabrimos el local —dijo el maître—, se llenará hasta la bandera. El teléfono lleva sonando desde mediodía, aunque no sé qué creen que van a ver...
—El aura de Jackie Weiss —dijo Jimmy—. Tienes que estar más atento a las revistas.
El último ayudante de camarero entró en la cocina por la puerta que daba al callejón. Jimmy consultó su reloj con aire meditabundo y luego miró al chico, que agachó la cabeza. En los rincones de la cocina había ocho personas.
—A la mierda —dijo Jimmy, que echó a andar y abrió las puertas del restaurante.
Se percató de los susurros e intuyó el tema de conversación de los tres ayudantes de camarero, que estaban sentados fumando en las escaleras del vestíbulo. Cuando Jimmy entró, se levantaron y empezaron a bajar las sillas, que habían pasado la noche encima de las mesas. Jimmy les indicó que esperaran, así que dejaron lo que tenían entre manos.
Jimmy miró hacia la barra, frente a la cual Jackie Weiss había encontrado su final, e imaginó una línea que discurría desde el vestíbulo, donde se hallaban los matones, hasta el último lugar que había ocupado el difunto. Luego seguía hasta un punto situado justo a la izquierda de las puertas de la cocina, donde tres agujeros en el yeso testimoniaban el viejo lugar de reposo de las balas. La policía había extraído los casquillos y los había guardado a buen recaudo en el armario de pruebas de la comisaría, donde nunca más sufrirían molestia alguna.
—¿Dónde coño está Teitelbaum? —dijo a los allí presentes, pero no obtuvo respuesta, y tampoco la esperaba—. El puto judío está escondido. —Jimmy negó con la cabeza—. A Jackie le dispararon dos veces con un arma del cuarenta y cinco. Las balas lo atravesaron y quedaron incrustadas en la pared. Con lo gordo que estaba. —Sus pensamientos derivaron hacia la desagradable imagen de aquel hombre rollizo encima de Lita Grey—. Bueno, está muerto —zanjó.
Pops era empleado de mantenimiento y vigilante de la entrada de artistas. Era un negro sexagenario enfundado en un mono azul. Jimmy Flynn levantó la cabeza y lo vio.
—¿Qué? —dijo.
—¿Abrimos esta noche, señor Flynn? —preguntó Pops.
—¿Qué pasa? ¿Tienes algún interés personal en que abramos?
En ese momento sonó el teléfono. Los ayudantes de camarero volvieron la cabeza hacia el atril del maître. El teléfono sonó de nuevo y alguien lo cogió en la cocina. Al cabo de unos instantes se abrieron las puertas batientes y Alan, el maître, se asomó para indicar que tenía trabajo dentro.
—Ha llamado el «abogado» de la señora Weiss. Le gustaría que el club permaneciera cerrado esta noche en memoria de...
—A tomar por culo —dijo Jimmy—. Y, que yo sepa, no hay nada a nombre de ella. Ni de él. Un caballo que participó en la quinta carrera de Washington Park en los últimos veinte años, Lita, la Cantante Romántica, la anterior a ella, un asiento en primera fila en el Club Everleigh... ¿Yo qué cojones sé?
—¿Y Teitelbaum? —aventuró Alan.
—Teitelbaum se suena la nariz con los calzoncillos. ¿Alguien lo vio en el funeral? Porque yo no. Tengo que ponerme en contacto con O’Banion.
—... Pero ¿y si el control lo tiene la señora Weiss?
—No tiene el control. Si en algún momento fuera así, tendría que vender a Teitelbaum por orden de O’Banion o regalarle el club como oferta de paz para que no mate a sus hijos.
—Yo creo que resistirá como gesto de desafío.
—No cabe duda —dijo Jimmy—. O como homenaje a esa excelente educación conservadora que recibió en las chabolas de Cracovia.
»Que venga esta noche y me diga que ella y sus abogados quieren cerrar el local, que podemos plantear objeciones y situarnos del lado racional de la discusión. Ella odiaba a ese hijo de puta. Si quiere llorarlo, que se haga cortes en la piel. Llamad a la chica y decidle que esta noche actúa. Y llamad al grupo también. Que alguien enmasille esa pared. A tomar por saco, vamos a abrir. Si el señor O’Banion dice lo contrario, os echaré la culpa a vosotros.