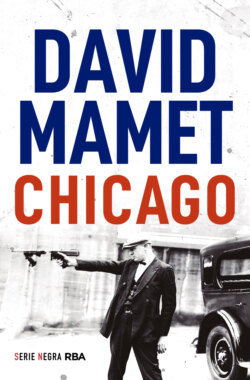Читать книгу Chicago - David Mamet - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеParlow y Mike estaban sentados en silencio en el apostadero. Delante de ellos habían colocado una malla de camuflaje fabricada con hojas y ramitas del pantano; el apostadero medía un metro y medio de profundidad. Habían excavado la tierra blanda y lo habían recubierto de leña desechada. No había llovido y el refugio estaba seco.
Ambos estaban medio recostados en el borde del apostadero. Parlow era, con diferencia, mejor cazador que su compañero; Mike había ido para hacerle compañía y pasar un día al aire libre.
Parlow miraba hacia el oeste y Mike hacia el este. El viento provenía del oeste, pero las posibilidades estaban igualadas: para posarse podían volar con el viento a favor o en contra. En el pantano cabeceaban quince señuelos. «No, podrían venir de cualquier lugar», pensó Mike. Para él era una alegría disfrutar del sol invernal.
—Envidio el éxito de los demás, sí —dijo Parlow—, pero nunca he envidiado los logros de nadie.
—Ajá —repuso Mike.
—Un cabrón ganó más dinero que yo —prosiguió Parlow—. Vendió un artículo a Harper’s, engañó a un crítico. Hay gente que cae de pie y, a partir de entonces, todos los que los ven piensan: «Ese tío huele a éxito». Ya sabes cómo se llaman. Edmon Harper Gaines, Lucille Brandt Williams, cualquiera con tres nombres. Lee la reseña, soporta la prosa de lo que estaba pensando el público lector.
—No, no es imposible que la cultura sea un sembrado. Puede tener potencial o no tenerlo, pero supuestamente es capaz de dar algún fruto. ¿Qué hace falta para fomentar el crecimiento...?
—Mierda —contestó Mike.
—Hace falta estiércol —respondió Parlow—. Animal o vegetal.
—Escríbelo para Little Review —dijo Mike.
—Les mandé mi artículo sobre la escuela Prairie de arquitectura.
—¿Y?
—Me contestaron que estaban pensándoselo y me dio vergüenza. Pero a la mierda; todo viene de los japoneses. Para quienes han visitado esa Tierra de Flores de Cerezo e inhalado las sugerentes fragancias de ese lugar ancestral, el anhelo insaciable de regresar es un precio muy bajo por haberla visto.
—El anhelo de regresar podría saciarse montándose en un puto barco —dijo Mike.
—¿Y quién tiene tiempo para eso? —preguntó Parlow—. Por no hablar del mareo.
—¿Qué fue lo que más te gustó de Japón? —preguntó Mike.
—Las mujeres diminutas a un precio razonable —respondió Parlow—. ¿Qué es lo que mueve el mundo? El mundo es como una rueda de hámster que da vueltas cuando se ejerce una fuerza motriz contraria. El mundo gira porque todos corren en la dirección equivocada.
—Y, por supuesto, allí llevan la dirección equivocada —apostilló Mike.
—Decir eso es terrible —replicó Parlow—. ¿Por qué van a llevar la dirección equivocada?
—Porque están en el hemisferio sur —precisó Mike.
—Japón está en la misma latitud que Cleveland —dijo Parlow—. ¿No has leído mi libro? Hablando de envidia: ese puto libro figuraba en la breve, brevísima lista de candidatos al Premio Literario Más Prestigioso.
—¿Qué te impidió recibirlo? ¿Unas fuerzas malignas? —dijo Mike.
—Yo atribuyo esa injusticia a un público harto de relatos sobre incendios, terremotos, tifones y maremotos. Ya se han acostumbrado a la labor mundana pero necesaria de la reconstrucción y no les interesa —zanjó Parlow.
—Deberías haber vuelto antes a casa —dijo Mike.
—Sí, tienes razón.
Parlow había regresado en la primavera de 1924. Pidió una excedencia de seis meses en la sección local y se fue a Japón. Cuatro días antes de que finalizara la excedencia sobrevino el terremoto y Parlow era el Hombre sobre el Terreno. Cuando se restablecieron las comunicaciones telegráficas, aunque fuera intermitentemente, ofreció el artículo al Tribune.
La competencia, pues había varios centenares de periodistas intentando enviar telegramas, pidió a Parlow que se ciñera estrictamente a los hechos. Y él sabía que, después, los editores los colorearían, reformularían e hincharían. Así era el periodismo y así era su trabajo. Pero él no quería plasmar solo los hechos, sino la historia de la tragedia.
Cuando hubo pasado el terremoto y trascendió que los muertos ascendían a cien mil y, como dijo Parlow, «es lo que hay», la mayoría de los periodistas volvieron a casa. Muchos escribieron libros y artículos para revistas, pero Parlow permaneció allí durante las primeras labores de reorganización y reconstrucción. Zarpó medio año después del desastre. Acertó al suponer que todos debían de conocer ya la historia del terremoto; él mismo estaba harto de ella, así que escribió sobre reconstrucción, instalaciones sanitarias y arquitectura, una materia que había estudiado antes de la guerra. Nadie compró su libro.
—Por eso no se vendió —le había dicho Mike—. Esto es lo que deberías haber escrito: un joven alférez, llamémosle Yoji, está enamorado de la hija pobre pero hermosa de un artesano japonés. Supongamos que es alfarero. Las montañas que se elevan detrás de su cabaña tradicional de papel de arroz, únicas en todo el territorio japonés, contienen la arcilla, reconocida a lo largo de los tiempos, con la que los emperadores japoneses, y solo ellos, ordenaron que se fabricaran los cuencos ceremoniales que...
Al oírlos, Parlow entrecerró los ojos. Mike hizo lo propio y solo acertó a distinguirlos: eran cuatro y llegaban escalonados, volando bajo y rápido de izquierda a derecha. El lado izquierdo era el de Parlow, quien en opinión de Mike esperó admirablemente el momento adecuado, que era justo antes de «demasiado tarde». Entonces se puso en pie, alcanzó al pato que volaba en cabeza y luego al segundo. Mike disparó al tercer pato por detrás y, cuando el cuarto estaba fuera de su alcance, abrió fuego nuevamente a sabiendas de que sería inútil.
Los pájaros de Parlow habían caído cual piedras y se encontraban unos cuarenta metros pantano adentro. Parlow ya estaba apartando la malla. Luego pasó la escopeta a Mike y salió. «Bueno, él los ha oído primero», pensó Mike. «Yo perdí audición por culpa de un motor radial y él tiene mucha mejor puntería. Es bueno disparando».
Parlow vadeó torpemente con el agua hasta la cintura. Era de estatura media, con un cuerpo fornido y la cara redonda, y estaba quedándose calvo. Llevaba gafas de montura metálica y fumaba una vieja pipa bulldog. En invierno vestía tweed y en verano trajes de lino de color crema.
Él y Mike eran de la misma edad y medían lo mismo, pero cualquier testigo habría descrito al segundo como el más alto.
Regresaron al anochecer, siguiendo el río Fox hasta el club de caza del mismo nombre. Delante de la puerta, Mike se dio la vuelta.
—¿No te parece espléndido? —dijo.
—¿El qué? —preguntó Parlow.
Mike señaló el horizonte con el dedo índice, contemplando la hermosa panorámica, el pantano y el día que ya se apagaba.
El club consistía en una pequeña cabaña adquirida en un campamento de turistas y trasladada desde allí, y en ella cabían una estufa de leña y dos catres. Cada centímetro de pared estaba cubierto de ganchos hechos con hierro forjado, varillas de madera, puntas o astas y clavos que hacían las veces de percheros. De ellos colgaban enseres de caza, botas de pescador, abrigos, sombreros, cananas, bolsas para presas, correas de perro y portacazas para aves. En las paredes había también varias hileras de señuelos baratos confeccionados por campesinos y, en un alféizar, dos magníficas serretas talladas.
Cuando Parlow y Mike entraron en la cabaña, el ayudante estaba ocupándose de la estufa. Era un polaco pelirrojo de quince años, ancho como un establo. Parlow levantó el portacazas con los patos y dijo:
—¿Puedes preparar ocho?
El muchacho sonrió y cogió el portacazas. Los pájaros estaban ensartados por las patas en las anillas de la correa.
—Si lo cuelgas en la pared —dijo Parlow—, parece un magnífico cuadro de un holandés que se hartó de la lluvia y solo pintaba pájaros muertos.
—Mucha gente los ensarta por la cabeza —comentó el chico.
—Siempre me ha parecido monstruoso —repuso Parlow.
El chico cogió los patos y se dirigió al cobertizo, donde los limpiaría y prepararía.
—¿Cuántos quieres? ¿Uno? ¿Dos? —dijo Parlow—. Quédate dos, avaro de mierda. A ver si creces algún día.
El chico había preparado los patos y envuelto las pechugas con papel de estraza.
El propietario del Tokio hizo una reverencia a Parlow y a Mike en la puerta del restaurante. Parlow le entregó el voluminoso paquete de color marrón y le habló en japonés.
El propietario aceptó el detalle extendiendo las manos, y con una reverencia indicó que no merecía semejante regalo. Después, él y Parlow se dedicaron unas cuantas frases ceremoniosas.
—Corta ya, necesito una copa —intervino Mike—. Hay que querer a esos hijos de puta. Le dieron una buena tunda al zar.
—¿Y qué? —preguntó Parlow.
—Bueno, el mérito de la victoria es suyo —respondió Mike.
El propietario les llevó una tetera y dos tazas. La tetera contenía whisky del malo y Parlow llenó las tazas. Entonces, de la cocina salió un camarero con una bandeja en la que había dos cuencos pequeños de sopa, que dejó delante de ambos. A continuación hizo una reverencia, se alejó de la mesa y entró de nuevo en la cocina justo cuando salía una joven. Intercambiaron una palabra, cosa que, según observó Mike, hizo sonreír a Parlow. La joven pasó junto a su mesa y todos asintieron cortésmente. Después cruzó el pequeño salón-comedor hasta su puesto en la caja registradora y el chico volvió a hablar con ella.
Mike señaló la cocina.
—¿Qué ha dicho ese chaval? —preguntó.
—Algo en japonés —contestó Parlow.
Por supuesto, guardaba relación con Parlow y la joven. Se llamaba Yuniko y aparentaba entre dieciocho y treinta y cinco años. Había sido la amante de Parlow desde que este regresó de Japón.
Parlow ladeó la cabeza en dirección a la chica, que sonrió y se tapó la cara con la mano.
—Creo que, en algún momento —dijo—, ese momento en el que estemos a punto de concluir nuestra cena, me ausentaré un rato de Felicity y pasaré la noche con una amiga.
—¿Quién es esa tal Felicity? —preguntó Mike.
—Yo nunca venderé mi vida privada —respondió Parlow—. Pero sé que el Imperativo Biológico no te es desconocido.
—Madre mía —dijo Mike.
—Te has ofendido. Crees que tu amor es prístino mientras que el mío tiene un regusto a cosas más terrenales. ¿Se trata de eso?
—No está en la ciudad —dijo Mike.
—¿La irlandesa? —preguntó Parlow.
—La irlandesa, sí.
Parlow negó con la cabeza ante los antojos de un mundo incierto.
—Ahí lo tienes —dijo—. Pobre chico. Me recuerda a la vieja historia del joven pretendiente que muere de amor. El amor le ha sido denegado; ella tiene el típico padre cruel que se la lleva de allí. El joven pretendiente modela su imagen con paja...
—¿Por qué se la lleva? —preguntó Mike.
—«La pareja es inapropiada. Más detalles a continuación». Una imagen hecha de paja. Gasta sus últimas monedas en ropas elegantes y viste la imagen de paja con ellas. La adora. ¿Y la chica? Languidece. «¿Cómo podéis ser tan cruel, oh, padre?». El padre cede y lleva a la chica a casa. «Si tanto lo quieres, ahí lo tienes». Vuelven. El joven pretendiente acaba de ser decapitado por adorar a ídolos.
—¿Eso sucedió de verdad?
—Es demasiado bueno para contrastarlo —respondió Parlow—. Además, ¿dónde está tu sentido de la poesía?
—Se la han llevado a Wisconsin —dijo Mike.
—Vaya, es una lástima.
Los padres de la chica de Mike la habían llevado a Milwaukee a pasar el fin de semana.
Todos sabían que era demasiado mayor para que la obligaran a ir a esa excursión, pero fue de todos modos, y no hizo falta pronunciar el motivo real de su condena.
Mike se sentía solo.
En la sección local reinaba el silencio. La primera edición estaba terminada y la mayoría de los hombres se encontraban en el Sally Port bebiendo por alivio, por fatiga, por hábito o porque les daba la gana. Mike había decidido «emprender la Gran Hégira», como dijo Parlow en una ocasión, y acompañarlos.
La Hégira consistía en alejarse del escritorio, de la botella anexa y de la compañía de los periodistas y bajar cuatro pisos hasta el Sally Port para beber más o menos el mismo licor más o menos en la misma compañía.
Cuando se puso el abrigo, miró con aire distraído una galerada clavada en la pared:
... en el arsenal de la Guardia Nacional faltan setenta y cinco metralletas Thompson del calibre .45, doscientas cincuenta pistolas Colt 1911 y doce mil balas del calibre .45. Cada metralleta iba acompañada de un manual de instrucciones, dos cargadores con capacidad para veinte balas, un cargador de tambor con capacidad para cincuenta balas, un estuche de lona y un asa y material de limpieza rudimentario.
—Sí, vale... —farfulló Mike antes de bajar rumbo al bar.
A menudo le parecía que las historias que contaban allí eran muy superiores a las que publicaba el periodicucho. Cuando expresaba su opinión solía recibir una reprimenda.
—¿Por qué crees que nos pagan? —le había dicho Crouch.
—Por publicar noticias curiosas —respondió Mike.
—Y una mierda —dijo Crouch—. Las curiosidades son demasiado interesantes para ser noticia.
—Entonces ¿qué es noticia?
—Es noticia —dijo Crouch— lo que hace que el consumidor se sienta lo suficientemente importante, cabreado o lo que sea para llegar hasta la página doce y encontrarse el anuncio de las alfombras de oferta.
—Yo creía que las noticias tenían que generar interés —dijo Mike.
—Por eso descartan tus artículos —repuso Crouch—. Si genera interés al ayuntamiento, te despiden. Si genera interés a Al Capone, acabas tan muerto como Jake Leiter. Si genera interés al coronel McCormick, a lo mejor la has cagado; él se lleva la impresión de que tu nombre es más importante que el suyo y no solo te echan, sino que te es imposible encontrar trabajo. Porque, escúchame bien, chaval, hay fuerzas vivas en la tierra. No somos uno de ellos, sino una distracción de la inquietante idea de su presencia.
Cogió el periódico doblado que tenía junto a él, sobre el banco.
—Mira esto —añadió—: «Desaparecen más coches de lujo en el North Shore. El aluvión de desapariciones de vehículos Packard, Duesenberg...» —leyó. Le dio la vuelta al periódico—. «Clamor ciudadano por los reiterados robos en el arsenal de la Guardia Nacional...» —dijo, y dejó caer el ejemplar—. Un periódico es un chiste. Existen para complacer a los anunciantes, para timar a los ciudadanos, gratificar su estupidez, permitir que los propietarios recuperen parte de la inversión y ofrecer empleo putativo a sus pálidos y holgazanes hijos en ese circuito de jóvenes ilustres entre el Club Fort Dearborn y la Casa de Instrucción Everleigh.
—Que te den por culo —repuso Mike—, como decíamos en la Gran Guerra.
Los allí presentes hicieron un brindis y soltaron murmullos de aprobación. Algunos se incorporaron y dijeron: «Tiene razón».
—Que te den a ti también —había replicado Crouch—, como decíamos en la Gran Guerra, en la cual, aunque por edad no podían luchar, muchos no solo sufrieron aciagas bajas para nuestra juventud y nuestro bolsillo, sino el dolor constante de la desilusión y la calidad uniformemente precaria de los reportajes.
—Las mejores mentes estaban combatiendo —dijo Mike.
—Las mejores mentes siguen combatiendo —precisó Crouch—. No en un campo olvidado de Francia, no, ni en los campos de Flandes, oscurecidos por esas desafortunadas «amapolas», sino aquí, aquí, amigo mío, en las calles de nuestra hermosa ciudad, por el derecho al control del territorio y las rutas y métodos de distribución de esa sustancia que, en lo que antes de este contratiempo yo interpretaba como «camaradería», denominábamos licor. Esta batalla...
Mike se había puesto en pie.
—Tengo una confesión que hacer —dijo, y el bar enmudeció—. Igual que a la valerosa Bélgica y a sus célebres monjas, me han estado jodiendo —se oyó un tímido aplauso, que Mike silenció alzando las manos—. Me he visto corrompido por el periodismo, pero... Pero... Y ahora os pediré que contengáis vuestra incredulidad y, si acaso, vuestro desprecio: avergonzado, he llegado a una conclusión tan ajena al conocimiento general que...
—Vete al grano —interrumpió Crouch.
—He decidido no escribir una novela —dijo Mike.
En la respetuosa pausa, la mayoría de los presentes pidieron otra copa y esperaron. Mike encendió un cigarrillo, dirigiéndose todavía a sus oyentes.
—¡Escribe para el periodicucho! —gritó un periodista.
—Eso haré —respondió Mike—, pero no escribiré sobre el pequeño tiburón de agua dulce, sacado de los mejores acuarios y metido en la piscina del Club Fort Dearborn; tampoco sobre el capitán de policía arrepentido que, a media hora de una desgracia irremediable, tratando de saltarse la tapa de los sesos en el confesionario, le pegó un tiro a un monaguillo, aunque no a aquel cuya historia estaba a punto de llevar a la ruina al penitente.
Desde la barra se oyeron rumores de «mezquina decisión» y similares.
—No escribiré sobre el sastre judío pobre pero honesto...
—Un elemento esencial de nuestra profesión —apostilló un gracioso.
—... que descubrió, cosidos en el forro de un abrigo que le habían dado y que debía arreglar para el funeral de un señor esos doce billetes de mil dólares, ni de la pugna con su conciencia, que lo empujaba a quedárselo todo, ni de su decisión de presentárselo al faraón (el señor Brown), ni de la generosidad del señor Brown al entregarle cincuenta pavos y prometerle trabajo ilimitado.
»Tampoco escribiré sobre el plutócrata abotargado al que mordió el tiburón, ni sobre los intentos de echar tierra sobre el asunto, lo cual, según he descubierto, igual que habéis descubierto todos, es la misión más sagrada de nuestra profesión. No emplearé mi pluma ni las pequeñas habilidades que pueda atesorar en esos artículos ni en la senda que pudiera elevarlos, si no al estatus de arte, sí al menos al de literatura.
—¿Por qué no? —preguntó Hanson.
—Porque está enamorado —respondió Parlow.
Los periodistas gritaron, aplaudieron o lanzaron vítores.
—El amor —dijo Crouch— es la muerte del periodismo igual que el coño es su analgésico. Es como la gonorrea para la fornicación o los remordimientos para el adúltero.
—¿Quién es la afortunada? —preguntó Kelly.
—Estos labios no pronunciarán su santo nombre —repuso Mike antes de sentarse.