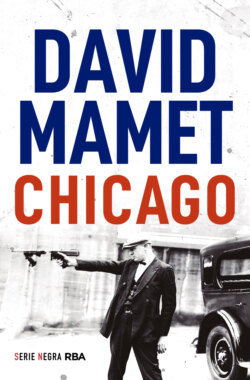Читать книгу Chicago - David Mamet - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеPeekaboo era de ese color que la época conocía como amarillo chillón. En algún momento había ascendido de prostituta a madame y desde el Armisticio había regentado su casa, el Ace of Spades, situada en South Michigan Avenue. En sus días de fulana errante le parecía rentable y apropiado ejercer de ratera.
Había abandonado la profesión cuando se instaló en Chicago durante la guerra y ahora se consideraba una mujer honesta que ofrecía un servicio de calidad. Tenía cuarenta y ocho años y llevaba, como de costumbre, un sencillo vestido gris de cachemir.
Salió de la cocina y recorrió el estrecho pasillo, que, como el resto de la casa, estaba cubierto de un papel rojo aterciopelado.
Miró en dirección al vestíbulo.
Allí había dos hombres blancos, como todos sus clientes, probablemente oriundos del alto sur, tal vez de Missouri, riéndose con excesivo entusiasmo de algún comentario o gesto femenino, pues habían decidido que el tema de la noche sería la ingenuidad de las chicas negras.
Le pareció que las tres candidatas a las que había enviado al piso de abajo estaban haciéndolo muy bien, como era normal, pues las habían seleccionado por su afabilidad.
«Perfecto», pensó, y enfiló el pasillo hacia la parte trasera de la casa. En ese momento sonó el timbre de la puerta principal y dio media vuelta.
Marcus, el mayordomo, la miró como diciendo «¿Estás aquí?» y ella levantó un hombro y una mano para indicar: «¿Cómo quieres que lo sepa hasta que averigüe quién es?».
Marcus se tomó bien el reproche. Se levantó de la silla, franqueó las puertas, entró en el vestíbulo y las cerró de nuevo. El timbre volvió a sonar.
El mayordomo se situó a la izquierda de la puerta y extendió la mano derecha para abrir la mirilla, que le permitía ver la entrada desde un lateral.
Protegido así de un posible disparo admonitorio en la cabeza, vio al otro lado de la mirilla a un joven con abrigo que daba pisotones para entrar en calor.
Marcus cerró el panel de madera y se acercó a la puerta.
—Espere un segundo —dijo.
Después abrió la puerta del vestíbulo y anunció a Peekaboo:
—Es Mike Hodge.
—Estoy en la cocina —respondió ella.
En la estancia había cuatro chicas. Una estaba enferma de verdad y otra fingía, pero Peekaboo le permitió escabullirse para evitar las ineludibles lágrimas y acusaciones de maltrato que hubiera provocado obligarla a trabajar. La chica tendría que marcharse, y pronto, pero Peekaboo no quería despedirla cuando estaba enferma, aunque fuera solo a efectos prácticos: la amenaza tácita de apelaciones a una indignada hermandad de mujeres contenía la mano de Peekaboo, y la chica lo sabía.
«De acuerdo —pensó Peekaboo—. Las dos salimos ganando. Se mantiene el orden, y qué coño...».
Las otras dos chicas llevaban ropa de trabajo. Apoyadas delicadamente en la barra de desayuno, estaban tomando café en unas tazas descascarilladas de color azul marino, procurando no mancharse el vestido.
—¿Cuántas veces tendré que repetir que no os sentéis en la cocina? —dijo Peekaboo.
—Queríamos una taza de café —respondió la más joven.
—Si queríais una taza de café, solo teníais que pedirla —dijo Peekaboo.
—No queríamos darle más trabajo a Marcus.
«¿Por qué las putas son incapaces de decir la verdad, aunque solo sea por una vez...?», pensó Peekaboo.
Mike entró en la cocina.
—Hola, veterana —dijo a Peekaboo.
Las dos chicas que estaban de servicio asintieron ligeramente y, taza en mano, se dirigieron a la puerta que daba a la sala trasera. Las dos enfermas bajaron la mirada y su holgazanería hizo que el cuello del camisón de Peekaboo le atenazara la garganta.
«Por el amor de Dios», pensó.
—¿Sabéis qué necesitáis vosotras, par de zorras? —dijo. El remordimiento por haber roto el juramento de imperturbabilidad acrecentó su ira—. Necesitáis, como antaño, un jefe negro que os atice con un palo hasta que mostréis algo de gratitud y alabéis a Dios por el techo que os cobija, inútiles... —Se recompuso—. Largaos de aquí y lavaos el pelo —dijo.
Las dos chicas salieron de la cocina.
—Nunca critiques delante de un desconocido —dijo Mike.
—Y a ti más te vale alejarte de esa irlandesa —repuso Peekaboo—. Porque, si yo lo sé, el mundo entero está esperando acontecimientos.
—El mundo está esperando el amanecer —dijo Mike.
—Sí, ya. Lo he oído en la radio. ¿En qué andas últimamente?
—Estoy buscando pistas sobre quién mató a Jackie Weiss.
—Vaya, otra gran idea —dijo Peekaboo—. ¿Qué te parece esto? Dos judíos de Detroit, y añadiré la guía telefónica a la lista.
—Claro —respondió Mike.
—En ese caso, ¿sobre qué necesitas una pista? ¿Sobre quién dirigirá el Chez?
—No.
—¿Entonces?
—Quiero saber por qué no se enfrentó a la situación.
—¿Por qué no se enfrentó a la situación? —meditó Peekaboo—. A lo mejor se sentía seguro en su guarida natal o algo parecido, se sentía... protegido. Mike, tú ya conoces el mecanismo protector de... ¿Cómo os llaman? ¿«Varones»? Llevo toda la vida oyendo hablar de él, salvo cuando es una chica de la que os habéis cansado, o una esposa que ya no os hace felices, o que ha hablado más de la cuenta o se ha puesto bizca al miraros por encima de las gachas y le habéis dado una paliza.
Marcus entró en la cocina, cargado con un voluminoso abrigo de pelo de camello y una camisa blanca con el cuello sin almidonar, y abrió el armario de la limpieza.
—Amoníaco —dijo.
—¿Qué es eso, pintalabios? —preguntó Peekaboo.
—Exacto.
Peekaboo suspiró.
—Te juro por Dios que voy a tener que pegarle un tiro a esa furcia descerebrada para que se acuerde: «¿Te ha pagado? ¿Se ha vestido? Pues ha terminado contigo y tú con él. No le des un beso de despedida».
Peekaboo cogió el abrigo y lo examinó. Era una prenda gruesa y cara de color gris, recién comprada para el invierno. Llevaba en la solapa una pequeña insignia esmaltada en forma de trébol. En el cuello se apreciaba una delgada pero visible mancha de pintalabios rojo. Peekaboo asintió y Marcus le mostró la camisa, que tenía una mancha parecida.
—Para el abrigo, amoníaco —dijo la madame—. Para el cuello, prueba primero con alcohol. ¿Tenemos tiempo de lavarlo antes de mandarlo a su casa?
Marcus negó con la cabeza.
—Ya va tarde.
—Bonito abrigo —comentó Mike mirando la etiqueta—. Marshall Field’s —añadió—. Pelo de camello. Lord Raglan.
—Son las mangas —dijo Marcus señalando su corte en diagonal.
—¿Tenemos alguna camisa de sobra o ya no nos quedan? —preguntó Peekaboo.
Marcus negó con la cabeza. Luego cogió un trapo, lo impregnó de amoníaco y lo extendió sobre la mesa de la cocina. Entonces colocó sobre él el cuello del abrigo y miró las ollas colgadas encima de la mesa. Peekaboo asintió. Cogió una cacerola y la utilizó para ejercer presión sobre el abrigo.
—Esto apestará —dijo.
—Sí, sí, el abrigo apestará —añadió Peekaboo—. Si quiere quedarse tranquilo, lo más inteligente es quemarlo con un puro. Mientras charlaba en el club, alguien le quemó el abrigo.
—¿Y la camisa? —terció Mike.
—De acuerdo —dijo Peekaboo, que levantó la cacerola y cogió el abrigo—. El hombre hizo lo siguiente: volvía de los baños turcos porque quería estar aseado para su mujer. ¿Y qué hizo?
—Se afeitó —dijo Mike.
—Michael —dijo Peekaboo—, para ser blanco no eres tan tonto como cabría esperar. Marcus, coge la cuchilla...
—No me dejará —respondió este.
—Dile que, si no te deja, no volverá a entrar. Hazle un corte en... —dijo, mientras miraba el abrigo—. El lado derecho de la cara. El lado derecho, ¿entendido? —Marcus empezaba a sentirse ofendido por el insulto—. Hay mentes más brillantes que la tuya —sentenció Peekaboo—. Escucha y aprende: el lado derecho. Luego dejas caer un poco de sangre encima de la mancha de pintalabios, en el cuello de la camisa y en el abrigo. Échale alcohol en el corte y sécalo con una toalla limpia. Utiliza el lápiz hemostático, seca la herida y cúbrela con una tirita.
—El abrigo seguirá apestando a amoníaco —dijo Marcus.
—Lo han utilizado en los baños para intentar eliminar la sangre —repuso Peekaboo. Mike se disponía a hacer una sugerencia que obviamente consideraba inteligente, pero Peekaboo levantó un dedo para impedírselo—: ¿Qué baños frecuenta?
—Probablemente el Kedzie —respondió Marcus—. Es donde van casi todos.
—Averígualo —dijo Peekaboo—. ¿Conocemos al hombre del Kedzie?
—Sí, lo conozco.
—¿Quién es?
—George White —dijo Marcus.
—Sí, eso es —dijo Peekaboo—. Llama y cuéntale lo ocurrido. Si te pregunta qué gana él con todo esto, dile que le debo cinco dólares por el baño de sangre que ha presenciado.
—Sí, señora —respondió Marcus, que se llevó la ropa de la cocina.
—¿Quién va allí? —preguntó Mike.
—¿Qué?
—Marcus ha dicho que casi todos van allí, a los baños Kedzie...
—Los irlandeses —dijo Peekaboo. Luego señaló la insignia esmaltada de la solapa, como si pretendiera explicar una obviedad a un niño pequeño—. Sí, los irlandeses. Todos van allí.
—¿La mujer llamaría? —preguntó Mike.
—¿La mujer del cliente? ¿Que si llamaría a los baños?
—Sí.
—¿Su mujer? —dijo Peekaboo—. Es posible. ¿Qué cuesta estar preparado?
—A ti cinco dólares —contestó Mike.
—Se los cargaré a otro —dijo Peekaboo—. Además, si una cosa debes evitar es acostumbrarte a ser chapucero.
—Sí, pero no puedes prolongarlo hasta el fin de los tiempos —replicó Mike.
—Tienes que llevarlo al límite —dijo Peekaboo—. Es la mentalidad de tu oponente. Esa zorra sospechará de su marido, de eso puedes estar seguro, y él le contará que se ha cortado afeitándose en los baños. Ella llamará y hablará con alguien, en su opinión un pobre negro de Alabama demasiado tonto para mentir... Quedará satisfecha. No irá más allá. ¿Por qué iba a hacerlo?
—¿Para saber la verdad? —aventuró Mike.
—La verdad ya la sabe —dijo Peekaboo—. Ella solo quiere asegurarse de que su marido guarda el decoro.
Mike conoció a Peekaboo el día del Armisticio de 1925. Parlow había recibido una pequeña herencia y Mike aceptó ayudarlo a despilfarrarla. Estaban celebrándolo sentados a una mesa esquinera en el pequeño comedor del Ace of Spades. Frente a la mesa había un camarero. Los grandes portones situados al otro lado del comedor daban al salón, donde varios hombres blancos, en su mayoría de mediana edad y en su mayoría rechonchos, algunos famosos y todos pudientes, estaban hablando con las chicas.
Era costumbre de la casa, señaló Parlow, confiar a la madame la elección de compañía. Más bien se trataba de una cortesía, puntualizó, como pedir al chef que escogiera el menú. Peekaboo había salido de la cocina y estaba paseándose por el salón, sonriendo a todo el mundo.
—Empezaremos con una botella de vino de la casa y dos bistecs, por favor —dijo Parlow.
—¿Cómo los quieren, señor? —preguntó el camarero.
—Negros por fuera y rosas por dentro —respondió Parlow—. Como el coño de Bessie Coleman.
Mike vio que la hospitalaria sonrisa de Peekaboo adquiría un barniz de falsedad mientras se retiraba de nuevo a la cocina. El rostro del camarero quedó petrificado. Parlow, borracho y distraído, siguió pidiendo. Mike asintió para mostrar su conformidad con los platos y después se disculpó.
Llamó a la puerta de la cocina y entró. Peekaboo estaba sentada a su mesa. Delante tenía abierto un libro de contabilidad y estaba apurando un vaso de whisky y sacudiendo la cabeza. Cuando vio a Mike se puso en pie.
—Señor, tendrá que disculparme —dijo—, pero el estado de las zonas de servicio no contribuirá al que espero es, sin duda, el tono de su velada.
—Señora, me llamo Mike Hodge —dijo él—. Mi amigo está borracho y ha hablado grosera e irrespetuosamente de las mujeres y también de una de su raza que es especialmente honorable. Le pido que acepte mis disculpas por su vulgar comentario y solo puedo ofrecerle esta excusa: se encuentra más ebrio de lo habitual por tratarse del día del Armisticio. Si les dice a sus empleados que me indiquen cuánto se adeuda, pagaremos y saldremos de aquí.
—¿Qué interés tiene usted en Bessie Coleman?
—La vi pilotar. Fui aviador en la guerra. Sabía qué estaba viendo. Era increíble —dijo Mike, que se encogió de hombros, hizo una reverencia para disculparse y dio media vuelta.
—¿Cómo se llama? —preguntó Peekaboo, y Mike se lo dijo de nuevo—. Siéntese, por favor.
Mike cogió una silla y se sentó con ella junto al escritorio de tapa rodadera. Peekaboo alzó una mano y un hombre negro uniformado trajo un segundo vaso de la cómoda, donde había varias copas de cristal de Bohemia tallado y tres fotografías enmarcadas. La más grande era de Marcus Garvey. El marco era de gutapercha prensada y en la parte inferior llevaba impresas las palabras: «Arriba, raza poderosa, raza de reyes. Poneos en pie; podéis conseguir cuanto os propongáis».
La segunda era una imagen promocional de una chica blanca con un vestido sin mangas. En la tercera aparecía Bessie Cole-
man con su chaqueta de aviadora, una mano apoyada en el ala del
avión y el autógrafo: «Para Elizabeth —Reina Bess, el Gorrión Negro».
Peekaboo se dio cuenta de que Mike estaba curioseando. Miró primero las fotografías y después a él.
—Tómese una puñetera copa —dijo.