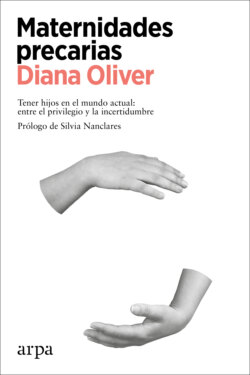Читать книгу Maternidades precarias - Diana Oliver - Страница 10
LA MATERNIDAD NO ES UN DESTINO
ОглавлениеAdrienne Rich escribía en Nacemos de mujer que experiencias como la maternidad y la sexualidad habían sido encauzadas «para servir a los intereses masculinos». Hablaba de la institucionalización de la maternidad como herramienta para el control del cuerpo de la mujer y la supervivencia del patriarcalismo. Una institución muy alejada de la vida real de las mujeres, de sus deseos y sus necesidades, y alimentada de la sumisión de la mujer a su destino biológico y social. Así, todo aquello que amenaza tal institución como el aborto, el lesbianismo o la infidelidad se consideran «desviaciones y actos criminales». Rich fue madre en Estados Unidos de los años cincuenta sin saber muy bien cuál era su deseo. «Mi marido habló con ansia de los hijos que tendríamos; mis suegros aguardaron el nacimiento de su primer nieto. Yo no tenía ni idea de qué deseaba, de qué podía o no elegir. Sabía tan solo que tener un hijo presumía asumir plenamente la feminidad adulta, que era “demostrarme a mí misma” que yo era “como las demás mujeres”». ¿Quién era ella y quién sentía que estaba obligada a ser? Para empezar a derribar la institución había que romper tabúes, cambiar la estereotipada idea de lo que es ser madre, pero también devolver el control de sus cuerpos a las mujeres. Dice la periodista y escritora Carolina León en el prólogo del ensayo de Rich, escrito en 1976, que, si pudiéramos hablar con su autora, probablemente nos diría que la institución de la maternidad de la que hablaba no ha sido tocada. Que sus estructuras siguen intactas aunque ahora se haya enmascarado bajo el paradigma de la elección. «Aunque parezca que las mujeres han ganado un pequeño margen de acción y decisión, la gestión de sus maternidades va a estar estrechamente vigilada por el entorno. Y cuanto más pobre, más vigilada», escribía. Vigilada, y condicionada.
Me pregunto qué pensaría hoy Simone de Beauvoir. En El segundo sexo hablaba de la maternidad como una «desventaja» para poder acceder a la autonomía y a otras formas de «realización». No la rechazaba —como aclaró en muchas entrevistas a lo largo de los años—, pero sí creía que la sociedad y la cultura moldean desde la infancia a las mujeres, inculcando la idea de que la maternidad es la forma completa y última de la mujer; lo que convierte la maternidad en una imposición, en un hándicap,1 anulándose otras opciones vitales. «No se nace mujer, se llega a serlo», escribe. Ella planteó en 1949 que «el control de la natalidad y el aborto legal permitirían a la mujer asumir libremente sus maternidades». El círculo lo cerraba incluyendo la práctica normalizada de la inseminación artificial como garantía para complacer el deseo de ser madre cuando no se daban las circunstancias, bien por infertilidad de la pareja, bien por no tener «trato con hombres».
Hoy muchas mujeres nos enfrentamos a la maternidad como si se tratase de un asunto racional. Meditado. Planeado. ¿Qué nos motiva a ser madres? ¿Se puede explicar el deseo materno? «Hablar de deseo es hablar de pulsión», escriben la psicóloga Patricia Fernández Lorenzo y la psiquiatra Ibone Olza en Psicología del embarazo. Ellas plantean el deseo materno como una parte más de la sexualidad femenina de la que no se puede prescindir «en nombre de la necesaria libertad de elección de la mujer». El aspecto pulsional existe, aunque nos resulte incómodo históricamente, pero la construcción del deseo va más allá de esa pulsión e incluye motivaciones profundas —identificarse con la propia madre, satisfacer necesidades narcisistas o recrear lazos de personas perdidas en un hijo—, el peso de las circunstancias que envuelven a la mujer —reconocimiento personal, reforzar la identidad, la necesidad de transcender, la presión del fin del momento biológico—, los mandatos familiares que dictan lo que se espera de nosotras o la situación de pareja. Detrás de cada deseo de ser madre hay una historia y un sentir diferente.
¿Ser madre ya no es un destino? ¿La maternidad ya no es esa masa homogénea en la que desear ubicarte para tener relevancia social? ¿Sigue ahí ese ideal materno del que hablaban Rich o Beauvoir? ¿Elegimos libremente si queremos «trascender» a través de la maternidad? Las preguntas van cayendo como las fichas de un dominó. Encuentro la misma respuesta: depende del lugar que ocupes en el mundo y de tu biografía personal. Hemos pasado de «tener que tener hijos» a «no poder tener hijos». Es cierto: ser madre no es un derecho. Pero la maternidad está directamente relacionada con los derechos de las mujeres. La historia de las madres es una historia de derechos y libertades que, por su ausencia o su presencia, condicionan la experiencia. El destino. ¿Podemos decidir cuándo, cómo y con quién tener hijos? Quizás esa libertad para decidir sea tan solo un trampantojo para muchas.
En 2010, la socióloga e investigadora Marta Ibáñez Pascual analizaba2 los factores que influían en la decisión de ser madre en una sociedad como la española, en la que la baja fecundidad es un problema desde finales del siglo xx. En su trabajo señala el impacto del retraso en la entrada a la edad adulta, y por tanto el retraso en tener hijos, y cómo la identidad femenina ha dejado de construirse exclusivamente en torno a la maternidad. Además, ser madre se asocia mayoritariamente a un proyecto común en pareja, algo que no siempre se da antes de los treinta. ¿Cuántas mujeres con veintitantos años planean quedarse embarazadas? El deseo de ser madre compite con otros deseos. Viajar, cuidar nuestro físico, salir, vivir sin responsabilidades. Hacer del ocio una necesidad que creemos irrenunciable. Trabajar de lo nuestro desde los veintipocos, aunque sea por mil euros al mes y mucha incertidumbre, como escribía Ana Iris Simón en Feria. Ella cuenta que en la década de sus veinte pensaba que tener hijos antes de los treinta era cosa de «pobres», porque sus padres lo habían sido, y que tenía que hacer muchas cosas antes de «asentarse». «Asentarse», una palabra que hoy es un anatema. Simón reconoce que a los treinta todo aquello le resultó tan vacío, y era tal la incertidumbre que sintió envidia por la vida que llevaron sus padres a su edad. «Igual me da envidia la vida que tenían mis padres con mi edad porque a veces, sin casa y sin hijos en nombre de no sé muy bien qué pero también como consecuencia de no tener en el horizonte mucho más que incertidumbre, daría mi minúsculo reino, mi estantería del Ikea y mi móvil, por una definición concisa, concreta y realista de eso que llamaban, de eso que llaman progreso». Hay que ser muy valiente para escribir esto mientras te vigila la policía del pensamiento.3
Cuando tenía treinta años mi tía me dijo en una cena familiar: «Los jóvenes pensáis que siempre vais a ser jóvenes». No añadió mucho más, no hacía falta, pero aquella frase se debió colar bien hondo porque me acompaña desde entonces. Al principio, cuando salía a la superficie, no le prestaba mucha atención. Me limitaba a acariciarla como se acaricia un gato callejero que te pide comida. Vale, sé que estás aquí, toma. Luego empecé a comprender. Lo veía en los jóvenes que nos precedían. Los que llevaban menos tiempo postergando. Los que vivían en un pantone de futuros y un ocio infinito. Hoy soy esa señora que les diría si quisieran escucharme: «Los jóvenes pensáis que siempre vais a ser jóvenes». Pienso en un poema de Adrienne Rich:
Porque no somos jóvenes, las semanas han de bastar
por los años sin conocernos. Solo esta extraña curva
del tiempo me dice que no somos jóvenes.
¿Caminé por las calles en la mañana, a los veinte,
con mis miembros sobrecogidos por un más puro regocijo?
¿Me asomé desde una ventana en la ciudad
escuchando al futuro
como lo escucho aquí con nervios afinados para tu
[llamada?
Y tú, te aproximas a mí con el mismo tempo.
Son eternos tus ojos, verde destello
de la hierba inocente del inicio del verano,
berro azul verde salvaje refrescado por la vertiente.
A los veinte, sí: pensábamos vivir para siempre.
A los cuarenta y cinco, quiero conocer hasta nuestros
[límites.
Te acaricio sabiendo que no nacimos mañana,
y que de algún modo, cada una ayudará a la otra a vivir,
y en algún lugar, cada una debe ayudar a la otra a morir.
En un artículo4 para The conversation, Marta Ibáñez escribe que está muy extendida la percepción de que antes de los treinta se es «demasiado joven». También está el hándicap de no haber encontrado una pareja adecuada antes de esa edad. En el siglo xxi, las relaciones son más frágiles y se caracterizan por «menores niveles de compromiso que en el pasado». La cuestión es que estos motivos terminan enlazándose poco a poco con razones laborales y económicas a lo largo de la treintena, formando el combo perfecto para que ser madre se convierta en una verdadera carrera de obstáculos para muchas mujeres. Las cifras lo confirman: según el Instituto Nacional de Estadística, algo más del 90 % de las mujeres entre 30 y 34 años que no han tenido hijos señalan razones laborales y económicas, y casi el 85 % en la franja de edad de los 35 a los 39 años indican lo mismo. Y no es que no queramos tener hijos. España es uno de los países europeos con mayor brecha entre el número medio de hijos deseados y el número medio de hijos que realmente se tienen. «Hay una brecha importante entre la fecundidad deseada y la fecundidad alcanzada que indica que querer no es poder», me decía la demógrafa Teresa Castro en una entrevista.5 ¿Cuál es el mejor momento para ser madre? ¿Cuando consiga un trabajo fijo? ¿Cuando alcancemos un nivel económico que nos saque del presentismo en el que estábamos instalados? ¿Cuando el precio de la vivienda se estabilice? ¿Llegará ese momento? ¿Son tantas las expectativas? ¿Son tan desmesuradas las condiciones previas que hoy consideramos esenciales para tener un hijo? Tener una pareja estable, haber completado los estudios, disponer de una casa —propia o con un alquiler asequible—, un empleo solvente y cierta sensación de seguridad y estabilidad son los condicionantes que los demógrafos han encontrado como irrenunciables para quienes se enfrentan a la decisión de tener hijos. Hay una cuestión interesante que plantea Richard Easterlin y que incluye un factor más: las aspiraciones. Según el economista, los jóvenes que tienen cierto nivel de bienestar se lo pensarán más antes de tener hijos para proteger ese nivel de bienestar al que están acostumbrados, pero también para poder ofrecer a sus hijos ese mismo nivel de bienestar. Y luego están las expectativas. La nueva visión de la maternidad y paternidad de las sociedades actuales considera más importante la «calidad de los hijos» que la «cantidad de hijos» que sostenía el modelo de familia tradicional. En un mundo cada vez más exigente, entendemos la maternidad y la paternidad como una actividad que ha de ser gratificante, a la que se debe dedicar tiempo y esfuerzo.
El ritmo social y económico dirige con su batuta cuándo y cómo tenemos hijos. La biografía interrumpida o aplazada, por un lado, la apisonadora de la incertidumbre, por otro, en un escenario cada vez más líquido. ¿Dónde se sitúa aquí la voluntad? El deseo de maternidad está ahí, pero ese deseo se ha problematizado.