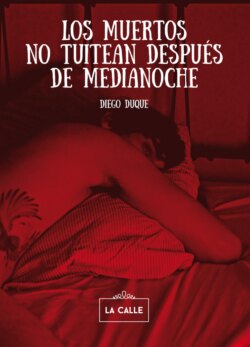Читать книгу Los muertos no tuitean después de medianoche - Diego Duque - Страница 6
CAPÍTULO 1
ОглавлениеMadrid agonizaba, una vez más, por culpa de una noche tropical. Resultaba irónico, casi perverso, que una ciudad sin mar tuviera esas endiabladas noches en las que la humedad, aliada con una creciente temperatura, importunara a propios y extraños convirtiendo el simple hecho de dormir en una hazaña de dimensiones épicas.
De haber tenido chicharras su banda sonora habría sido diferente, pero en Madrid, hacía mucho tiempo que los sonidos de la ciudad eran otros. El viento no rumoreaba entre los árboles, sino entre farolas, semáforos y postes de publicidad. Los únicos pájaros que silbaban eran los del WhatsApp. Y el río por mucho que se empeñaran nunca terminaba de ser un río. La Villa había perdido parte de su identidad rural, cediendo cada centímetro cuadrado al cemento y al granito. Ya fuera en vertical u horizontal el gris lo copaba todo, extendiéndose como una gran mancha triste de la que emergieran arboles esmirriados e ingentes extensiones de enredadera. De cuando en cuando el arcoíris óptico se dejaba ver aportando una siniestra belleza a una ciudad que se cocía a fuego lento dejando escapar una viscosa capa de humo. El otro arcoíris, el gay, se había extendido más allá de Chueca y su estela multicolor dejando regueros de dinero por toda la capital. Esperando al otro lado no había un caldero de monedas de oro, lo que relucía bajo la estela de la mensajera de los dioses era una burbuja rosa que tarde o temprano tendría que estallar, como ya habían hecho la inmobiliaria o la tecnológica.
Si en algo era experta la piel de toro era en alimentar y magnificar cualquier burbuja hasta hacerla tan absurda y exageradamente grande que reventaba y a pesar de lo evidente siempre pillaba desprevenidos a unos cuantos incautos que habían pecado de listos. Todo lo que olía a rosa o se podía teñir de ese color daba dinero. Si en los noventa la ley de Murphy decía que los productos especialmente diseñados para mujeres eran como los de los hombres pero el doble de caros, en los dos mil se producía idéntica ecuación en el caso gay. A los barrios, cruceros, libros, películas, bares o saunas se habían añadido gimnasios, peluquerías, hoteles… incluso mecánicos o abogados, cualquier actividad a la que se le pudiera añadir gayfriendly al lado, era susceptible de ser rentabilizada añadiendo un módico plus por ser para el colectivo. Como un impuesto revolucionario pero en versión pluma.
La alcaldía se enorgullecía de su etiqueta de ciudad friendly, a pesar de que Madrid no era tan friendly como aparentaba. Sus murallas de fuego parecían cerrarse para todo aquel que no pasara por caja. Daba la sensación de que la tolerancia administrativa era especialmente sensible al mundo rosa y una lupa gigante se cernía opresora ante cualquier demanda del colectivo, ya fuera en materias de conciertos, manifestaciones o en cambio las de otros colectivos más afines a la Santa Sede eran recibidos como agua de mayo, los clarines y timbales a ritmo de torrija eran bendecidos, al igual que los papaflautas o las macro misas en Plaza de España. En cambio las que convertían a Madrid en Ciudad Marica no lo eran en absoluto. Los nubarrones del odio y la homofobia se habían formado sobre la ciudad y enarbolaban las banderas del buen gusto y la moralidad como enemigos íntimos de Chueca y sus variantes.
Cualquier excusa era buena para entorpecer o limitar los actos, por ejemplo, del orgullo. Madrid soportaba con estoica paciencia cientos de eventos anuales, ya fueran manifestaciones, procesiones, trashumancias, copas del mundo o Cortilandias. Todas encontraban cobijo en sus calles, todas eran bienvenidas e incluso promovidas por las pertinentes autoridades, todas menos las que concernieran, como no, al colectivo marica, dando carpetazo al asunto rosa con vericuetos legales, que ensombrecían y oscurecían un horizonte cada vez más tétrico. El cielo de la capital se mantenía gris, no solo por los malos humos de la caverna del tdt party o las meadas fuera del tiesto de algún obispo con alma de estrella, sino por la contaminación que copaba todo el aire respirable del centro de la ciudad. Madrid presumía como pocas urbes europeas de su boina de contaminación. Cualquier ciudad se preocuparía por los inadmisibles niveles de CO2 y de lo irrespirable de su aire, pero si Spain era different Madrid era very very different, más bien very very ridiculous.
Desde el palacio de Cibeles las vistas de la ciudad eran realmente espectaculares. La diosa enmarcaba Alcalá con el paseo del Prado y al fondo, imponente y orgulloso, esperaba el edificio Metrópolis arrancando la Gran Vía, una imagen millones de veces fotografiada, icónica y canónica de la ciudad, que tal vez despistaba a los insignes y sesudos habitantes del ayuntamiento, los arboles no les dejaban ver el bosque, tan solo necesitaban alejarse por la A6, dirección A Coruña, para descubrir que lo que no les dejaba ver el bosque era una gruesa y oscura mancha que, como los malos presagios en las novelas gráficas, se cernía sobre una ciudad que amanecía ajena al sufrimiento o al dolor.
El último coletazo de verano era seco y ardiente como el aliento de satanás. Después de unas tímidas lluvias en agosto, septiembre estaba siendo un verdadero suplicio para todos lo que regresaban a sus trabajos y estudios. En las últimas décadas, pocas veces se habían cumplido los tres meses de infierno que según la sabiduría popular tocaban después de los nueve de invierno y las noches se convertían en un verdadero acto de fe, incluso con aire acondicionado, conciliar el sueño era imposible.
El inspector Qino Montoya rodó por la cama, como un gran oso pardo que no encontrara la postura. Era miércoles, realmente ya era jueves, y estaba solo. El cuarto miércoles que dormía solo en mucho tiempo, su enorme cama nunca había estado tan solitaria desde que Elvis, su pequeño amante lampiño, delgaducho y descarado, se había marchado. Le extrañaba, le echaba de menos de la manera más egoísta porque se había acostumbrado a estar con él aún solo concediéndole un escaso espacio en su vida. Qino Montoya era egoísta, no echaba de menos al novio, al amante, al amigo o al compañero, echaba de menos al no–novio, ese fastidioso término que había acuñado para eludir cualquier tipo de responsabilidad para con sus amantes.
Qino Montoya no quería una relación estable y monógama. Era feliz con sus dos no–novios aunque ahora hubiera perdido a uno de ellos. Qino era sincero cuando conocía a un hombre, desde el primer polvo le dejaba claro que él no era de tener novio, mucho menos marido, siempre repetía, como si fuera un mantra, que él no iba a dar paseos por el Retiro, no iba a planear escapadas románticas a París ni iba a acompañar a nadie a bodas de hermanas ni similares.
Buenos ratos, buenas cenas, buenos polvos. La única y verdadera Santísima Trinidad en la que creía Qino Montoya.
Nada más.
Qino rodó una vez más por la cama y buscó su teléfono. Estuvo tentado de llamar a Robert, su otro no–novio, pero se detuvo, supuso que estaría haciendo el amor con alguno de sus otros amantes, en alguna de las otras ciudades en las que vivía. Robert y Elvis eran los perfectos amantes, Qino era su punto de unión, los dos sabían de la existencia del otro, los dos aceptaban ser parte de un extraño triangulo, y los dos complementaban a Qino de manera que ningún otro novio monógamo podría hacer. Todo parecía ir bien hasta que un mes atrás, Elvis se fue. Hacía también un mes que tampoco veía al escocés, su trabajo en una pijísima e importantísima casa de subastas de arte le tenía retenido entre París y Berlín, Qino no quería, ni por un momento que Robert pensara que se sentía solo y que le necesitaba. En su no–relación no había necesidades, ni reproches, ni cuernos. Ambos eran libres de follar con quien quisieran. Pero esa noche Qino Montoya se sentía solo y eso le tenía jodido, pero bien jodido.
Qino se sentía bien en soledad, tenía su ático en Malasaña, su televisión gigante con su Play 2, su trabajo en la comisaría, su madre en el pueblo, su vida perfectamente organizada día a día, pero las noches… las noches se le hacían eternas, solitarias y sobre todo vacías… de abrazos, de besos, de pelos y, más que nada, de sexo. Tal vez lo que más le molestaba a Qino de que Elvis ya no estuviera con él era que ahora tenía un novio casi formal, o todo lo formal que podía ser su relación con Robert. La subinspectora Córcega era tal vez la única que estaba feliz porque ahora Qino tuviera un solo amante, ya que siempre le había recomendado las bondades de una relación monógama y estable.
Novio.
Esa palabra le escocía en el estómago. Qino Montoya hacía mucho que no tenía novio. Siempre decía, y no era mentira, que había tenido dos novios y medio. Y solamente con uno, Niko, había estado a punto de llegar a algo más pero acabó irremediablemente mal, como todas sus relaciones, aunque en este caso concreto, visto varios años después, parecía que no había sido tan catastrófico. Niko se iba a casar con un tal Tomy, un chulazo andaluz, que nada tenía que ver con Qino, ni con sus kilos o su pelo.
A Qino le sorprendió ver a Niko en la comisaría después de tanto tiempo y más aún cuando le dijo que se iba a casar, no esperaba que le invitara a su boda porque Qino pensaba que existía una ley que impedía a los ex invitarte a sus bodas, pero ahí estaba la invitación, sobre su mesilla de noche, como una prueba irrefutable de que era verdad. Tendría que ir a la boda de su ex. No se le ocurría nada más incómodo y menos apetecible, pero como para eso faltaban muchos meses ya se preocuparía de buscar una excusa creíble para no ir, lo cual no era difícil, una de las pocas ventajas de ser inspector de policía es que nadie dudaba de sus excusas, todos daban por supuesto que cuando decía que no podía ir a tal o cual sitio por una cuestión de trabajo, todos asentían y con voz baja y confidencial decían un «ah, comprendo» aunque en realidad no comprendieran nada. Ese era uno de sus mejores trucos, sobre todo para esquivar a su tía Gloria. Su madre le pillaba siempre que le soltaba una mentira, como cuando le ocultaba que era gay o vegetariano, como todas las madres le tenía cogida la medida a su hijo, pero su tía Gloria, que siempre le decía que era su sobrino favorito, picaba el anzuelo y se creía la urgencia de su sobrino a la hora de cazar maleantes. La madre de Qino vivía recluida en el pueblo, anclada en un reportaje de usos y costumbres populares. Su pueblo se había modernizado en lo imprescindible, pero para según qué cosas parecía un especial de Cuéntame.
Definitivamente no iba a dormir nada. Ya había probado a comer unas galletas, a beberse una cerveza, a darse una ducha tibia, incluso a echar varias partidas al Street Fighter, pero jugar solo no tenía gracia. Qino tenía insomnio, en su fuero interno se decía que por culpa del calor, que porque desde que la inspectora jefe Arjona se había ido, la comisaría estaba manga por hombro, que porque había empezado algo parecido a una dieta depurativa y alguna excusa ridícula más. Pero más allá de las mentiras echaba de menos a Elvis y a Robert.
Salió a la terraza de su pequeño ático malasañero y, desnudo como estaba, empezó a liar un porro recostado en el pretil. El barrio estaba dormido, aletargado. En verano Madrid se vaciaba de madrileños, pero se llenaba de turistas y visitantes ocasionales, amantes pasajeros para una ciudad que nunca, bajo ningún concepto, dormía. Lo que sostenía la ciudad eran sus ganas de diversión. Daba igual la crisis, los problemas o las multas, si en Madrid alguien quería pasárselo bien de seguro encontraría con quién y en dónde. Qino habría deseado tener una manguera y regarse a sí mismo, pero las amenazas de sequía y ser inspector de policía, cabecera de la Brigada Roja para más añadidura, le chafaban sus almodovarianas fantasías.
Qino fumaba tranquilamente. Adoraba su terraza, cerró los ojos y por un momento deseó poder apagar todas las farolas, todos los carteles luminosos de los hostales y el silbido de los semáforos para poder dejar la ciudad a oscuras, sumida en el silencio y la tranquilidad, como cuando era pequeño en su pueblo, en la época en la que un tanto indulgentemente se permitía a los niños jugar hasta pasada la media noche en la calle y la máxima preocupación era decidir entre queso o Nocilla para el bocadillo de la merienda.
En su pueblo nunca pasaba nada, eso lo sabían muy bien su madre y su tía Gloria. El único incidente llamativo en el pueblo fue la muerte del padre de Qino, pero eso ya había quedado solucionado hacía mucho tiempo, enterrado entre delantales arremangados y pucheros de sopa, como se hacía todo en su pueblo. «Si las cocinas hablasen, a más de uno se le caería la cara de la vergüenza» le decía su tía Gloria. Qino sabía que en los pueblos la vida tenía un tempo especial, un ritmo sosegado, como el río o el campo. Qino aspiró fuertemente el aire por la nariz y durante unos segundos regresaron a él la paz y la tranquilidad que le embargaban cuando de noche él y Padilla, el único de los garrulos de su pueblo al que podía llamar amigo, se tumbaban en las tierras del Paciano, a las afueras del pueblo cerca del río, y miraban las estrellas, la mismas que habían desaparecido del cielo de Madrid. Padilla no hablaba mucho, simplemente escuchaba a Qino, aunque a veces se quedaba dormido mientras el joven Qino soñaba despierto con dejar el pueblo, con salir de la tediosa rutina de sus sencillas vidas rurales. Qino no estaba hecho para la vida de pueblo, de alguna manera él sabía que su sitio estaba en la capital, en Madrid. Como tantos otros había soñado Madrid antes de vivirla y eso no tenía precio, esa era la gran ventaja sobre los gatos, que ellos no podían aspirar a Madrid, no podían idealizarla, no podían soñarla, ni vivir el primer encuentro como algo mágico.
Qino exhaló el humo del porro que se desvaneció como sus recuerdos de niñez. En su terraza el mundo se adormecía y todo se volvía relativo, secundario, falto de importancia, incluso con la muerte de un asesino en serie un mes antes, su terraza le seguía pareciendo un oasis en pleno caos.
Malasaña se había relajado, si a principios de los dos mil era el centro neurálgico del botellón y los conflictos asociados a él, ahora se había diversificado su ambiente. Si de día era el territorio de otakus, modernos y vintages, de noche, hipsters, punkys y ochenteros pululaban sus calles. Si en verano la ciudad apenas tenía vida y estaba casi vacía, en septiembre se notaba que muchos estudiantes y currantes habían regresado de sus mal pagadas vacaciones y que los turistas se habían vuelto a sus hogares. Las noches se empezaban a relajar y ese miércoles apenas había movimiento, eso, unido a la calorina que azotaba sus centenarias calles, hacían de Malasaña un barrio fantasma.
El porro de Qino ardía lentamente, iluminando brevemente su rostro, dándole durante un segundo un aspecto aterrador, aunque nada más lejos de la realidad, porque si algo diferenciaba a Qino Montoya es que era sociable y encantador. Como buen oso era grande y peludo, su barba cada vez caneaba más y sus entradas se hacían más y más visibles. Su corpachón era compensado, un metro noventa flanqueado por largos brazos, Qino Montoya era lo que se esperaba que tenía que ser un osazo malasañero.
Se empeñaba en creer que desnudo no ganaba mucho, algo con lo que no estaba nada de acuerdo su amante, Robert, que disfrutaba profusamente de sus carnes y de sus vellos. A Elvis, su otro amante hasta hacia un mes, le volvían loco su barriga y sus brazotes protectores. Algo innato en él. Qino Montoya había comprendido desde muy joven que no era como el resto de chavales de su pueblo, no solo porque le gustaran los hombres, sino porque física, mental y sobre todo, sentimentalmente, no encajaba con ellos. Qino asumió que le gustaban los hombres y lo calló, como muchos otros, hasta que no tuvo más remedio que decírselo a su padre en el lecho de muerte.
Visto en perspectiva a Qino le parecía todo demasiado dramático, como en una tragedia griega, todos rodeando al cabeza de familia, en la penumbra de la alcoba, iluminado solo por velas, hasta que de sus labios expiraba el último resuello de vida. Una escena mortuoria, usual en su pueblo, pero que al Qino adolescente no le gustaba. Padilla y el resto de chavales del pueblo eran lo que se podía esperar de ellos, avispados, algo crueles y de ideas sencillas. Qino nunca les guardó rencor por que le llamaran mariquita, gordo–ballena o comehierbas, le resbalaban esos insultos. Sabía que quien hablaba era su ignorancia y que algún día se darían cuenta de su error. Si Qino hubiera querido les podría haber pegado una paliza, era grande y fuerte, sin proponérselo Qino tenía más músculos, y más inteligencia, que el resto de chavales juntos. Pero nunca se aprovechó de su corpachón, para qué, de qué le serviría demostrar que él era el fuerte y ellos los débiles, no conseguiría respeto, solo miedo, su tía Gloria siempre le decía «Qinito, que no te teman, porque del miedo al odio hay un paso muy corto».
Qino dio un toque al porro con el índice y la cabeza, ardiente, salió despedida al vacío. Miró asustado pero no había nadie en la calle. Ni los gatos callejeros habían salido esa noche. Parecía que el único que estaba incómodo en la cama era él. Que el único que no soportaba ni el calor, ni la falta de compañía, era él. La pavesa de su porro descendió lentamente hasta llegar al suelo y se apagó. Qino había adoptado un incomoda postura para comprobar que no iba a provocar ningún incendio, tenía medio cuerpo fuera, casi apoyado en el tejadillo voladizo que sobresalía y que impedía que desde la calle se viera su casa. Dio un par de profundas caladas y tiró el porro a la calle, aunque sabía que no debía hacerlo, menos aun siendo inspector de policía, pero tampoco se iba a enterar nadie por lo que se concedió esa pequeña y absurda rebeldía.
Una moto en la calle san Bernardo llamó su atención, era ruidosa, se podía oír perfectamente como recorría desde Gran Vía hasta Ruíz Giménez. Instintivamente giró la cabeza a la derecha, como si pudiera verla, y algo llamó su atención, subiendo por san Vicente, con la mirada perdida, sin fijarse en nada en concreto subía un hombre. Qino no le veía bien, a pesar de las farolas, la calle era oscura y estrecha, mal iluminada, como todo el barrio en general. Lo único que Qino acertaba a ver desde su azotea era una mancha borrosa roja y brillante. Entornó los ojos para intentar averiguar qué era lo que relucía entre la casi total oscuridad de la calle, pero su creciente miopía no se lo permitió. El hombre de la mirada perdida y la cintura brillante continuó avanzando, cuando llegó a la manzana de Qino, la 475, este le pudo ver perfectamente, joven, apuesto, barbudo, encajaba perfectamente en el barrio. Iba todo él vestido de rojo, aunque lo que más llamaba la atención era su cinturón, en concreto una gran hebilla roja con forma de corazón.