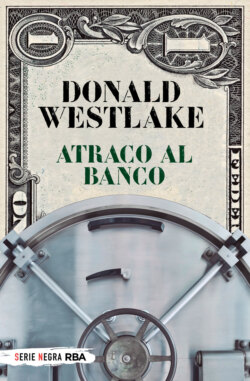Читать книгу Atraco al banco - Donald E. Westlake - Страница 10
7
ОглавлениеStan Murch, vestido con una chaqueta azul de uniforme, se había apostado en la acera frente al Hilton y observaba a un taxi tras otro tomar la curva para acceder a la puerta principal. ¿Es que ya nadie viajaba con su propio coche? Por fin, un Chrysler Imperial con matrícula de Michigan llegó indeciso por la Sexta Avenida, giró a la izquierda para dirigirse a la entrada del Hilton y se detuvo frente a la puerta. Una mujer y varios niños abrieron las puertas de la parte derecha del coche y se dirigieron al hotel, mientras el conductor descendía pesadamente por su lado. Era un hombre corpulento; fumaba un puro y llevaba puesto un abrigo de pelo de camello.
Murch ya estaba junto a la puerta antes de que esta terminara de abrirse, tiró de ella y dijo:
—Deje las llaves puestas, caballero.
—Muy bien —dijo el hombre, las palabras sorteando el puro. Salió del coche y se sacudió el interior del abrigo. Justo en el momento en el que Murch iba a sentarse al volante, dijo:
—Espera.
Murch lo miró.
—Usted dirá.
—Toma, chico —dijo el hombre, y le tendió un billete doblado que había sacado del bolsillo del pantalón.
—Muchas gracias, caballero —dijo Murch.
Le saludó con el dólar todavía en la mano, subió al coche y se lo llevó. Todavía sonreía al girar a la derecha y adentrarse en la calle Cincuenta y Tres. No todos los días te dan una propina por robar un coche.
Era hora punta, y Murch tuvo varias oportunidades de sacar de sus casillas a unos cuantos taxistas antes de alcanzar la Undécima Avenida. Tres veces obtuvo el premio gordo: el conductor, a su paso, abría su puerta, ponía un pie en el suelo y le amenazaba con el puño.
No eran horas para ir por West Side Highway, como bien sabía Stan Murch, pero se podía ganar bastante tiempo si pasaba uno por los muelles. Había que estar dispuesto a rodear camiones aparcados en perpendicular cada manzana, poco más o menos, pero aparte de eso...
El túnel Brooklyn Battery estaba imposible, para variar, pero es que en hora punta no había quien entrase en Brooklyn, de modo que Murch se armó de paciencia, pisando el acelerador en punto muerto y tamborileando con los dedos sobre el volante al ritmo de una cinta: Mantovani interpreta a Bartok para amantes soñolientos. Las cintas siempre venían muy bien, sobre todo en un túnel, cuando la radio no es capaz de sintonizar nada.
Ya del otro lado, Murch pagó el peaje, serpenteó por entre siete carriles de puños amenazantes y tomó la ignota salida de «Calles locales». Mientras el resto del mundo se tragaba el atasco de la ruta principal de Flatbush y Prospect, Stan Murch callejeó por vecindarios por los que no se habían dejado ver caras nuevas desde que cerró el astillero de la Marina de Brooklyn. Llegado a las proximidades de Sheepshead Bay se detuvo frente a la puerta metálica de un garaje oculto tras un largo muro de ladrillo gris y dio tres bocinazos. Sobre una pequeña puerta junto a la entrada del garaje podía leerse en una placa «Productos J & L — Entrada de mercancías». Se abrió la puerta y por ella asomó un hombre negro delgado con una cinta en la frente. Murch lo saludó con la mano. El hombre delgado asintió, desapareció y un instante más tarde la puerta metálica empezó a subir entre chirridos.
Murch entró con el coche en una enorme sala de hormigón con el aspecto de un aparcamiento, con pilares de apoyo metálicos distribuidos por el recinto. Junto a los muros habría desperdigados unos doce coches, que dejaban libre el espacio central. Todos estaban en proceso de repintado. Junto a uno de los pilares había un bidón medio lleno de matrículas, la mayoría de otros estados. Una docena de hombres, la mayoría negros o puertorriqueños, trabajaban en los coches; evidentemente, la empresa creía en la igualdad de oportunidades. La WABC, una emisora de rock cutre, sonaba desde un rincón a través de una maltrecha radio de plástico.
El tipo delgado de la cinta indicó a Murch que dejase el Imperial aparcado junto a la pared de la derecha. Murch lo estacionó allí, rebuscó en la guantera por si acaso, no encontró nada interesante y volvió caminando hacia la puerta.
El hombre delgado había cerrado ya la puerta del garaje. Sonriente, le dijo a Murch:
—Hay que ver la cantidad de coches que traes.
—La calle está llena de ellos —dijo Murch—. Dile al señor Marconi que me vendría muy bien tener el dinero cuanto antes, ¿vale?
—¿Qué haces con tanto dinero?
—Soy el único sustento de mi madre.
—¿Aún no ha vuelto al taxi?
—Sigue con el collarín —contestó Murch—. Podría conducir, pero a la gente normalmente no le gusta ir en taxi y que el conductor lleve collarín. Supersticiones, supongo.
—¿Cuánto tiempo tiene que llevarlo?
—Hasta que lleguemos a un acuerdo extrajudicial —dijo Murch—. Díselo al señor Marconi, hazme el favor.
—Claro —dijo el hombre—. Pero ahora que lo dices, ya no es el señor Marconi. Se ha cambiado el apellido legalmente a March.
—¿Ah, sí? ¿Y eso?
—La Liga Italoamericana contra la Difamación lo ha obligado.
—Ah. —Murch pronunció el nombre con sus propios labios—: Salvatore March. No suena mal.
—Creo que no le hace demasiada gracia. ¿Pero qué va a hacer?
—Es verdad. Nos vemos.
—Hasta pronto —dijo el hombre.
Murch salió y caminó cuatro manzanas hasta que dio con un taxi. El conductor lo miró con aire lúgubre y dijo con cierta desesperación:
—Dígame que quiere ir a Manhattan.
—Me encantaría —dijo Murch—, pero mi madre vive en Canarsie.
—Canarsie —repitió el conductor—. Y yo que pensaba que la cosa no podía ir peor.
Miró hacia delante y empezó a atravesar el sexto cinturón de Brooklyn, y luego el séptimo. Al cabo de un rato, Murch dijo:
—Oiga, ¿le importa que le haga una sugerencia sobre la ruta?
—A callar —dijo el taxista. Lo dijo en voz baja, pero iba encorvado hacia delante y sus manos apretaban el volante con fuerza.
Murch se encogió de hombros.
—Usted manda —dijo.
Finalmente llegaron. Murch le dio una propina de casi el 15 por ciento, en honor a su madre, y al entrar se la encontró deambulando por la casa sin el collarín.
—¡Hey! —le dijo—. Y si hubiera sido el perito del seguro, ¿qué?
—Habrías llamado al timbre —respondió ella.
—O habría mirado por la ventana.
—No me des la murga, Stan —dijo ella—. Me estoy volviendo loca, aquí encerrada en casa.
—¿Por qué no sales a dar un paseo?
—Cuando salgo a la calle con el collarín —respondió ella—, los niños se me acercan para preguntarme si estoy haciendo publicidad de Regreso al planeta de los simios.
—Hay mucho cabroncete suelto —dijo Murch.
—Esa boca.
—¿Sabes qué? Mañana me lo tomo libre y nos vamos por ahí.
Eso la animó un poco.
—¿Adónde?
—A Montauk Point. Saca los mapas. Vamos a pensar la ruta.
—Qué buen hijo eres, Stan —dijo su madre, y poco después los dos estaban con la nariz pegada a los mapas de carreteras desplegados sobre la mesa del comedor. Así seguían cuando sonó el timbre.
—¡Maldita sea! —exclamó ella.
—Ya voy yo —dijo Murch—. Ponte el collarín.
—Lo estoy usando —dijo ella.
Murch la miró: no lo llevaba puesto.
—¿Cómo que lo estás usando?
—Si lo pones boca abajo en el escurridero, es perfecto para secar calcetines.
—Jo, mamá, no te lo tomas nada en serio. —El timbre volvió a sonar—. ¿Y si es el perito del seguro y tienes el collarín cubierto de calcetines?
—Ya me lo pongo, ya me lo pongo —dijo ella, y fue a la cocina mientras Murch se acercaba lentamente a la puerta principal.
Fuera estaba Kelp. Murch abrió la puerta de par en par y dijo:
—Hombre, entra. Cuánto tiempo.
—He pensado que...
—¡Mamá, déjalo!
Kelp se sobresaltó. Murch le explicó:
—Perdona, no quería que se pusiese el collarín.
Kelp intentó sonreír, pero seguía con cara de desconcierto.
—Claro —dijo—. He pensado que...
La madre de Murch apareció con el collarín puesto.
—¿Me has llamado?
—¡Hombre, señora Murch! —dijo Kelp—. ¿Qué le ha pasado?
—Intentaba decirte que lo dejases...
Ella se detuvo y miró a Kelp con el ceño fruncido.
—¿Kelp?
—¿Se ha hecho daño en el cuello?
—¿Así que me lo pongo y resulta que eras tú? —dijo ella, indignada.
—Por eso te llamaba —dijo Murch.
Sacudiendo la cabeza todo lo que le permitía el collarín, se dio la vuelta para irse y dijo:
—El cacharro este está frío y mojado.
—¿Se lo ha puesto por mí? —preguntó Kelp.
—Si lo usas para tender calcetines, ¿cómo quieres que esté? —dijo Murch.
—Un momento... —dijo Kelp.
—No sé cuánto tiempo más voy a poder aguantar esto —se quejó ella, y salió de la habitación.
Kelp continuó:
—Oye, mejor me voy a dar una vuelta por la manzana y vuelvo luego.
Murch lo miró sin comprender.
—¿Pero por qué? ¿Te encuentras mal?
Kelp miró a su alrededor.
—No, no es eso. Todo va bien, creo. Supongo que he llegado en mitad de una conversación.
—Algo así —dijo Murch.
—Eso me ha parecido.
—Venga, entra.
Kelp ya estaba dentro de la casa. Miró a Murch sin decir nada.
—Anda, es verdad —dijo Murch. Cerró la puerta y añadió—: Estábamos en el comedor.
—¿Os he pillado cenando? Oye, que puedo...
—No, estábamos mirando unos mapas. Pasa.
Murch y Kelp entraron en el comedor en el mismo instante en el que la madre de Murch llegaba por el extremo contrario, palmeándose los hombros y diciendo:
—Mira cómo se ha empapado mi jersey de cachemira.
—No estarás preparando algo, ¿verdad? —preguntó Murch a Kelp.
—Pues si te digo la verdad, sí. ¿Tienes tiempo mañana para echarle un vistazo?
—Mierda —se volvió a quejar la madre de Murch—. Ya se me ha ido a la porra la excursión a Long Island.
—¿A Long Island? —preguntó Kelp—. Perfecto, justo lo que quería, mejor que mejor. —Se acercó a la mesa cubierta de mapas—. ¿Esto es Long Island? Mira, ahora te enseño el sitio exacto.
—Vosotros hablad de vuestras cosas —dijo la madre de Murch—, que yo voy a quitarme este jersey empapado antes de que se me agarrote el cuello.