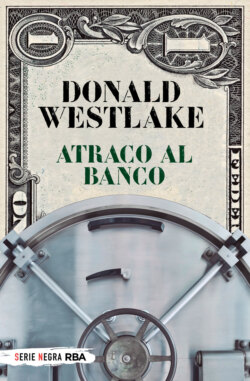Читать книгу Atraco al banco - Donald E. Westlake - Страница 7
4
Оглавление—Todo el mundo quieto —gruñó Victor—. Esto es un atraco.
Pulsó el botón de interrupción en el magnetófono, rebobinó y reprodujo lo grabado.
—Todo el mundo quieto —gruñó la cinta—. Esto es un atraco.
Victor sonrió, depositó la grabadora sobre la mesa de trabajo y cogió las otras dos grabadoras. Las tres eran menudas, del tamaño de una cámara compacta. Dirigiéndose a una de ellas, Victor dictó, con voz aguda:
—¡No pueden hacernos esto!
A continuación reprodujo ese fragmento de una grabadora a la otra, al tiempo que dejaba escapar un chillido en falsete. Posteriormente, volvió a grabar el grito y el comentario atiplado desde la grabadora número tres a la grabadora número dos mientras decía con voz grave:
—Cuidado, muchachos, ¡están armados!
Y así, grabando de un magnetófono al otro, fue construyendo la respuesta de una multitud nerviosa al aviso de atraco, y cuando estuvo satisfecho lo grabó todo en la primera cinta.
La habitación en la que se encontraba Victor había sido un garaje en otra época, pero había cambiado su función. Ahora era una mezcla entre un estudio y un taller de reparación de radios, con algo de Batcueva. La mesa de trabajo de Victor estaba repleta de material de grabación, revistas viejas y cachivaches varios y pegada a la pared trasera, empapelada de arriba abajo con portadas de viejas revistas pulp pegadas sobre el muro y laqueadas luego. En la parte superior de la pared había enrollada una pantalla para proyecciones, que podía desplegarse y engancharse a un chisme que sobresalía en la parte trasera de la mesa de trabajo.
La pared a la izquierda de Victor estaba cubierta de estanterías llenas de revistuchas, libros de bolsillo, minilibritos, tebeos y viejas ediciones de pasta dura de literatura juvenil: Dave Dawson, Bomba, los Boy Allies... La pared derecha también estaba repleta de estantes, en este caso con piezas de equipos de música y de discos, la mayoría vinilos viejos de dieciséis pulgadas con grabaciones de programas de radio como El llanero solitario y Terry y los piratas. En un pequeño estante, el más bajo, había una hilera de cintas nuevas, pulcramente identificadas en tinta roja con títulos como El Vengador Escarlata contra el Hombre Lince o La fuga de Duffy el Rata y su banda.
La última pared, aquella que en otro tiempo ocupara la puerta del garaje, estaba ahora consagrada a las películas. Había dos proyectores, uno de ocho y otro de dieciséis milímetros, y estanterías y estanterías de rollos de película en sus latas. Los pocos espacios de pared libre de la habitación estaban adornados con antiguos carteles de cine serial (Flash Gordon conquista el Universo) y viejos recortes de cajas de cereales: Kellogg’s Pep, Quaker Puffed Rice, Post Toasties...
No había en toda la habitación una sola puerta o ventana, y buena parte del espacio central lo ocupaban quince viejas butacas de cine, dispuestas en tres hileras de cinco y orientadas hacia la pared trasera, la pantalla enrollada, la desordenada mesa de trabajo y Victor.
Victor tenía treinta años recién cumplidos y no había nacido cuando se estrenó la mayor parte del material que tenía en la habitación. Había descubierto las revistas pulp por casualidad en el instituto; empezó a coleccionarlas, y poco a poco fue ampliando su interés a todas las fuentes de aventura de las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. Para él se trataba de historia, y de una afición, pero no de nostalgia. Su infancia había estado marcada por el programa de marionetas de Howdy Doody y los noticiarios de John Cameron Swayze, y hasta el momento no había sentido ni el más mínimo atisbo de nostalgia por uno u otro.
Quizás era aquella afición la que lo conservaba tan joven. Fuera lo que fuese, no aparentaba su edad. Como mucho podían echársele veinte años, pero, por lo general, la gente pensaba que era un adolescente, y todavía era habitual que le pidiesen la documentación en los bares. Cuando todavía estaba con el FBI, a menudo había tenido que pasar por el bochorno de identificarse como agente federal ante un rojeras y tener que ver cómo este rodaba de risa por el suelo. Su apariencia también había entorpecido su carrera dentro de la agencia a otros niveles; por ejemplo, no pudo infiltrarse en un campus universitario porque no aparentaba la edad necesaria para estar matriculado. Tampoco era capaz de dejarse barba más allá de cuatro pelajos que le daban el aspecto de haber sufrido un accidente radiactivo. Y cuando se dejó el pelo largo, como mucho podía aspirar a parecerse a la mascota de los tres mosqueteros.
A veces pensaba que el Bureau le había dado la patada tanto por su aspecto como por la historia del saludo secreto. En una ocasión, cuando lo destinaron a Omaha, oyó al agente jefe Flanagan decirle al agente Godwin: «Queremos que nuestra gente luzca bien, pero esto ya roza la ridiculez», y sabía que hablaban de él.
En cualquier caso, el Bureau no estaba hecho para él. No se parecía en nada a la organización de El FBI en la paz y la guerra, ni a la de G men contra el imperio del crimen, ni a la descrita en las demás historias. Ni siquiera se referían a sí mismos como «G men» u «hombres G», sino que usaban el término «agente». Cada vez que hablaba de sí mismo como de un agente, Victor se veía como un humanoide procedente de otro planeta, camuflado en la Tierra como parte de la avanzadilla que esclavizaría a la humanidad y la rendiría a los verdes Goks de Alfa Centauri II. La imagen resultaba perturbadora, y había provocado un considerable desbarajuste en sus técnicas de interrogación.
Y otra cosa a tener en cuenta: Victor había pasado veintitrés meses en el FBI y en ningún momento había tenido una metralleta en la mano. Ni siquiera había visto una. Nunca había derribado una puerta. Nunca se había llevado un megáfono a la boca para vociferar: «Ríndete, Muggsy, tenemos la casa rodeada». Su actividad más habitual había sido llamar por teléfono a los padres de desertores del Ejército para preguntarles si habían visto recientemente a sus hijos. Y también mucho trabajo de archivo; mucho, pero que mucho trabajo de archivo.
No, definitivamente el Bureau no estaba hecho para él. ¿Pero dónde, más allá de aquel garaje, podía encajar él? Se había licenciado en derecho, pero no se había presentado al examen necesario para colegiarse y no se veía con demasiadas ganas de trabajar como abogado. Por ahora se ganaba modestamente la vida con la compraventa de libros y revistas viejos, todo por correo, pero tampoco es que su existencia resultase del todo satisfactoria.
En fin, quizá el asuntillo con su tío Kelp resultase en algo. El tiempo lo diría.
—¡No os saldréis con la vuestra! —dijo con voz varonil en la cinta maestra.
Luego superpuso, con voz aguda:
—¡No, no!
A continuación soltó las grabadoras, abrió un cajón de la mesa de trabajo y sacó una pequeña pistola automática, una Firearms International del calibre 5. Comprobó el cargador y vio que quedaban todavía cinco cargas de fogueo. Encendió una grabadora, disparó dos veces seguidas y luego una tercera mientras gritaba:
—¡Toma eso! ¡Y eso!
—Eh... —dijo una voz.
Victor volvió la cabeza, sobresaltado. Una porción de las estanterías de la pared izquierda se había abierto hacia dentro y en el umbral estaba Kelp, con aire desconcertado. A su espalda podía verse una rendija del soleado patio trasero y los listones blancos del lateral del garaje del vecino.
—Yo, ehhh... —dijo Kelp señalando en varias direcciones.
—Ah, hola —dijo Victor, animado, e hizo un gesto amistoso con la pistola—. Entra, entra.
Kelp señaló vagamente en dirección al arma.
—Eso...
—Ah, es de fogueo —dijo Victor con naturalidad. Apagó la grabadora, guardó la pistola en el cajón y se puso en pie—. Entra.
Kelp entró y cerró las estanterías.
—No me des esos sustos —dijo.
—Vaya, lo siento —contestó Victor, preocupado.
—Me asusto muy fácilmente —añadió Kelp—. Cualquier cosita basta para que me eche a temblar: un disparo de pistola, un cuchillo en el aire...
—Procuraré recordarlo —dijo Victor muy serio.
—A lo que íbamos. He encontrado a la persona de la que te hablé.
—¿El planificador? —preguntó Victor con súbito interés—. ¿Dortmunder?
—Eso es. No estaba seguro de que quisieses que lo trajese aquí. Sé que te gusta mantener este sitio en secreto.
—Mejor así —aprobó Victor—. ¿Dónde está?
—Frente a la entrada.
Victor se acercó rápidamente a la parte delantera de la habitación, donde estaban los proyectores y las latas con las películas. Un cartelito enmarcado de La llave de cristal de George Raft ocupaba un espacio libre en la pared, aproximadamente a la altura de los ojos; estaba montado sobre una bisagra, y Victor lo apartó y se acercó a la pared para atisbar el exterior a través de una polvorienta placa rectangular de vidrio.
Lo que vio fue el acceso a su garaje, dos estrechas franjas de cemento agrietado y cubierto de hierbajos que se extendían hasta la acera y la calle. Estaban en una parte de Long Island más antigua que Ranch Cove Estates o Elm Valley Heights, llamada Belle Vista, de calles rectas y casas mayoritariamente unifamiliares, de dos plantas y con porches delanteros.
Frente a la entrada, Victor vio a un hombre. Caminaba lentamente de un lado a otro, con la mirada gacha, y de vez en cuando daba rápidas caladas a la colilla que sostenía en la mano ahuecada. Victor asintió, satisfecho con lo que veía. Dortmunder era alto, delgado, y tenía aspecto de cansado; el mismo aire de fatiga que Humphrey Bogart en El último refugio. Victor torció la comisura izquierda de la boca al estilo de Bogart, se echó hacia atrás y bajó de nuevo el cartel.
—Muy bien —dijo, afable—. Vamos fuera con él.
—Claro —dijo Kelp.
Victor abrió la estantería e instó a Kelp a que saliese antes que él. Del otro lado, la estantería era una puerta corriente, con un ventanuco grisáceo cubierto con una cortinilla de flores. Victor cerró la puerta y acompañó a Kelp hasta la parte delantera del garaje para salir al encuentro de Dortmunder.
Victor no pudo evitar volver la vista atrás a medio camino para admirar su trabajo. Visto desde fuera, el garaje parecía perfectamente normal, si bien algo anticuado, con un par de puertas montadas sobre bisagras laterales y unidas con un candado. Si alguien se acercaba a las puertas para asomarse a los ventanucos cubiertos de polvo no vería nada excepto oscuridad; en realidad, fieltro negro sobre contrachapado a quince centímetros del vidrio, pero imperceptible. Simplemente parecía que estaba oscuro. Victor había intentado montar una foto ampliada de un Ford de 1933, pero la perspectiva nunca llegaba a ser perfecta del todo, y al final optó por la penumbra.
Se volvió al frente con una sonrisa y siguió a Kelp hasta donde estaba Dortmunder, que se detuvo, les miró con aire de pocos amigos y lanzó la colilla a la acera.
Kelp hizo las presentaciones:
—Dortmunder, este es Victor.
—Hola —dijo Dortmunder.
—Hola, señor Dortmunder —dijo Victor con entusiasmo. Le tendió la mano y añadió con admiración—: He oído hablar mucho de usted.
Dortmunder miró primero la mano y luego a Victor, y finalmente se la estrechó, diciendo:
—¿Has oído hablar mucho de mí?
—A mi tío —dijo Victor, orgulloso. Dortmunder dirigió una mirada indescifrable a Kelp y preguntó:
—¿Es eso cierto?
—Cosas generales —dijo Kelp—. Ya sabes, generalidades.
—De esto y de lo otro, ¿no? —le ayudó Dortmunder.
—Sí, algo así.
Victor les sonrió a los dos. Dortmunder era perfecto, su voz, su actitud, su aspecto: todo. Perfecto. Después de la decepción con el FBI no sabía muy bien qué esperar, pero hasta ahora Dortmunder cumplía todas sus expectativas. Se frotó las manos, expectante.
—¿Qué? —dijo alegremente—. ¿Le echamos un vistazo?