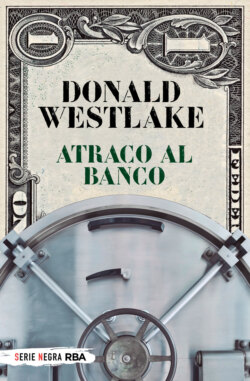Читать книгу Atraco al banco - Donald E. Westlake - Страница 4
1
Оглавление—Sí —dijo Dortmunder—. Puede reservar todo esto para usted y su familia simplemente con una paga y señal de diez dólares.
—Caramba —dijo la señora.
Era una mujer bonita, de treinta y tantos años, menuda y compacta, y por el aspecto del salón parecía que se tomaba muy en serio sus tareas domésticas. La habitación era fresca y confortable, estaba ordenada y decorada sin personalidad pero con una enorme pasión por que todo estuviese reluciente como en una caravana nuevecita. Las cortinas que flanqueaban el ventanal colgaban tan rectas, y los pliegues eran tan perfectamente redondos y lisos, que no parecían de tela, sino una hábil imitación en yeso. Más allá de este marco se extendía un impecable césped sin árboles que se perdía hacia la calle, la no menos impecable curva de asfalto de un barrio residencial bajo el sol de primavera, y del otro lado, un chalet idéntico en todos los detalles exteriores a aquel en que se encontraban. «Seguro que sus cortinas no son tan perfectas», pensó Dortmunder.
—Eso es —dijo, y señaló con un gesto los folletos promocionales esparcidos sobre la mesilla y el suelo adyacente—. Se lleva usted la enciclopedia y la estantería y la Biblioteca Juvenil de Maravillas de la Ciencia con su propia estantería, además del globo terráqueo y cinco años de uso gratuito de nuestras inmensas y modernas instalaciones de investigación en Butte, Montana, y...
—Pero no tendríamos que ir a Butte, ¿verdad?
Era una de esas mujeres agradables que saben cuidarse y están guapas incluso con el ceño fruncido. En esta vida no podría haber hecho nada mejor que ponerse al frente de una cantina de la USO,[1] pero aquí estaba, en un gueto para gente con posibles en medio de Long Island.
—No, no —dijo Dortmunder con su sonrisa más honrada.
La mayoría de las amas de casa con las que trataba durante su trabajo le resultaban indiferentes, pero de vez en cuando se topaba con alguien como ella, alguien a quien la vida en las zonas residenciales no había lobotomizado, y tal hallazgo siempre le ponía de buen humor.
«Es vivaz», pensó, y volvió a sonreír por la rara oportunidad de utilizar una palabra así, incluso para sus adentros. Dirigió la sonrisa a su clienta y continuó:
—Basta con que usted envíe una carta a Butte y les pida información acerca de... ehhh...
—La isla de Anguila —propuso ella.
—Por ejemplo —dijo Dortmunder, como si supiera de qué estaba hablando—. Lo que usted quiera. Y ellos le envían toda la historia.
—Caramba —dijo ella, y volvió a hojear la publicidad esparcida por su pulcro saloncito.
—Y no olvide los cinco suplementos anuales —añadió Dortmunder—, con los que mantendrá su enciclopedia al día durante los próximos cinco años.
—Caramba —dijo ella.
—Y todo eso lo puede reservar usted con una simple paga y señal de diez dólares —dijo Dortmunder.
En otra época había preferido la expresión «una miserable paga y señal», pero poco a poco se había ido dando cuenta de que los clientes potenciales que acababan rechazando el trato casi siempre daban un respingo al oír la palabra «miserable». Cuando cambió a «simple», los resultados pasaron a ser mucho mejores. Las cosas simples no fallan, decidió.
—Menuda oferta me presenta usted —dijo la mujer—. ¿Le importa esperar un momento mientras voy a por mi bolso?
—En absoluto —dijo Dortmunder.
Salió de la habitación y Dortmunder se recostó en el sofá y sonrió distraídamente al mundo a través del ventanal. De alguna manera hay que ganarse el pan mientras van surgiendo operaciones de envergadura, y para eso no hay nada mejor que el timo de la enciclopedia. En primavera y otoño, eso sí; en invierno hace demasiado frío para ir de casa en casa, y en verano demasiado calor. Pero en la época adecuada del año, nada le hace sombra al timo de la enciclopedia. Sales al aire libre, visitas barrios agradables y tienes la oportunidad de ponerte cómodo en salones acogedores y charlar con amas de casa, casi siempre encantadoras, y encima te sacas un dinerito.
Pongamos entre diez y quince minutos por candidata, aunque las que dicen que no, no suelen necesitar tanto tiempo. Con que pique una de cada cinco ya son diez dólares la hora. Con jornadas de seis horas cinco días a la semana, da un total de trescientos a la semana, más que suficiente para dar de comer a un hombre de gustos sencillos, incluso en Nueva York.
Y el pellizco de diez dólares era la cantidad perfecta. Menos que eso, y los beneficios no compensarían el esfuerzo. Y por encima de esa cifra entras en una situación en la que las amas de casa quieren discutirlo con sus maridos o extenderte un cheque; y Dortmunder no tenía ganas de cobrar un cheque extendido a nombre de una editorial de enciclopedias. Los pocos cheques por diez dólares que recibía los tiraba sin más al cabo de la jornada.
Ya eran casi las cuatro de la tarde. Decidió que aquella iba a ser la última clienta del día; iría a buscar la estación de tren más cercana y regresaría al centro. Para cuando llegase, May habría vuelto ya de Bohack.
¿Y si empezaba a guardar ya el material de promoción en el maletín? No, no había prisa. Además, era bueno psicológicamente dejar aquellas fotos tan bonitas a la vista de la clienta para que supiese lo que estaba comprando antes de entregarle el billete de diez.
Pero con esos dólares, en realidad, lo que estaba comprando era un recibo. Y por cierto, eso sí podía ir sacándolo. Abrió las hebillas del maletín que tenía a su lado en el sofá y levantó la solapa.
A la izquierda del sofá había una mesita con una lámpara y un teléfono color crema de estilo europeo, no el modelo habitual de la Bell. Justo en el momento en que Dortmunder empezaba a buscar el cuadernillo de recibos en el maletín, el teléfono empezó a emitir quedamente un «dit-dit-dit-dit-dit-dit-dit-dit-dit».
Dortmunder lo miró fijamente. Con la mano izquierda sostenía la solapa del maletín y con la derecha aferraba el cuadernillo, pero permaneció inmóvil. Alguien debía de estar utilizando el supletorio en otra habitación. Dortmunder miró con el ceño fruncido hacia el teléfono y este hizo «dit». Un número más corto esta vez, probablemente un uno. Y de nuevo el teléfono hizo «dit», lo que sería otro uno más. Dortmunder esperó sin moverse pero el teléfono no volvió a emitir ruido alguno.
¿Un número de tres dígitos solamente? Uno alto primero, y luego dos bajos. ¿Qué número de teléfono...?
911. El número de la policía.
Dortmunder sacó la mano del maletín sin el cuadernillo de recibos. No había tiempo para recoger los folletos. Cerró metódicamente las hebillas, se puso en pie, se dirigió hacia la puerta, la abrió y salió a la calle. Cerró con cuidado la puerta a su espalda, cruzó a paso ligero el sendero de pizarra hasta ganar la acera, giró a la derecha y siguió caminando.
Necesitaba una tienda, un cine, un taxi, incluso una iglesia. Un sitio en el que meterse durante un rato. Caminando así por la calle estaba vendido. Pero no había nada hasta donde alcanzaba la vista, nada excepto casas, jardines y triciclos. Al igual que el árabe que se caía del camello en Lawrence de Arabia, Dortmunder se limitó a seguir caminando, pese a estar ya condenado.
Un Oldsmobile Toronado de color violeta y matrícula de Maryland pasó zumbando en dirección contraria. Dortmunder no le dio mayor importancia hasta que oyó el chirrido de los frenos a su espalda; entonces se le iluminó la cara y exclamó:
—¡Kelp!
Se volvió para mirar y vio que el Oldsmobile intentaba dar una complicada vuelta en redondo maniobrando hacia delante y hacia atrás sin apenas avanzar. El conductor giraba el volante como loco, primero en una dirección y luego en la contraria, como el capitán de un barco pirata en pleno huracán, mientras el Oldsmobile rebotaba de un bordillo a otro.
—Venga, Kelp —masculló Dortmunder. Sacudió un poco el maletín, como para ayudarle a enderezar el coche.
Finalmente, el conductor se subió al bordillo y trazó un arco sobre la acera, volvió a la calzada y frenó bruscamente frente a Dortmunder. El entusiasmo de este se había disipado un tanto, pero abrió la puerta del acompañante y subió al coche.
—Así que aquí estabas —dijo Kelp.
—Aquí estoy —dijo Dortmunder—. Vámonos.
Kelp estaba ofendido.
—Te he estado buscando por todas partes.
—No eres el único —dijo Dortmunder, y se dio la vuelta para mirar por la luna trasera.
—Venga, vámonos —dijo.
Pero Kelp seguía ofendido.
—Ayer por la noche me dijiste que hoy estarías en Ranch Cove Estates.
Aquello llamó la atención de Dortmunder.
—¿No es aquí?
Kelp apuntó al parabrisas.
—Ranch Cove Estates acaba tres manzanas más allá —dijo—. Esto es Elm Valley Heights.
Dortmunder miró a su alrededor y no vio nada que indicase que terminaba una urbanización y empezaba otra.
—Debo de haber cruzado la frontera sin darme cuenta —dijo.
—Llevo un buen rato yendo y viniendo de un lado a otro. Acababa de rendirme, ya volvía a la ciudad; pensaba que no te iba a encontrar.
¿Aquello que se oía a lo lejos era una sirena?
—Bueno, pues ya me has encontrado —dijo Dortmunder—. ¿Por qué no nos vamos a donde sea?
Pero Kelp no quería distraerse conduciendo. Tenía el motor todavía en marcha, pero la palanca de cambio estaba en «estacionamiento» y tenía más cosas que decir.
—¿Tú sabes lo que es pasarse el día de aquí para allá y venga y dale mientras resulta que el tipo al que buscas ni siquiera está en Ranch Cove Estates?
Definitivamente era una sirena, y se acercaba.
—¿Y si nos dirigimos allí ahora?
—Muy gracioso —dijo Kelp—. ¿Te das cuenta de que he tenido que poner un dólar de gasolina de mi bolsillo en este coche, que estaba casi lleno cuando lo cogí?
—Te lo reembolsaré —dijo Dortmunder— si la usas para sacarnos de aquí.
Al otro lado de la calle apareció una lucecita roja intermitente que se dirigía hacia ellos.
—No quiero tu dinero —dijo Kelp. Ya estaba algo más aplacado, pero la irritación persistía—. Lo que quiero es que, si dices que vas a estar en Ranch Cove Estates, estés en Ranch Cove Estates.
Bajo las luces rojas había un coche de policía que se acercaba a un ritmo endiablado.
—Lo siento —dijo Dortmunder—. No volverá a ocurrir.
Kelp lo miró con el ceño fruncido.
—¿Cómo? No es propio de ti hablar así. ¿Te pasa algo?
El coche de policía estaba a dos manzanas y se acercaba muy deprisa. Dortmunder hundió la cabeza en las manos. Kelp insistió:
—¿Pero qué te pasa?
Luego dijo algo más, pero el estrépito de la sirena ahogó su voz. El aullido del coche patrulla alcanzó un pico de volumen, y de inmediato se moduló a un tono más bajo para irse desvaneciendo.
Dortmunder levantó la cabeza y miró hacia atrás. El coche de policía ya estaba a una manzana de distancia y empezaba a frenar a medida que se acercaba a la casa de la que había salido Dortmunder.
Ceñudo, Kelp también seguía la escena por el retrovisor.
—Me pregunto a quién andarán buscando —dijo.
—A mí —dijo Dortmunder con la voz algo temblorosa—. Y ahora, ¿te importa que nos larguemos de aquí?