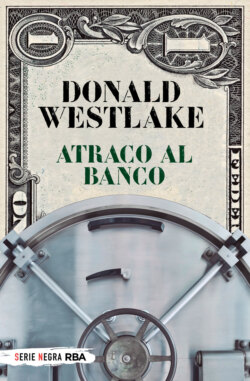Читать книгу Atraco al banco - Donald E. Westlake - Страница 8
5
ОглавлениеSe sentaron los tres en el asiento delantero, con Dortmunder a la derecha. Cada vez que volvía ligeramente la cabeza a la izquierda veía a Victor, sentado en medio y sonriéndole, como si él fuera un pescador y Dortmunder el pez más grande que hubiese capturado nunca. A Dortmunder esto le ponía muy nervioso, especialmente por aquello de que Victor había trabajado para el FBI, así que procuró pasar la mayor parte del tiempo mirando hacia la derecha, observando las casas a su paso. Barrios residenciales, y más barrios residenciales. Y todos esos millones de dormitorios.
Al cabo de un rato, Victor dijo:
—Pues sí que nos está haciendo un buen día.
Dortmunder se volvió y se topó con la sonrisa de Victor.
—Pues sí —dijo, y volvió a apartar la mirada.
—Dígame, señor Dortmunder —preguntó Victor—, ¿lee mucho los periódicos?
¿Y esa pregunta a qué venía? Sin dejar de mirar por la ventanilla, Dortmunder murmuró:
—A veces.
—¿Algún diario en particular?
El tono de voz de Victor era despreocupado, como si estuviese simplemente dándole conversación. Pero era una conversación muy rara.
—El Times, a veces —dijo Dortmunder, mirando por la ventanilla el cruce que atravesaban.
—Es un periódico algo liberal, ¿no? ¿Usted definiría así también sus ideas políticas, algo liberales?
Dortmunder no pudo contenerse y se volvió para mirarlo, pero Victor lo seguía observando todavía con la misma sonrisa, de modo que apartó la vista rápidamente y dijo:
—A veces leo el News.
—Ah —dijo Victor—. Entiendo. ¿Con cuál de los dos se suele sentir más de acuerdo?
Desde la izquierda de Victor, Kelp dijo:
—Ya vale, Victor. Ya dejaste ese trabajo, ¿no te acuerdas?
—¿Qué pasa? Solo estábamos hablando.
—Ya lo sé —dijo Kelp—. Pero parece un tercer grado.
—Lo siento muchísimo —se excusó Victor con tono sincero—. Es que se acostumbra uno. No sabéis lo difícil que es perder la costumbre. —Ni Kelp ni Dortmunder hicieron comentario alguno. Victor prosiguió—: Señor Dortmunder, lo siento de verdad. No era mi intención husmear en sus asuntos.
Dortmunder lo miró otra vez de refilón y vio que, por una vez, no sonreía; parecía preocupado y arrepentido. Dortmunder lo miró algo más seguro y dijo:
—No pasa nada. No le des más vueltas.
Y Victor volvió a sonreír. Dirigiéndose a la nuca de Dortmunder dijo:
—No sabe cuánto me alegra saber que no se ha ofendido, señor Dortmunder. —Dortmunder gruñó, con la mirada puesta en las casas que iban pasando—. Después de todo, si no me quiere hablar de su orientación política, tampoco hay nada que le obligue.
—Victor —dijo Kelp en tono de advertencia.
—¿Qué?
—Lo estás haciendo otra vez.
—Anda, es verdad. Oye, que había que girar aquí.
Dortmunder vio que pasaban el cruce y notó que el coche aminoraba la marcha.
—Daré media vuelta —dijo Kelp.
—Da la vuelta a la manzana —propuso Dortmunder.
—Es igual de fácil girar en redondo —respondió Kelp mientras detenía el coche.
Dortmunder giró la cabeza y miró fijamente a Kelp, ignorando la sonrisa de Victor.
—Da la vuelta a la manzana —dijo.
Victor, ajeno aparentemente a la tensión en el ambiente, señaló al frente y dijo:
—¿Por qué no vamos por ahí y giramos a la derecha? Saldremos al mismo sitio.
—Claro —dijo Kelp, encogiéndose de hombros, como si no importase ir por uno u otro camino.
El Toronado volvió a ponerse en marcha, y Dortmunder apartó la mirada de la sonrisa de Victor para volver a contemplar las casas de los barrios residenciales. Atravesaron un par de pequeñas zonas comerciales, cada una de ellas con su propio restaurante chino y su propia tienda de discos, y finalmente se detuvieron frente a un banco.
—Ahí está —dijo Kelp.
Era un banco de los de toda la vida, de piedra, al que los años habían cubierto con una pátina gris. Como tantos otros bancos construidos en el nordeste del país en los años veinte, hacía lo posible por asemejarse a un templo griego (los años veinte fueron la última década en que los estadounidenses idolatraron literalmente el dinero). Y como tantos otros bancos de barrio, el estilo helénico no acababa de casar con el tamaño del edificio: las cuatro columnas de piedra gris de la fachada estaban tan amontonadas que apenas quedaba espacio entre ellas para acceder a la entrada principal.
Dortmunder pasó algunos segundos examinando la entrada, las columnas, la acera y los escaparates a ambos lados de la calle, y justo entonces se abrió la puerta principal y salieron dos hombres con ropa de faena y cascos de obra con un mostrador de madera a cuestas. Los bolígrafos, atados todavía a sus cadenillas, colgaban como flecos deshilachados.
—Llegamos tarde —dijo Dortmunder.
—No, ese banco no —dijo Kelp—. Ese otro de ahí.
Dortmunder giró de nuevo la cabeza, esquivando la sonrisa de Victor para mirar a Kelp. Este hizo un gesto hacia el otro lado de la calle, y Dortmunder se agachó un poco (por un terrible instante pensó que Victor iba a darle un beso en la mejilla, aunque no fue así) para echarle un vistazo al otro banco.
Al principio no consiguió verlo. Algo azul y blanco con cromados, largo y achaparrado: eso era lo único que pudo distinguir. Pero luego vio el rótulo, pintado sobre una pancarta extendida sobre la parte delantera de lo que fuera aquello:
SUCURSAL PROVISIONAL
Capitalists’ & Immigrants’ Trust
Crecemos con usted
—¿Pero qué es eso? —preguntó Dortmunder.
—Es una roulotte —contestó Kelp—. Una caravana. ¿Nunca habías visto una?
—¿Pero qué demonios hace ahí?
—Es el banco —dijo Kelp.
Victor explicó, sonriente:
—Van a demoler el viejo edificio, señor Dortmunder, y quieren construir el nuevo en el mismo solar. Y mientras tanto, mantienen el banco funcionando desde la caravana que ve ahí.
—Desde la caravana —repitió Dortmunder.
—Ahora se hace mucho —dijo Kelp—. ¿Nunca lo has visto?
—Supongo.
Dortmunder miró a través de la ventanilla, más allá de los rostros de uno y otro, del tráfico y de la acera opuesta, e intentó sacar algo en claro de lo que tenía ante él, pero era difícil, especialmente con la sonrisa de Victor pegada a la oreja izquierda.
—No veo nada —dijo Dortmunder—. Ahora vuelvo. Esperad aquí.
Bajó del Toronado y recorrió la manzana con la mirada puesta en el antiguo edificio del banco. Eran ya casi las cinco en punto, pero el interior estaba lleno de gente con cascos de obra desmontando cosas a la luz de los focos de trabajo. El banco debía de tener mucha prisa por tirar el viejo edificio y levantar el nuevo si estaba dispuesto a pagar todas esas horas extra. Seguramente les incomodaba lo de trabajar en la caravana.
Al llegar a la esquina, Dortmunder torció a la izquierda, esperó a que el semáforo se pusiese en verde y cruzó la calle. Volvió a girar a la izquierda y fue paseando por la acera hacia la caravana.
Estaba al final de la manzana, en el único solar vacío de la calle. Era una de las roulottes más grandes que Dortmunder hubiese visto nunca: tendría sus buenos quince metros de largo por casi cuatro de ancho. Había sido instalada algo menos de un metro por detrás de la línea de edificios de la calle y ocupaba todo el ancho del solar: de un lado se apoyaba contra el lateral de uno de esos Kresge’s de «todo a cinco o diez centavos», y por el otro casi asomaba por encima del borde de la acera transversal. La superficie del solar estaba cubierta con gravilla de ladrillo triturado, prueba de que recientemente se había derribado otro edificio: muy probablemente, el banco había programado su reconstrucción en función de la disponibilidad de un solar cercano.
El lateral de la caravana tenía dos puertas, cada una de ellas con unos pesados escalones de madera; el cartel de «Sucursal provisional» se encontraba entre ambas. Varios bloques de hormigón conformaban los cimientos, que iban desde el suelo hasta el borde inferior del cascarón metálico blanquiazul. Las ventanillas, montadas sobre bisagras en el marco superior, estaban todas cubiertas por persianas venecianas. El banco había cerrado ya, pero a través de las rendijas de las persianas podía verse luz todavía.
Dortmunder alzó la vista al pasar junto al banco. Un grueso manojo de cables conectaba la caravana a los postes de teléfono y electricidad de la calle principal y la transversal, lo que le confería el aspecto de un dirigible rectangular, anclado por todos aquellos cables.
No había nada más que ver, y Dortmunder había llegado ya a la esquina. Esperó de nuevo a que cambiase el semáforo, cruzó la calle y volvió al Toronado, sacudiendo la cabeza al ver la trasera del coche. Se metió dentro y dijo:
—Desde fuera no se ve gran cosa. ¿Tenéis pensada la operación de día o de noche?
—De noche —dijo Kelp.
—¿Dejan dentro el dinero por la noche?
—Solo los jueves.
Fue Victor quien respondió. A regañadientes, Dortmunder se dirigió a él.
—¿Por qué los jueves?
—Las tiendas abren los jueves por la tarde —dijo Victor—. El banco cierra a las tres, pero vuelve a abrir a las seis y sigue abierto hasta las ocho y media. A esa hora ya no hay una forma simple y directa de llevar el efectivo a otro banco, así que ponen unos cuantos guardias más y guardan el dinero en el banco toda la noche.
—¿Cuántos guardias más?
—Siete en total —contestó Victor.
—Siete guardias. —Dortmunder asintió con la cabeza—. ¿De qué tipo es la caja fuerte?
—Una Mosler. Creo que es alquilada, igual que la caravana. Como caja fuerte no es gran cosa.
—¿Se puede abrir deprisa?
Victor sonrió:
—Bueno, en realidad el tiempo no es problema.
Dortmunder miró al otro lado de la calle.
—Algunos de esos cables son alarmas —dijo—. Supongo que estarán conectados a la comisaría local.
La sonrisa de Victor era ahora más franca. Asintió, como constatando la brillantez de lo que Dortmunder acababa de decir, y añadió:
—Eso es justo lo que son. Todo lo que pasa ahí dentro fuera de las horas de oficina se registra en la comisaría.
—¿Que está dónde?
Victor señaló con el dedo hacia delante.
—A siete manzanas en esa dirección.
—Pero el tiempo no es problema —dijo Dortmunder—. Vamos a tener que vérnoslas con siete guardas, la comisaría está a siete manzanas y el tiempo no es problema.
Kelp sonreía ahora casi con el mismo deleite que Victor.
—Ahí está la gracia del asunto —explicó—. Esa es la gran idea que ha tenido Victor.
—Cuéntamela —dijo Dortmunder.
—Vamos a robar el banco, no a atracarlo —afirmó Victor.
Dortmunder se lo quedó mirando. Kelp explicó:
—¿No es genial? No nos colamos en el banco, sino que nos lo llevamos. Reculamos con un camión, enganchamos la caravana y nos largamos.