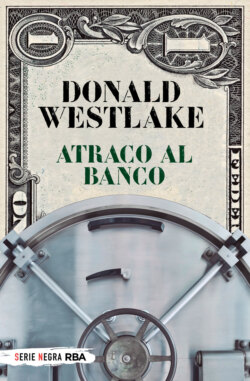Читать книгу Atraco al banco - Donald E. Westlake - Страница 5
2
ОглавлениеKelp iba conduciendo con un ojo puesto en la calle desierta ante ellos y el otro en el retrovisor, que mostraba la calle desierta a sus espaldas. Iba tenso, pero atento.
—Deberías habérmelo dicho antes.
—Lo he intentado —dijo Dortmunder, huraño y malhumorado como un niño castigado en un rincón.
—Podrías habernos metido a los dos en un lío —dijo Kelp. El recuerdo de la sirena del coche de policía lo ponía nervioso, y los nervios le desataban la lengua.
Dortmunder no dijo nada. Kelp lo miró de soslayo y vio que contemplaba con inquietud la guantera, como preguntándose si habría un hacha dentro. Kelp volvió a controlar la calle y el retrovisor y dijo:
—Con tus antecedentes basta con que te detengan por cualquier tontería para que te caiga la perpetua.
—No me digas. —Dortmunder estaba mucho más antipático que de costumbre.
Kelp sostuvo el volante con una sola mano un instante mientras sacaba su paquete de tabaco True, lo zarandeaba para sacar un pitillo y atrapaba este entre los labios. Tendió la cajetilla a su acompañante:
—¿Un pitillo?
—¿True? ¿Pero esa qué mierda de marca es?
—Es una de esas nuevas, baja en nicotina y alquitrán. Pruébala.
—Me quedo con los Camel —dijo Dortmunder, y por el rabillo del ojo Kelp vio que sacaba un maltrecho paquete del bolsillo de la chaqueta.
—True —gruñó Dortmunder—. En serio, vaya mierda de nombre para unos cigarrillos.
—Bueno, ¿y qué me dices de Camel? True al menos significa algo. ¿Qué demonios significa Camel? —se picó Kelp.
—Significa cigarrillos. Hace mucho ya que significa cigarrillos. Ver algo que se llama True lo primero que me hace pensar es que es falso.
—Claro, como tú timas a la gente, crees que la gente te tima a ti.
—Efectivamente —dijo Dortmunder.
Llegados a ese punto, Kelp podía transigir con todo menos con que le diesen la razón; sin saber muy bien qué decir, dejó la conversación ahí. Además, se dio cuenta de que todavía tenía el paquete de tabaco en la mano derecha, así que volvió a guardárselo en el bolsillo de la camisa.
—Por cierto, pensaba que lo habías dejado —dijo Dortmunder.
Kelp se encogió de hombros.
—He vuelto.
Puso las dos manos sobre el volante para efectuar un giro a la derecha hacia Merrick Avenue, una arteria principal bastante transitada.
—Pensaba que los anuncios de la tele sobre el cáncer te habían asustado.
—Y me asustaron —dijo Kelp. Ahora tenía coches delante y detrás, pero en ninguno de ellos iba la policía—. Ya no los ponen. Quitaron los anuncios de cigarrillos y los del cáncer al mismo tiempo. Así que he vuelto.
Sin dejar de vigilar la calle, extendió la mano para pulsar el botón del encendedor. De repente empezó a brotar líquido limpiaparabrisas contra la luna delantera, impidiéndole ver nada.
—¿Qué demonios estás haciendo? —gritó Dortmunder.
—¡Maldita sea! —bramó Kelp, y seguidamente frenó en seco. Fue un frenazo en toda regla, para enmarcarlo—. ¡Jodidos coches americanos!
Algo les golpeó por detrás.
Dortmunder se despegó del salpicadero y dijo:
—Supongo que esto es mejor que la perpetua.
Kelp había encontrado los limpiaparabrisas, que ahora barrían el vidrio salpicando el agua a izquierda y derecha.
—Ahora ya va bien —dijo Kelp, y en ese momento alguien golpeó la ventana con los nudillos a la altura de su oído izquierdo. Giró la cabeza y vio a un tipo fornido vestido con un abrigo que le estaba gritando desde fuera—. ¿Y ahora qué?
Encontró el botón del elevalunas eléctrico, lo pulsó y la luna se deslizó hacia abajo. Ahora ya podía oír lo que el tipo corpulento le gritaba:
—¡Mira lo que le has hecho a mi coche!
Kelp miró al frente, pero no había nada. Luego miró por el retrovisor y vio un coche casi pegado a ellos por detrás.
El hombre seguía gritando:
—¡Pero baja! ¡Baja y míralo!
Kelp abrió la puerta del coche y se apeó. Un Pinto de color bronce tocaba la parte de atrás del Toronado.
—Vaya por Dios —dijo Kelp.
—¡Mira lo que le has hecho a mi coche!
Kelp se acercó al punto donde ambos coches se tocaban y examinó los daños. Había vidrios rotos y cromados retorcidos, y algo que parecía líquido del radiador empezaba a formar un charco verdoso en el asfalto.
—Te digo que vengas. ¡Ven y mira lo que le has hecho a mi coche!
Kelp negó con la cabeza.
—Ah, no —dijo—. Tú me has dado por detrás. Yo no he hecho nada...
—¡Has pegado un frenazo! ¡Cómo voy yo a...!
—Cualquier aseguradora del mundo te dirá que el conductor de detrás es el que...
—Pero tú... ¡A ver qué dice la poli!
La poli. Kelp le dedicó al hombre corpulento una vaga sonrisa despreocupada y empezó a rodear el Pinto, como para inspeccionar los desperfectos desde el otro lado. Allí había una hilera de tiendas y ya tenía localizado un callejón entre dos de ellas.
Mientras daba la vuelta al Pinto, Kelp se asomó al interior y vio que el espacio de carga en la parte trasera estaba repleto de cajas de cartón llenas de libros de bolsillo. Habría cinco o seis portadas distintas, y docenas de ejemplares de cada título. Uno rezaba Muñequitas apasionadas, otro Hambre de hombre, otro Un extraño romance. Mujeres desnudas ilustraban las portadas. Había ejemplares de Llámame pecador, Territorio prohibido y La aprendiz de virgen.
Kelp se detuvo.
El gordinflón le había ido siguiendo sin dejar de gritar incoherentemente ni de gesticular con los brazos haciendo ondear su abrigo (a quién se le ocurre ponerse un abrigo en un día así), pero se detuvo al mismo tiempo que Kelp y bajó la voz, y en un tono casi normal le preguntó:
—¿Qué pasa?
Kelp siguió mirando los libros de bolsillo.
—Estabas hablando de la poli —dijo.
El tráfico se movía de nuevo, y tenía que dar un rodeo para esquivarlos. Una mujer al volante de un Cadillac les gritó al pasar:
—¿Por qué no quitáis los coches de en medio, payasos?
—Me refiero a la policía de tráfico —dijo el tipo corpulento.
—Da igual a qué te refieras —dijo Kelp—. Quien va a venir es la poli. Y seguramente les interese más la parte trasera de tu coche que la delantera.
—Pero el Tribunal Supremo...
—No creo que el Tribunal Supremo venga a ver un accidente de tráfico —dijo Kelp—. Más bien vendrá la poli local del condado de Suffolk.
—Tengo un abogado que se encarga de eso —dijo el gordinflón, ya no tan seguro de sí mismo.
—Y luego está el hecho de que me has dado por detrás —dijo Kelp—. Lo cual es un dato que no hay que olvidar.
El tipo miró a su alrededor, como buscando la manera de escapar, y luego miró su reloj.
—Llego tarde a una cita —dijo.
—Yo también —dijo Kelp—. ¿Sabes qué te digo? A paseo. Los dos tenemos los mismos desperfectos en el coche. Yo pago lo mío y tú pagas lo tuyo. Si presentamos una reclamación a la compañía de seguros nos subirán la prima.
—O nos echarán —dijo el hombre—. Ya me ha pasado una vez. Si no fuera por un tío al que conocía mi cuñado, ahora mismo estaría sin seguro.
—Sí, sé cómo va eso —dijo Kelp.
—Esos cabrones te sacan hasta la pelusa de los bolsillos. Y luego, de repente, ¡toma ya! Son ellos los que te echan.
—Mejor no tener nada que ver con ellos.
—Por mí, de acuerdo.
—Venga, nos vemos —dijo Kelp.
—Hasta otra —dijo el gordinflón, pero mientras lo decía se le iba dibujando en la cara una expresión de desconcierto, como si empezase a sospechar que se le había pasado algo por alto.
Dortmunder no estaba en el coche. Kelp sacudió la cabeza mientras volvía a poner en marcha el vehículo.
—Hombre de poca fe —murmuró, y continuó su camino entre chirridos metálicos.
Hasta avanzar dos manzanas más no se dio cuenta de que llevaba consigo el parachoques delantero del Pinto, que al salir de un semáforo se desprendió y golpeó el suelo con un espantoso estruendo.