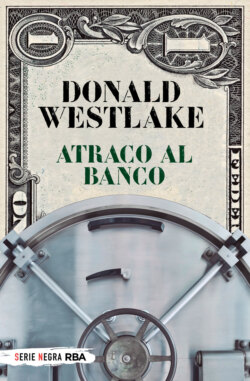Читать книгу Atraco al banco - Donald E. Westlake - Страница 9
6
ОглавлениеCuando May salió de Bohack y volvió a casa, Dortmunder todavía no había llegado. Antes de entrar gritó dos veces «¡hey!» desde el umbral, y al ver que no recibía respuesta se encogió de hombros y cargó lo mejor que pudo con las dos bolsas de la compra hasta la cocina. Como empleada del supermercado tenía, en primer lugar, un descuento importante en algunos artículos, y además, podía birlar otros sin grandes problemas, de modo que las bolsas iban bien repletas. Una vez se lo explicó así a su amiga Betty, también cajera en el supermercado:
—Todo esto que me como debería engordarme, pero como cargo con ello hasta casa, me mantengo delgada.
—Deberías pedirle a tu marido que viniese a recogerlo —le había contestado Betty.
Todo el mundo cometía el error de pensar que Dortmunder era el marido de May. Nunca había dicho que lo fuese, pero tampoco había corregido nunca el error.
—Me gusta estar delgada —dijo entonces, y ahí quedó todo.
Ahora, al descargar las dos bolsas sobre el mostrador de la cocina, notó una especie de calor en la comisura de los labios. Fumadora compulsiva, sostenía siempre un cigarrillo en la comisura izquierda de la boca, y cuando sentía calor en esa zona sabía que era el momento de encender otro.
En el pulgar izquierdo tenía un pequeño callo de tanto arrancarse la brasa del cigarrillo de los labios, pero, por algún motivo, las puntas de los dedos no se le encallecían. Con un giro de muñeca perfectamente entrenado se quitó la colilla de la boca y la lanzó al fregadero, y antes de oír el chisporroteo ya había sacado un arrugado paquete de Virginia Slims del bolsillo lateral de su jersey verde; lo sacudió hasta sacar un pitillo, lo apresó con la comisura de la boca y se puso a buscar una cerilla. A diferencia de la mayoría de fumadores compulsivos, nunca encendía el cigarro nuevo con la colilla del anterior, porque esta estaba tan consumida que no había manera de sostenerla. Aquello suponía un problema constante con las cerillas, similar al problema del agua en algunos países árabes.
Pasó los siguientes cinco minutos abriendo cajones. El apartamento era pequeño (un saloncito pequeño, un dormitorio pequeño, un baño tan pequeño que se raspaba uno las rodillas, una cocina tan grande como el espacio que le tenían reservado al casero en el cielo), pero estaba lleno de cajones, y durante cinco minutos no se oyó otra cosa que el roce de los cajones al abrirse y cerrarse.
Finalmente encontró un librito de cerillas en el salón, en el cajón de la mesa sobre la que estaba instalado el televisor. Era un aparato bastante decente, a color, no muy caro. Dortmunder lo había conseguido de un amigo que se había hecho con todo un cargamento.
—Lo más curioso —le contó Dortmunder cuando llevó el aparato a casa— es que Harry pensaba que estaba robando solamente un camión.
May encendió el cigarrillo y dejó la cerilla en el cenicero que había junto al televisor. Había pasado cinco minutos concentrada en las cerillas, pero ahora, con la mente más despejada, pudo fijarse en lo que la rodeaba, y el objeto más cercano era el televisor, de modo que lo encendió. Acababa de empezar una película. Era en blanco y negro, y May prefería ver cosas en color (era un televisor en color, después de todo), pero en la peli salía Dick Powell, así que esperó un poco. Resultó que la película se llamaba Objetivo señalado, y que Dick Powell hacía de un policía de Nueva York llamado John Kennedy que intentaba evitar el asesinato de Abraham Lincoln. Dick Powell iba todo el rato en tren y recibía telegramas constantemente, con lo que a cada poco había un mozo gritando por los vagones: «¡John Kennedy! ¡John Kennedy!». A May le agradó sentirse desplazada a otra época, y acabó retrocediendo hasta que sus piernas toparon con el sofá y se sentó.
Como no podía ser de otra manera, Dortmunder volvió a casa en lo mejor de la película, acompañado por Kelp. Era 1860, y Abraham Lincoln se dirigía a su investidura como presidente, y ahí es donde tenían planeado asesinarle. Adolphe Menjou era el que había maquinado el complot, pero Dick Powell (John Kennedy) se le iba adelantando. Aun así, no estaba claro en qué iba a acabar todo.
—No acabo de estar seguro con Victor —dijo Dortmunder, pero hablaba con Kelp. A May le preguntó—: ¿Cómo estás?
—¿Ahora? Sentada. Pero llevo de pie toda la mañana.
—Victor es buen chico —dijo Kelp—. Hola, May, ¿cómo va esa espalda?
—Como siempre, más o menos. Estos últimos días me han fastidiado más las piernas. ¡Ay! ¡La compra!
Ambos la miraron mientras se ponía en pie de un salto y soltaba una nubecilla de humo al exhalar el cigarrillo que tenía en la comisura de los labios, como si fuera un tren de juguete.
—Se me ha olvidado guardarla —dijo, y salió corriendo hacia la cocina, donde el contenido de las bolsas empezaba a mojarse a medida que los congelados se iban descongelando.
—Subid el volumen, ¿queréis? —gritó, y empezó a guardar rápidamente las cosas.
En el salón subieron el volumen, pero también hablaron más alto. Además, eran casi todo efectos de sonido, con muy poco diálogo. De repente, una voz grave que sonaba como si perteneciese a Abraham Lincoln dijo:
—¿Cuándo se ha visto que un presidente tenga que acudir a su investidura a hurtadillas como un ladrón?
La compra ya estaba guardada. May volvió al salón y preguntó:
—¿Creéis que dijo eso de verdad?
Dortmunder y Kelp seguían hablando de alguien llamado Victor, y ahora se volvieron los dos para mirarla.
—¿Quién? —dijo Dortmunder.
—Él —contestó ella señalando al televisor, pero cuando los tres miraron vieron a un tipo metido hasta las rodillas en una gigantesca taza de retrete hablando de gérmenes y rociando algo sobre la cara interior de la taza.
—Ese no. Abraham Lincoln. —Vio que la miraban sin comprenderla, así que se encogió de hombros—. Da igual. —Se acercó al televisor para apagarlo y preguntó a Dortmunder—: ¿Qué tal ha ido hoy?
—Así, así —dijo él—. He perdido el muestrario. Tendré que buscar otro.
—Una señora llamó a la policía —explicó Kelp.
May entornó los ojos y lo miró a través del humo del cigarrillo:
—¿Te insinuaste?
—Venga ya, May —protestó Dortmunder—. Me conoces perfectamente.
—Para mí sois todos iguales —dijo ella.
Se habían conocido hacía poco menos de un año, cuando ella lo sorprendió robando en la tienda. Le resultó simpático porque no intentó engatusarla, ni siquiera trató de despertar su compasión. Se quedó donde estaba, sacudiendo la cabeza, mientras se le caían los paquetes de jamón cocido y queso en lonchas de las axilas, y no se vio capaz de denunciarle. De vez en cuando seguía intentando fingir que él no era capaz de penetrar su caparazón, pero sí que lo era.
—En cualquier caso —dijo Kelp—, podremos dejar los timos de tres al cuarto por una buena temporada.
—No estés tan seguro —respondió Dortmunder.
—Lo que pasa es que no estás acostumbrado a Victor. Ese es el problema.
—Puede que no me acostumbre nunca —dijo Dortmunder.
May se recostó de nuevo en el sofá; siempre se sentaba como si le hubiese dado un infarto.
—¿De qué va esto? —preguntó.
—De un trabajito en un banco —explicó Kelp.
—Bueno, sí y no —dijo Dortmunder—. Es algo más que un trabajito en un banco.
—Es un banco —dijo Kelp.
Dortmunder miró a May como si esperase encontrar en ella estabilidad y sentido común.
—Igual no te lo crees —dijo—, pero la idea es robar el banco en sí.
—Es una caravana —siguió explicando Kelp—. Una roulotte de esas, ¿sabes? Han habilitado ahí el banco mientras construyen el edificio nuevo.
—Y la idea —añadió Dortmunder— es enganchar el banco a un camión y llevárnoslo.
—¿Adónde? —quiso saber May.
—Llevárnoslo, punto —respondió Dortmunder.
—Esa es una de las cosas que tenemos que ver —dijo Kelp.
—Me parece que vais a tener que ver muchas cosas —opinó May.
—Y luego está Victor —dijo Dortmunder.
—Mi sobrino —añadió Kelp.
May sacudió la cabeza.
—Nunca he visto un sobrino que valiese para nada.
—Todos somos sobrinos de alguien —dijo Kelp.
—Yo no —respondió May.
—Todos los hombres.
—Victor es un bicho raro... —replicó Dortmunder.
—Al que se le ocurren ideas muy buenas.
—Como saludos secretos.
—No tiene por qué participar en el golpe —dijo Kelp—. Simplemente nos lo ha chivado.
—No tiene que hacer más.
—Tiene experiencia con el FBI.
May levantó la vista alertada:
—¿Lo persigue el FBI?
—Estaba en el FBI —dijo Kelp, y con un gesto de la mano dio a entender que no quería dar más explicaciones—. Es una historia muy larga.
—No sé —dijo Dortmunder. Se dejó caer en el sofá junto a May—. Yo preferiría un simple atraco. Un pañuelo que nos tape la cara, entramos, enseñamos las pistolas, nos llevamos el dinero y salimos. Sencillo, directo, honesto.
—Cada vez es más complicado —dijo Kelp—. Ya nadie usa dinero. Ya no se pueden robar nóminas porque no hay nóminas, todo se paga con cheques. Las tiendas cobran con tarjetas de crédito y nunca tienen efectivo. Hoy en día es muy difícil encontrar una saca de dinero.
—A quién se lo dices —dijo Dortmunder—. Es deprimente.
—¿Por qué no vas a por una cerveza? —preguntó May a Kelp.
—Claro. ¿Quieres una?
—Claro.
—¿Dortmunder?
Dortmunder asintió. Miraba ceñudo la pantalla vacía del televisor. Kelp fue a la cocina y May preguntó:
—Sinceramente, ¿qué te parece?
—Me parece que es lo único que se me ha presentado en un año —dijo Dortmunder.
—¿Pero te gusta?
—Ya te he dicho lo que me gusta. Me gusta ir a una fábrica de zapatos con otros cuatro tíos, meterme en la oficina de pagos y salir de allí con las nóminas. Pero todo el mundo paga con cheque.
—¿Y qué vas a hacer?
Desde la cocina, Kelp gritó:
—Podríamos avisar a Murch para que le eche un vistazo. Podría hacer de conductor —se oyó a Kelp desde la cocina. Luego oyeron cómo abría las latas de cerveza.
—Hay que aceptar las cosas como vienen —dijo Dortmunder encogiéndose de hombros. Luego negó con la cabeza y añadió—: Pero no me gustan las cosas tan peliculeras. Me siento como un vaquero de los de antes, que ahora solo encuentra trabajo en el rodeo.
—Pues échale un ojo —aconsejó May—, a ver qué tal pinta, tampoco tienes que decidirte todavía.
Dortmunder la miró con una mueca.
—Prefiero evitar los engorros —dijo.
Eso mismo estaba pensando ella. No dijo nada, simplemente le devolvió la sonrisa, y se estaba quitando una brasa de cigarrillo de la boca cuando Kelp volvió con la cerveza.
—¿Qué tal si lo hago? —dijo mientras repartía las latas—. Lo de llamar a Murch, digo.
Dortmunder se encogió de hombros.
—Adelante.