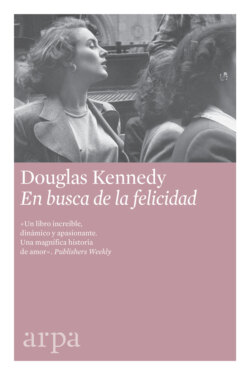Читать книгу En busca de la felicidad - Douglas Kennedy - Страница 10
ОглавлениеI
¿Cuál es mi primer recuerdo suyo? Una mirada. Una mirada rápida por encima del hombro a través de una habitación repleta de gente y humo. Estaba apoyado en una pared, con un vaso en la mano y un cigarrillo entre los labios. Luego me diría que se sentía fuera de lugar en aquella habitación y que estaba buscando al amigo que lo había arrastrado hasta allí. En su escrutinio de los invitados, sus ojos se fijaron en mí. Le sostuve la mirada. Solo un segundo. O quizá dos. Me miró. Le miré. Sonrió. Le devolví la sonrisa. Se volvió y siguió buscando a su amigo. Y eso fue todo. Una simple mirada.
Cincuenta y cinco años después, todavía puedo revivir aquel momento, décima de segundo a décima de segundo. Aún veo sus ojos: de un azul claro, transparente, un poco fatigados. Su pelo rubio, muy corto por detrás y por los lados. Su estrecha cara con los pómulos muy marcados. El uniforme de color caqui oscuro del ejército que sentaba tan bien a su constitución larguirucha. Lo joven que parecía —al fin y al cabo, tenía veintipocos años entonces. Tan inocente. Tan discretamente preocupado. Tan guapo. Irlandés de pies a cabeza.
Una mirada es algo tan momentáneo y fugaz, ¿verdad? En la gama de gestos humanos, no significa nada. Perece. Esto es lo que todavía me asombra: cómo puede cambiar fundamentalmente tu vida a causa de algo tan efímero, tan transitorio. Todos los días cruzamos la mirada con personas, en el metro, en el autobús, en el supermercado, cruzando la calle. Es un impulso simple, mirar a los demás. Notas a alguien que camina hacia ti, vuestros ojos se encuentran un instante, pasáis uno al lado del otro. Final de la historia. Entonces ¿por qué? ¿Por qué aquella mirada tendría que ser importante? No hay ninguna razón. Ninguna. Excepto que lo fue. Y que lo cambió todo. Irrevocablemente. Pero, claro, en aquel momento ninguno de los dos lo sabía.
Porque, al fin y al cabo, solo fue una mirada.
Estábamos en una fiesta. Era la noche anterior al día de Acción de Gracias del año 1945. Roosevelt había muerto en abril. El Alto Mando alemán se había rendido en mayo. Truman lanzó la bomba sobre Hiroshima en agosto. Ocho días después, los japoneses capitularon. Menudo año. Si eras joven y americano, y no habías perdido a ningún ser querido en la guerra, no podías evitar sentir el placer embriagador de la victoria.
Allí estábamos todos —veinte, en un piso de la tercera planta de la calle Sullivan lleno hasta los topes— celebrando el primer día de Acción de Gracias de paz con mucha bebida y bailando como desesperados. La media de edad en la habitación eran veintiocho años, lo que me convertía en la benjamina del grupo a mis veintitrés —aunque el chico del uniforme aún parecía más joven. Y la principal conversación en la habitación era aquella idea romántica denominada «futuro sin límites». Porque ganar la guerra también significaba que habíamos derrotado por fin al enemigo económico conocido como Depresión. Los dividendos de la paz estaban llegando. Venían buenos tiempos. Creíamos que teníamos un derecho divino a los buenos tiempos. Éramos americanos, al fin y al cabo. Era nuestro siglo.
Incluso mi hermano Eric creía en el reino americano de las posibilidades... y él era lo que nuestro padre llamaba un «rojo». Yo siempre le decía a mi padre que juzgaba con demasiada dureza a su hijo, porque Eric era más bien un progresista anticuado. En el fondo, Eric era un romántico incorregible, que idealizaba a Eugene Debs, estaba suscrito a The Nation a los dieciséis años y soñaba con ser el próximo Clifford Odets. Sí señor, Eric era dramaturgo. Después de licenciarse en Columbia en el 37, encontró trabajo como ayudante del director de escena en el Mercury Theater de Orson Welles, y consiguió que le produjeran un par de obras en varios talleres de teatro federales de Nueva York. Era la época en que el New Deal de Roosevelt subvencionaba obras sin ánimo de lucro en Estados Unidos, así que había muchas oportunidades de empleo para los «trabajadores del teatro» —como a Eric le gustaba llamarse a sí mismo—, por no hablar de las muchas compañías teatrales que deseaban dar una oportunidad a jóvenes dramaturgos como mi hermano. Ninguna de sus obras obtuvo un éxito clamoroso. Pero tampoco pretendía llegar a Broadway. Siempre decía que su obra iba «dirigida a las necesidades y a las aspiraciones del trabajador» —ya he dicho antes que era un romántico. Y, seré sincera, con todo lo que quería y adoraba a mi hermano, su drama épico de tres horas sobre el conflicto sindical de 1902 en los ferrocarilles de Erie-Lakawana no levantaba el ánimo precisamente.
No obstante, como dramaturgo, sí tenía grandes aspiraciones. Por desgracia, su estilo teatral (a lo Waiting for Lefty5) estaba muerto a principios de los cuarenta. Orson Welles se fue a Hollywood. Lo mismo que Clifford Odets. El Proyecto de Teatro Federal fue acusado de comunista por un puñado de horribles congresistas cortos de miras, y se clausuró en 1939 definitivamente. Lo que significaba que, en 1945, Eric pagaba el alquiler trabajando como guionista para la radio. Primero escribió un par de episodios de Boston Blackie. Pero el productor lo despidió del programa después de que escribiera una entrega en la que el héroe investigaba la muerte de un sindicalista. Lo habían matado por orden de un gran industrial, que, al final, resultó parecerse mucho al dueño de la emisora donde se emitía Boston Blackie. Eric era así, no podía resistirse a hacer alguna travesura... aunque perjudicara su trabajo. Y tenía un estupendo sentido del humor. Gracias al cual encontró su nuevo empleo: como guionista de gags para Stop or go: The Quiz Bang Show, que presentaba Joe E. Brown los domingos a los ocho y media de la noche. Apuesto a que nadie de menos de setenta y cinco años recuerda a Joe E. Brown. Y no me extraña, porque a su lado Jerry Lewis era sutil.
En fin, la fiesta se daba en el piso de Eric de la calle Sullivan: un pisito estrecho y alargado de un dormitorio que, como el propio Eric, me parecía el no va más del chic bohemio. La bañera estaba en la cocina. Había lámparas hechas con botellas de Chianti. El suelo de la sala estaba lleno de viejos cojines. Centenares de libros por todas partes. No hay que olvidar que eran los años cuarenta...mucho antes de la época beatnik en el Village. Así que Eric se había adelantado a su época, especialmente cuando se trataba de llevar jerseys negros de cuello de cisne y de salir con el grupo de Delmore Schwartz y la Partisan Review, fumar Gitanes y llevar a su hermanita a escuchar una música nueva llamada Bebop en algún club de la Calle 52. De hecho, solo un par de semanas antes de la fiesta de Acción de Gracias, habíamos ido a un local de Broadway a escuchar a un saxofonista llamado Charles Parker con otros cuatro músicos.
Cuando llegó el primer intermedio, Eric me dijo:
—S, algún día podrás fanfarronear de haber estado aquí. Porque hemos sido testigos de una auténtica revolución. Después de hoy, la música no volverá a ser lo mismo.
S. Así es como me llamaba. S de Sara. Desde los catorce años siempre me llamó así y, aunque mis padres no podían soportar este apodo, a mí me encantaba. Porque me lo había puesto mi hermano mayor. Y porque, a mi modo de ver, mi hermano era el hombre más interesante y original del planeta... por no decir mi protector y defensor, especialmente cuando se trataba de nuestros muy tradicionales padres.
Nacimos y nos criamos en Hartford, Connecticut. Como le gustaba decir a Eric, solo dos personas interesantes habían pasado por Hartford: Mark Twain —que perdió mucho dinero en una editorial que quebró en ese lugar— y Wallace Stevens, que soportó el tedio de ser un simple ejecutivo de seguros escribiendo algunas de las mejores poesías experimentales posibles.
—Exceptuando a Twain y Stevens —me dijo Eric cuando yo tenía doce años— nadie destacable ha vivido en esta ciudad. Hasta que llegamos nosotros.
Era encantadoramente arrogante, capaz de decir cualquier barbaridad para desesperar a nuestro padre, Robert Biddeford Smythe III, quien respondía perfectamente a su nombre: una persona muy correcta, un ejecutivo de seguros muy episcopaliano, un hombre que siempre llevaba trajes de tres piezas de estambre, creía en las virtudes de la frugalidad y aborrecía la extravagancia o las diabluras de cualquier clase. Nuestra madre, Ida, estaba hecha del mismo material severo: era hija de un ministro presbiteriano de Boston, una mujer despiadadamente práctica y un triunfo de la eficiencia doméstica. Formaban un equipo formidable, nuestros padres. Secos, directos y fríos. Las manifestaciones públicas de afecto eran sucesos raros en casa de los Smythe. Porque, en el fondo, mi padre y mi madre eran auténticos puritanos de Nueva Inglaterra que seguían viviendo en el siglo XIX. Siempre nos parecieron viejos. Viejos y lúgubres. La antítesis de la diversión.
Aun así los queríamos, por supuesto. Porque, al fin y al cabo, eran nuestros padres, y a menos que tus padres te maltraten, tienes que quererlos. Forma parte del contrato social, o al menos así era cuando yo era pequeña. De modo que tenías que aceptar sus muchas limitaciones. Siempre he pensado que solo llegas a ser adulto cuando finalmente perdonas a tus padres por ser tan poco perfectos como cualquiera... y reconoces que, dentro de sus limitaciones, hicieron lo que pudieron por ti.
Pero amar a tus padres no implica aceptar su punto de vista. Desde su adolescencia, Eric se esforzó mucho por enfurecer a mi padre —nos hacía llamarle así, padre, a la manera victoriana. Ni papá, ni papi. Ni nada que pudiera dar pie a una intimidad fácil. Siempre padre. A veces pienso que la radicalidad política de Eric no se basaba en convicciones ideológicas sino más en su deseo de aumentar la presión sanguínea de nuestro padre. Las peleas que tenían eran fenomenales. Sobre todo después de que nuestro padre descubriera un ejemplar de Diez días que conmovieron al mundo de John Reed debajo de la cama de su hijo. O cuando Eric le regaló un disco de Paul Robeson el día del padre.
Mi madre no se metía en las discusiones entre padre e hijo. Para ella, una mujer no tenía que entrar en debates políticos —una de las razones por las que odiaba a la señora Roosevelt, a quien llamaba la Lenin femenina. Siempre le echaba sermones a Eric para que respetara a nuestro padre. Pero cuando él estaba a punto de entrar en la universidad, nuestra madre ya había descubierto que sus severas palabras no llegaban a ninguna parte, que le había perdido. Y aquello la entristeció enormemente. Me di cuenta de que siempre la desconcertó que su único hijo, al que había educado correctamente, se hubiera convertido en un jacobino. Sobre todo teniendo en cuenta que era tan inteligente.
Esto era lo único de Eric que mis padres apreciaban: su inteligencia excepcional. Devoraba los libros. A los catorce años ya leía en francés, y se defendía en italiano cuando ingresó en Columbia. Podía hablar con conocimiento de causa de temas tan abstractos y abstrusos como la filosofía cartesiana o la mecánica cuántica. Y tocaba estupendamente el buguibugui al piano. También era uno de esos niños desesperantes que siempre sacaban sobresalientes en la escuela sin esforzarse mucho. Lo querían en Harvard. Lo querían en Princeton. Lo querían en Brown. Pero él quería ir a Columbia. Porque quería ir a Nueva York y vivir su consecuente libertad.
—Te lo juro, S, en cuanto llegue a Manhattan, no vuelvo a poner los pies en Hartford.
No fue exactamente así, porque a pesar de su rebeldía, seguía siendo un buen hijo. Escribía a casa una vez a la semana, venía a Hartford el día de Acción de Gracias, en Navidad y durante la Pascua. Nunca echó a nuestros padres de su vida. Sencillamente se reinventó del todo a sí mismo en Nueva York. Para empezar, se cambió el nombre, de Theobold Ericson Smythe, a un más simple Eric Smythe. Se deshizo de todos los trajes formales que mis padres le habían comprado y empezó a comprar en una tienda del ejército y la marina del barrio. Su magro cuerpo se volvió más magro. Su pelo negro se hizo más espeso y enredado y se compró unas gafas sin montura. Parecía Trotsky, sobre todo porque empezó a ponerse un abrigo del ejército y una chaqueta de cheviot raída. Las pocas veces que mis padres lo vieron, se horrorizaron ante su transformación exterior. Pero, como siempre, sus notas les hicieron callar. Siempre sobresalientes. Fue elegido Phi Beta Kappa6 al final de su primer curso con matrícula de honor en literatura inglesa. De haber querido estudiar derecho o doctorarse, podría haber elegido cualquier programa del país. Pero en lugar de esto, se mudó a la calle Sullivan, barría el suelo para Orson Welles por veinte dólares a la semana y tenía grandes sueños sobre escribir obras que fueran importantes.
En 1945, aquellos sueños estaban muriendo. Ya nadie iba a ver sus obras, porque pertenecían a otra época. Pero Eric seguía decidido a hacerse un nombre como dramaturgo... aunque para ello tuviera que escribirle chistes a Joe E. Brown para pagar el alquiler. Un par de veces le insinué que buscara trabajo como profesor en una universidad, que me parecía más digno de su inteligencia que inventar tonterías de dos líneas para un concurso. Pero Eric no quiso ni pensarlo, y decía: «En cuanto un escritor empieza a enseñar, está acabado. Y en cuanto entra en el mundo académico, le cierra la puerta al mundo real, que es sobre lo que se supone que debe escribir».
—Pero The Quiz Bang Show tampoco es el mundo real —argumentaba yo.
—Tiene más relación con la realidad que enseñar a escribir a un puñado de mujeres remilgadas en Bryn Mawr.
—¡Vaya! —dije, porque yo me había graduado en Bryn Mawr hacía dos años.
—Tú ya me entiendes, S.
—Sí, que soy una mujer remilgada que debería casarse con un banquero aburrido y vivir en una ciudad pequeña y remilgada en las cercanías de Filadelfia...
Sin duda aquella era la vida que mis padres tenían pensada para mí. Pero yo no. Después de graduarme en Bryn Mawr en el 43, mis padres esperaban que me casara con mi novio de entonces, un chico llamado Horace Cowett, graduado en Haverford. Acababan de aceptarle en la facultad de derecho de U. Penn, y me había pedido en matrimonio. Pero aunque Horace no fuera tan remilgado ni tan falto de sentido del humor como su nombre podría indicar —en realidad era un chico muy leído que escribía poesías bastante potables para la revista literaria de Haverford—, yo no estaba dispuesta a comprometerme en matrimonio a una edad demasiado prematura, y menos con un hombre que me gustaba, pero por el que no sentía ninguna pasión abrumadora. En definitiva, no estaba dispuesta a perder mi década de los veinte años enterrándome en la monótona Filadelfia, porque tenía los ojos puestos en una ciudad a ciento cincuenta kilómetros de allí. Nadie iba a impedirme que fuera a Nueva York.
Evidentemente, mis padres intentaron impedírmelo. Cuando les dije —unas tres semanas antes de graduarme— que me habían ofrecido un puesto en Life, se quedaron horrorizados. Yo había ido a pasar el fin de semana a Hartford, un viaje hecho ex profeso para comunicarles la noticia, y también para informarles de que no pensaba aceptar la propuesta de matrimonio de Horace. A los diez minutos, la temperatura emocional de la conversación había alcanzado el punto de ebullición.
—Ninguna hija mía vivirá sola en aquella ciudad venal e indecente —sentenció mi padre.
—Nueva York no es indecente y Life no es precisamente Confidential —dije, mencionando el periódico más escandaloso del momento—. Pues yo creía que estaríais encantados con la noticia. Life solo acepta a diez becarios al año. Es una revista con mucho prestigio.
—Pero tu padre tiene razón —intervino mi madre—. Nueva York no es un buen lugar para una mujer sin familia.
—¿Eric no es mi familia?
—Tu hermano no es el más moral de los hombres —dijo mi padre.
—¿Y eso qué significa? —repliqué furiosa.
En ese momento, mi padre se azoró, pero lo disimuló diciendo:
—Da lo mismo lo que signifique. Lo que importa es que no te permitiré vivir en Manhattan.
—Tengo veintidós años, padre.
—Eso no tiene nada que ver.
—No tienes derecho legal a decirme lo que puedo hacer.
—No intimides a tu padre —dijo mi madre—. Y además, creo que cometes un grave error si no te casas con Horace.
—Sabía que lo dirías.
—Horace es un joven estupendo —insistió mi padre.
—Horace es un chico muy agradable, con un futuro muy agradable y muy aburrido por delante.
—Estás siendo arrogante —repuso mi padre.
—No, solo precisa. Porque no pienso dejarme empujar hacia una vida que no deseo.
—No te empujo hacia ninguna vida... —contestó mi padre.
—Impidiendo que vaya a Nueva York, me estás impidiendo que controle mi propio destino.
—¿Tu destino? —dijo mi padre, con una cruel ironía—. ¿En serio crees que tienes destino? ¿Qué novelas baratas has estado leyendo en Bryn Mawr?
Salí de la sala como una tromba. Subí a mi habitación y me eché a llorar en la cama. Mis padres no subieron a consolarme. Tampoco lo esperaba. No era su forma de hacer. Los dos tenían una visión de la paternidad muy a lo Antiguo Testamento. Nuestro padre era la versión doméstica del Todopoderoso y cuando Él había hablado, la discusión había terminado. Así que el tema no volvió a salir en todo el fin de semana. En lugar de eso, hablamos, tensos, de la reciente actividad japonesa en el Pacífico, y yo mantuve la boca cerrada cuando mi padre soltó uno de sus sermones sobre Roosevelt. El domingo me acompañó a la estación. Cuando llegamos, me dio un golpecito en el brazo.
—Sara, hija, no me gusta pelear contigo. Aunque nos decepciona que no te cases con Horace, respetamos tu decisión. Y si realmente quieres ser periodista, tengo contactos en el Hartford Courant. No creo que sea muy difícil encontrarte un empleo...
—Aceptaré la oferta de trabajo de Life, padre.
Se puso blanco, algo que nunca le había visto.
—Si aceptas ese trabajo, no tendré más remedio que desheredarte.
—Tú te lo pierdes.
Y bajé del coche.
Estuve nerviosa todo el trayecto hasta Nueva York, y más que asustada. Al fin y al cabo, había desafiado a mi padre directamente, algo que no había hecho nunca antes. Aunque quisiera mostrarme atrevida y segura, me aterrorizaba la idea de que podía perder a mis padres. Como me aterrorizaba la idea de que, si aceptaba el deseo de mi padre, acabaría escribiendo una columna con los «ecos de la iglesia» para el Hartford Courant y lamentaría haber permitido que mis padres me obligaran a llevar una vida tan insípida.
Además, sí creía que tenía un destino. Sé que puede parecer orgulloso y tontamente romántico... pero, en aquella fase incipiente de lo que se llama la vida adulta, había llegado a una conclusión sobre el futuro: está lleno de posibilidades... pero solo si te das la oportunidad de explorar esas posibilidades. No obstante, la mayor parte de mis contemporáneos volvían al redil y hacían lo que se esperaba de ellos. Al menos el cincuenta por ciento de mi clase en Bryn Mawr iba a casarse en el verano siguiente a la graduación. En general, los chicos que volvían de la guerra solo pensaban en conseguir empleos y establecerse. Éramos la generación que estaba a punto de heredar la abundancia de la posguerra, que —en comparación con nuestros padres— tenía infinidad de oportunidades. Pero en lugar de ir tras estas oportunidades, ¿qué hacíamos la mayoría? Nos convertíamos en buenos empleados de empresa, buenas amas de casa, buenos consumidores. Estrechábamos nuestros horizontes y nos dejábamos atrapar en vidas insípidas.
Por supuesto que solo me di cuenta de todo esto años más tarde —una visión completa necesita perspectiva, sin duda. Sin embargo, ya en la primavera del 45, lo único que me preocupaba era hacer algo interesante con mi vida, lo que significaba básicamente no casarme con Horace Cowett y, por descontado, aceptar el empleo en Life. Cuando llegué a Penn Station después de aquel espantoso fin de semana con mis padres, había perdido el ánimo. A pesar de los cuatro años de universidad, mi padre seguía pesando enormemente en mi vida. Seguía esperando su aprobación desesperadamente, aunque supiera que no la recibiría nunca. Y creía que estaba dispuesto a desheredarme de verdad si me iba a Nueva York. ¿Cómo iba a vivir sin mis padres?
—Vamos —dijo Eric cuando le conté mis temores—. Padre no te va a desheredar. Te adora.
—No es verdad.
—Créeme, el viejo piensa que puede comportarse como un severo pater familias victoriano, pero, en el fondo, es un viejo de sesenta y cuatro años al que su empresa va a mandar a pastar el año que viene, y está aterrorizado ante los horrores de la jubilación. ¿Crees de verdad que va a cerrarle la puerta a su amada hija?
Estábamos sentados en el bar del Hotel Pennsylvania, frente a Penn Station. Eric había venido a buscarme a la llegada del tren de Hartford aquel domingo por la tarde —tenía que esperar dos horas antes de que saliera el tren de Bryn Mawr, vía Filadelfia. En cuanto le vi en el andén, me eché a su cuello y me puse a llorar, odiándome al mismo tiempo por comportarme con tanta debilidad. Eric me abrazó hasta que me calmé y luego dijo:
—¿Qué, lo has pasado bien en casa?
No pude evitar reírme.
—Fue estupendo —dije.
—Ya se nota. El Pennsylvania está cerca. Y el camarero hace unos manhattans estupendos.
Aquel era un calificativo muy poco preciso. Después de dos de aquellos manhattans, me sentía como si estuviera anestesiada, lo que, todo hay que decirlo, no estaba mal para la ocasión. Eric intentó hacerme beber un tercero, pero me negué e insistí en tomar un ginger ale. No quería decir nada, pero no me hizo gracia que mi hermano se tragara su tercer manhattan con cuatro tragos rápidos y después pidiera otro. Aunque habíamos estado en contacto regularmente por carta —entonces, las conferencias, incluso de Nueva York a Pensilvania, eran caras— no le veía desde la última Navidad, y me impresionó mucho su estado físico. Su cuerpo larguirucho había engordado. Tenía la piel pálida. Bajo la barbilla se le había formado una pequeña papada. No dejaba de fumar Chesterfields y tosía mucho. Solo tenía veintiocho años, pero empezaba a tener el aspecto hinchado de un hombre que ha envejecido prematuramente por el desencanto. Su conversación era tan ingeniosa y divertida como siempre, pero me di cuenta de que le preocupaba el trabajo. Sabía por sus cartas que su nueva obra —algo acerca de una revuelta de trabajadores inmigrantes en el suroeste de Texas— había sido rechazada por todas las compañías de teatro de Nueva York, y pagaba el alquiler leyendo guiones para el Theater Guild. («Es un trabajo deprimente», me escribió en marzo, «porque tengo que estar diciendo que no continuamente a otros escritores. Pero me pagan treinta dólares a la semana, y gracias a esto puedo pagar las facturas.») Cuando se bebió su cuarto manhattan de cinco tragos, decidí que no podía continuar callada sobre su modo de beber.
—Uno más de estos manhattans y te vas a subir a la mesa a cantar «Yankee Doodle Dandy».
—Ahora no te pongas puritana, S. En cuanto te deje en el tren de Filadelfia, cogeré el metro hasta mi atelier de la calle Sullivan y escribiré hasta el amanecer. Creéme, cinco manhattans no son más que lubricación creativa.
—De acuerdo, pero también tendrías que plantearte fumar cigarrillos con filtro. Son más suaves para la garganta.
—¡Dios mío! ¡Vaya con la asceta de Bryn Mawr! Ginger ale, cigarrillos con filtro. Ahora me dirás que si le nominan, vas a votar a Dewey en lugar de a Roosevelt en las próximas elecciones.
—Sabes que yo no haría eso.
—Era una broma, S. Aunque a papá le encantaría que votaras republicano.
—Insistiría igualmente para que volviera a Hartford como una buena chica.
—No volverás a Hartford después de la graduación.
—Me lo ha puesto muy difícil, Eric.
—No, simplemente juega al póquer ruso más viejo del mundo. Pone todas las cartas boca abajo, fingiendo que tiene una gran mano, y te desafía a ver su apuesta. Le harás enseñar el farol si aceptas el empleo en Life. Y por mucho que se queje y proteste, y seguramente despotrique de Teddy Roosevelt, al final aceptará tu decisión. Porque no le quedará más remedio. Además, sabe que yo te cuidaré en la gran ciudad.
—Esto es lo que le da miedo —dije, y enseguida me arrepentí del comentario.
—¿Por qué?
—Oh, ya sabes...
—No. —Eric ya no hablaba en broma.— No lo sé.
—Seguramente cree que me convertirás en una marxista convencida.
Eric encendió otro cigarrillo. Sus ojos eran muy intensos y me miraba cautelosamente. Era evidente que en aquel instante estaba perfectamente sobrio.
—No es eso lo que dijo, S.
—Sí que lo es —mentí, de un modo poco convincente.
—Por favor, dime la verdad.
—Te repito...
—... que no le gustaba la idea de que te cuidara en Nueva York. Pero estoy seguro de que dijo por qué podía ser una mala influencia.
—No me acuerdo, de verdad.
Mi hermano me cogió la mano y dijo en voz baja:
—Tienes que decírmelo.
Levanté la cabeza y lo miré.
—Dijo que no creía que fueras el más moral de los hombres.
Eric no dijo nada. Solo inhaló profundamente el humo de su cigarrillo, y tosió levemente después de hacerlo.
—Pero yo no estoy de acuerdo —dije.
—¿No?
—Sabes que no.
Apagó el cigarrillo en el cenicero, y se bebió lo que quedaba en su copa.
—Pero si fuera cierto... si yo no fuera «el más moral de los hombres»... ¿te importaría?
Ahora fue él quien me miró. Sabía lo que los dos estábamos pensando: los dos habíamos esquivado aquel tema siempre... aunque siempre había estado acechando en el trasfondo de todo. Como mis padres, yo también tenía mis sospechas acerca de la sexualidad de mi hermano (sobre todo porque nunca había tenido novia). Pero en aquella época estas sospechas no se planteaban claramente. Todo se escondía. Literalmente. Y figurativamente. Admitir abiertamente la homosexualidad en los años cuarenta en Estados Unidos habría sido un acto suicida. Incluso a la hermanita que te adoraba. Así que hablamos en clave.
—Creo que eres la persona más moral que conozco —dije.
—Pero padre utilizó la palabra «moral» con otro sentido. ¿Lo comprendes, S?
Puse mi mano sobre la suya.
—Sí. Lo comprendo.
—¿Y te importa?
—Eres mi hermano. Es lo único que importa.
—¿Estás segura?
Le apreté la mano.
—Estoy segura.
—Gracias.
—Cállate —dije con una sonrisa.
El me apretó la mano a su vez.
—Siempre estaré contigo, S. Ya lo sabes. Y no te preocupes por padre. Esta vez no se saldrá con la suya.
Una semana después recibí una carta de Eric en Bryn Mawr.
Querida S:
Después de verte el pasado domingo, decidí que hacía tiempo que tenía pendiente una visita rápida a Hartford. Subí al tren a la mañana siguiente. No tengo que decirte que madre y padre se quedaron asombrados cuando me vieron en la puerta. Aunque al principio no quería escucharme, finalmente padre no tuvo más remedio que oír lo que tenía que decir en tu nombre. En la primera hora de nuestras «negociaciones» (lo único que se le puede llamar) se empeñó en su «Volverá a Hartford, y no hay más que hablar». Así que empecé con lo de «Sería una lástima que perdieras a tus dos hijos» con mucha delicadeza, no tanto como una amenaza, sino como una posibilidad trágica. Cuando siguió en sus trece y me dijo que había tomado una decisión, yo le respondí: «Entonces acabarás viejo y solo». Después de esto me marché y tomé el siguiente tren de vuelta a Nueva York.
Al día siguiente el inoportuno teléfono sonó a las ocho de la mañana. Era nuestro querido padre. Su tono seguía siendo rudo e inflexible, pero su canción había cambiado mucho.
«Esto es lo que aceptaré. Sara puede trabajar en Life, pero solo si acepta vivir en el Hotel Barbizon para mujeres de la Calle 62 Este. Me lo ha recomendado mucho uno de mis socios de Standard Life. Funciona con reglas estrictas, incluyendo toque de queda nocturno y nada de visitantes nocturnos. Si vuestra madre y yo sabemos que está bien cuidada en el Barbizon, accederemos a su petición de vivir en Manhattan. Como parece que te has erigido en el papel de mediador, dejaré que le plantees mi propuesta a Sara. Por favor, dile que aunque le damos todo nuestro amor y apoyo, no negociaremos estas condiciones.»
Por supuesto, no dije nada, excepto que te transmitiría su oferta. Pero, por lo que a mí respecta, esto es casi una capitulación por su parte. Así que bébete cinco manhattans para celebrarlo y despídete de Pensilvania. Te vas a Nueva York... con la bendición paterna. Y no te preocupes por el Barbizon. Te inscribes allí los primeros dos meses y después te trasladas a tu propio piso sin decir nada. Más tarde ya veremos cómo se lo hacemos saber a nuestros padres sin reactivar las hostilidades.
Paz para nuestros tiempos.
Tu «moral» hermano,
ERIC
Casi chillé de alegría cuando terminé de leer la carta. Corrí a mi dormitorio, busqué papel de carta y un bolígrafo y escribí:
Querido E:
Escribiré a Roosevelt esta noche y te nominaré para la Liga de Naciones (si se reconstituye después de la guerra). ¡Eres un genio de la diplomacia! Y el mejor hermano del mundo. Dile a la banda de la Calle 42 que pronto estaré allí...
Te quiere,
S
También escribí una nota rápida a mi padre para informarle de que aceptaba sus condiciones, y le aseguraba que no avergonzaría a la familia en Nueva York —una forma en clave de decir que seguiría siendo una «buena chica», aunque viviera en aquel Sodoma y Gomorra llamado Manhattan.
Nunca recibí una respuesta de mi padre. Tampoco la esperaba. No era su forma de hacer las cosas. Pero sí asistió a mi graduación con mi madre. Eric también vino a pasar el día. Después de la ceremonia, fuimos todos a almorzar al hotel. Fue un almuerzo raro. Nuestro padre nos miraba al uno y al otro y apretaba los labios. Aunque Eric se había puesto corbata y la única chaqueta que tenía para la ocasión, una americana de cheviot gastada que había encontrado en una tienda de segunda mano. Su camisa era de color caqui del ejército. Parecía un sindicalista y no paró de fumar en todo el almuerzo, aunque limitó su ingesta de alcohol a dos manhattans. Yo llevaba un vestido conservador, pero aun así mi padre me miraba inquieto. Ahora que le había plantado cara, ya no era su hijita. Y era evidente que ya no estaba relajado conmigo —aunque mi padre no estaba nunca relajado con sus hijos. Mientras tanto, mi madre hizo lo que hacía siempre: sonreír nerviosamente y seguirle la corriente a mi padre en todo.
Finalmente, después de una conversación muy tensa sobre tonterías de la universidad, el mal servicio de trenes en Hartford y qué chico del barrio estaba en qué lugar de Europa o el Pacífico, nuestro padre dijo de repente:
—Solo quiero que sepas, Sara, que tu madre y yo estamos muy orgullosos de tu cum laude. Es una gran nota.
—Pero no es summa cum laude como yo —dijo Eric, arqueando las cejas maliciosamente.
—Muchas gracias —repliqué.
—A disponer, S.
—Estamos orgullosos de los dos —dijo mi madre.
—En lo que a estudios se refiere —añadió mi padre.
—Sí —dijo mi madre rápidamente—, en lo que a estudios se refiere no podríamos estar más orgullosos.
Fue la última vez que estuvimos todos juntos. Seis semanas después, cuando volvía al Hotel Barbizon para mujeres después de un largo día en Life, me sorprendí al ver a Eric de pie en el vestíbulo. Tenía la cara blanca y demacrada. Me miró con expresión turbada y supe inmediatamente que iba a decirme algo malo.
—Hola, S —dijo amablemente, cogiéndome la mano.
—¿Qué ha pasado?
—Padre ha muerto esta mañana.
Sentí que el corazón me estallaba en el pecho. Por un momento no supe ni dónde estaba. Luego sentí las manos fuertes de mi hermano en los brazos. Me acompañó a uno de los sofás y me ayudó a sentarme a su lado.
—¿Cómo? —pregunté finalmente.
—Un infarto, en el despacho. Su secretaria lo encontró desplomado sobre la mesa. Debió de ser bastante rápido... que supongo que es lo mejor.
—¿Quién se lo ha dicho a madre?
—La policía. Luego me llamaron los Daniels. Dicen que madre está muy mal.
—Pues claro que estará mal —me oí decir—. Él era toda su vida.
Sentí que un sollozo me subía por la garganta. Pero lo reprimí, porque de repente oí la voz de mi padre en la cabeza: «Llorar no sirve de nada— me había dicho una vez que tuve un suficiente en latín—, llorar es autocompadecerse. Y la autocompasión no soluciona nada».
De todos modos, no sabía qué sentir en aquel momento, excepto la angustia confusa de la pérdida. Quería a mi padre. Temía a mi padre. Deseaba su afecto. Nunca sentí realmente su afecto. Pero sabía que Eric y yo lo éramos todo para él. Simplemente no sabía cómo expresar estas cosas. Ahora no lo sabría nunca. Esto fue lo que más me dolió, que ahora nunca tendría la oportunidad de salvar la brecha que siempre había habido entre nosotros; que el recuerdo de mi padre estaría siempre teñido de la certeza de que nunca habíamos hablado. Creo que esto es lo peor de la aflicción: aceptar lo que podría haber sido si hubieras sido capaz de hacerlo bien.
Dejé que Eric se encargara de todo. Me ayudó a hacer la maleta. Buscó un taxi que nos llevara a Penn Station y tomamos el tren de las 8:13 a Hartford. Nos sentamos en el coche-bar y bebimos sin parar mientras el tren cruzaba el condado de Fairfield en dirección norte. Eric no manifestó su dolor en ningún momento, porque —yo lo presentía— quería mostrarse fuerte ante mí. Lo más curioso de nuestra conversación fue que apenas hablamos de nuestro padre o de nuestra madre. En lugar de eso hablamos de esto y aquello, sobre mi trabajo en Life y el de Eric para el Theater Guild, sobre los rumores que venían de Europa Oriental en torno a los campos de exterminio nazis, sobre si Roosevelt seguiría con Henry Wallace como vicepresidente en la siguiente campaña a la presidencia, y sobre por qué Watch on the Rhine de Lillian Heilman, en la desinhibida opinión de Eric, era una porquería de obra. Fue como si no fuéramos capaces de asumir la profundidad de la pérdida de un padre hacia el cual los dos teníamos sentimientos tan complejos y ambivalentes. Solo en una ocasión en todo el viaje se mencionó la cuestión de la familia... cuando Eric dijo:
—Creo que ahora ya podrás dejar el Barbizon.
—¿A madre no le importará?
—Seguro que madre tiene otras cosas en la cabeza, S.
La predicción de Eric fue escalofriantemente precisa. Nuestra madre estaba sencillamente destrozada por la muerte de su marido; era inconsolable. Los tres días previos al funeral estuvo tan abatida que el médico le administró sedantes. Resistió el funeral en la iglesia episcopaliana, pero se hundió totalmente ante la tumba, hasta el punto de que el médico recomendó que la ingresáramos en una clínica en observación.
Ya no volvió a salir de la clínica. Al cabo de una semana de su ingreso, se le declaró una forma prematura de demencia senil y la perdimos para siempre. La examinaron varios especialistas y todos llegaron a la misma conclusión: a raíz de la muerte de nuestro padre, su aflicción fue tan intensa, tan abrumadora, que sufrió un accidente vascular cerebral que le atacó gradualmente el habla, la memoria y el control motor. En los primeros meses de su enfermedad, Eric y yo íbamos juntos a verla a Hartford los fines de semana, nos sentábamos junto a su cama y esperábamos alguna señal de vida cognitiva. Después de seis meses, los médicos nos dijeron que no era probable que saliera jamás de su demencia. Aquel fin de semana tomamos algunas decisiones difíciles pero necesarias. Pusimos en venta la casa de nuestros padres. Decidimos cuáles de las posesiones de nuestros padres serían para vender y cuáles para donar a beneficencia. Ninguno de los dos se llevó mucho de la casa familiar. Eric reclamó para sí mismo una mesita escritorio que tenía nuestro padre en el dormitorio. Yo me quedé con una fotografía, tomada en 1913, durante la luna de miel de nuestros padres en las Berkshires. Madre estaba sentada en una silla de respaldo recto con un vestido de lino blanco de manga larga y el pelo recogido en un moño tirante. Padre estaba de pie a su lado. Llevaba un traje con chaleco y su cuello rígido. Tenía la mano izquierda escondida detrás de la espalda y la derecha en el hombro de nuestra madre. No había ni rastro de afecto entre ellos; ninguna sensación de ardor o romanticismo, ni siquiera desprendían el sencillo placer de estar juntos. Parecían tan tiesos, tan formales, tan inadecuados para el siglo que les había tocado vivir.
La noche en que Eric y yo estábamos ordenando sus posesiones y encontramos esta fotografía en el desván, mi hermano se echó a llorar. Era la única vez que le veía llorar desde que nuestro padre había muerto y nuestra madre había caído enferma —yo, por el contrario, había tenido que encerrarme muchas veces en el lavabo de Life para llorar como una tonta. Supe exactamente por qué Eric se había desmoronado de golpe. Porque aquella fotografía era un retrato preciso de la cara formal y reprimida que nuestros padres presentaban ante el mundo... y, peor aún, ante sus hijos. Siempre creímos que su austeridad se extendía a ellos dos, porque nunca hubo ninguna demostración pública de afecto entre ellos. Pero ahora nos dábamos cuenta de que existía una pasión oculta entre ellos, un amor y una dependencia tan profundos que a nuestra madre la había matado estar sin nuestro padre. Lo que más nos asombró es que nunca hubiéramos percibido aquella pasión, que no la hubiéramos detectado en absoluto.
—Nunca llegas a conocer a las personas —me dijo Eric aquella noche—. Te crees que las conoces pero siempre acaban sorprendiéndote. Sobre todo cuando se trata de amor. El corazón es la parte más íntima y desorientada de la anatomía.
Mi único antídoto en aquella época fue el trabajo. Me encantaba trabajar en Life. Especialmente desde que, al cabo de cuatro meses, pasé de la condición de becaria a la de ayudante de redacción. Me proveía de documentación y escribía al menos dos artículos cortos a la semana para la revista. Mi editor, un periodista llamado Leland McGuire, que fumaba sin parar y había sido a su vez editor de la sección local en el New York Daily Mirror, y que, aunque había cambiado a Life por dinero y un horario más razonable, echaba de menos el torbellino y el descontrol de un periódico diario, me asignaba los artículos. Le caí simpática y, poco después de entrar en su departamento, me invitó a comer en el Oyster Bar, en el sótano de la Grand Central Station.
—¿Me permites un consejo profesional? —preguntó, después de tomarnos dos platos de sopa y una docena de ostras.
—Claro, senyor McGuire.
—Leland, por favor. Verás, si realmente quieres ser periodista, sal de esta casa y búscate un trabajo de periodista en algún diario importante. Yo podría ayudarte. Podría encontrarte algo en el Mirror o en el News.
—¿No está contento con mi trabajo?
—Por el contrario, creo que eres muy buena. Pero las cosas claras: Life es, ante todo, una revista de fotografía. Nuestros periodistas son casi todos hombres y son ellos los que cubren las buenas noticias: el bombardeo de Londres, Guadalcanal, la próxima campaña de Roosevelt. A ti solo te puedo dar temas de arte: artículos de quinientas palabras sobre el estreno cinematográfico del mes, una nueva tendencia de moda o recetas de cocina. Mientas que si trabajaras en la sección local del Mirror, saldrías fuera, con la policía, irías a los juzgados, incluso quizá te darían alguna jugosa ejecución en Sing-Sing.
—No creo que las ejecuciones sean mi fuerte, señor McGuire.
—¡Leland! Te han educado demasiado bien, Sara. ¿Otro manhattan?
—Uno es mi límite con el almuerzo.
—Entonces más vale que no trabajes en el Mirror. O quizá sí, porque, al cabo de un mes habrías aprendido a tomar tres manhattans con el almuerzo y seguir funcionando.
—De verdad que estoy muy contenta en Life. Estoy aprendiendo mucho.
—¿No quieres convertirte en una reportera despiadada a lo Barbara Stanwick, entonces?
—Quiero escribir ficción, señor McGuire..., perdón, Leland.
—Válgame Dios...
—¿He dicho algo malo?
—No. La ficción está bien. Si eres capaz.
—Pienso intentarlo al menos.
—Y luego, supongo, un maridito y niños y una bonita casa en Tarrytown.
—Esa no es una de mis prioridades.
Mi editor apuró su martini.
—Eso ya lo he oído otras veces.
—Estoy convencida. Pero en mi caso es verdad.
—Claro. Hasta que conozcas a alguien y decidas que estás harta de trabajar de nueve a cinco, y quieras establecerte y que otro pague las facturas, y decidas que aquel tipo tan guapo y listo es un buen candidato para caer en la trampa, y...
De pronto, me oí hablando en un tono bastante furioso.
—Gracias por reducirme al nivel del estereotipo femenino.
El tono de mi voz le sorprendió.
—Perdón, estaba diciendo cosas sin sentido.
—Ya lo creo.
—No pretendía ofenderte.
—No me he ofendido, senyor McGuire.
—A mí me parece que estás bastante enfadada.
—Enfadada no. No me gusta que me encasillen como una vulgar depredadora.
—Pero eres una chica dura.
—¿No es como debería ser? —dije, lánguidamente, y le dediqué una sonrisa sarcástica y tierna.
—Las de tu clase seguro. Recuérdame que no te invite nunca a salir una noche.
—No salgo con hombres casados.
—Veo que tampoco haces prisioneros. Tu novio debe de tener el cerebro a prueba de balas.
—No tengo novio.
—Sorpresa, sorpresa.
El motivo por el cual no tenía novio era muy sencillo: en aquel momento de mi vida estaba demasiado ocupada. Tenía mi trabajo. Tenía mi primer piso: un pequeño estudio en una preciosa esquina arbolada de Greenwich Village llamada Bedford. Básicamente, tenía a Nueva York, y aquel era el mejor romance del mundo. Aunque ya había estado varias veces antes, no tenía nada que ver con vivir y a veces tenía la sensación de que había aterrizado en un patio de recreo para adultos. Para alguien que ha crecido en los confines sedados, conservadores y entrometidos de Hartford, Connecticut, Manhattan era una embriagadora revelación. Para empezar, todo era asombrosamente anónimo. Podía ser casi invisible y nunca sentía que alguien me mirara por encima del hombro con desaprobación, uno de los pasatiempos preferidos en Hartford. Podía salir toda la noche, o pasar medio sábado perdida en los doce kilómetros de libros de la librería Strand, u oír a Ezio Pinza cantar el papel principal de Don Giovanni en el Met por cincuenta centavos (siempre que estuvieras dispuesto a estar de pie), o almorzar en Lindy’s a las tres de la tarde, o levantarme al amanecer en domingo, pasear hasta el Lower East Side, comprar conservas en la calle Delancey, dejarme caer por Katz y comprarme un bocadillo de pastrami cercano a la experiencia religiosa.
O simplemente pasear, algo que yo hacía sin parar, obsesivamente. Largos paseos, desde mi piso de la calle Bedford hasta la Universidad de Columbia en el norte. O cruzaba el puente de Brooklyn y subía por la avenida Flatbush hasta Park Slope. Lo que descubrí durante aquellos paseos fue que Nueva York era como una larguísima novela victoriana que te obligaba a abrirte camino entre largas presentaciones y complicados argumentos secundarios. Como soy una lectora impaciente, me quedé compulsivamente atrapada en su narrativa, deseando saber adonde me conduciría a continuación.
La sensación de libertad era extraordinaria. Ya no estaba bajo la supervisión paterna. Podía mantener mi propio estilo de vida. No debía responder ante nadie. Y gracias a mi hermano Eric tenía entrada directa a la parte más esotérica de Manhattan. Conocía a todos los residentes más arcanos de la ciudad. Traductores de poesía medieval checa. Pinchadiscos de jazz que trabajaban toda la noche. Escultores alemanes. Candidatos a compositores que escribían óperas atonales sobre Gawain..., en resumen, la clase de gente que nunca conocerías en Hartford, Connecticut. También había muchas personas con ideas politizadas, la mayoría de las cuales estaban dando clases en alguna universidad de las afueras, escribiendo para algún periódico izquierdista, dirigiendo pequeñas organizaciones de caridad que suministraban ropa y alimentos a «nuestros fraternales camaradas soviéticos que luchan con coraje contra las fuerzas del fascismo» o haciendo cosas por el estilo.
Naturalmente, Eric intentó que me interesara por su grupo de tendencia izquierdista. Pero a mí no me interesaba. Desde luego que respetaba la pasión de Eric por su causa. Como también respetaba —y compartía— su odio por la injusticia social y la desigualdad económica. Pero no estaba de acuerdo con la forma en que sus amigos politizados trataban sus creencias como si de una religión laica se tratara, de la cual eran los sumos sacerdotes. Gracias a Dios, Eric abandonó el partido en el 41. Yo había conocido a algunos de sus «camaradas» cuando le visité en Manhattan durante la universidad, y ¡no se creería lo dogmática que era aquella gente! Realmente creían que la suya era la verdad, la única forma... y no querían ni abordar puntos de vista de disensión. Una de las razones por las que Eric se cansó y lo dejó.
Al menos, ninguno de sus amigos de política me invitó nunca a salir, lo que fue un alivio. Porque, en general, eran un grupo lúgubre y taciturno.
—¿No conoces algún comunista divertido? —le pregunté un domingo comiendo a última hora en el deli de Katz’s.
—Un «comunista divertido» es una contradicción —respondió.
—Tú eres un comunista divertido.
—Baja la voz —susurró.
—No creo que J. Edgar Hoover tenga a un agente apostado en Katz’s.
—Nunca se sabe. Además soy un ex comunista.
—Pero sigues siendo de izquierdas.
—Izquierda del centro. Un Henry Wallace demócrata.
—Bueno, pues yo te prometo que no saldré nunca con un comunista.
—Por motivos patrióticos.
—No, porque no podría hacerme reír.
—¿Te hacía reír Horace Cowett?
—A veces, sí.
—¿Cómo puede ser que alguien que se llama Horace Cowett haga reír?
Eric no iba desencaminado, pero, al menos, Horace no era tan ridículo como su nombre. Era alto y desgarbado, tenía el pelo negro y abundante y llevaba gafas con montura de concha. Le gustaba llevar chaquetas de cheviot y corbatas de punto. A los veinte ya parecía un profesor de toda la vida. Era silencioso, casi tímido, pero muy inteligente, y un gran conversador cuando se sentía cómodo con alguien. Nos conocimos en las clases mixtas de Haveford/Bryn Mawr, y salimos durante todo mi último año. Mis padres creían de verdad que era un gran partido; yo tenía mis dudas, aunque Horace tuviera virtudes, sobre todo cuando se trataba de hablar sobre novelas de Henry James o de cuadros de John Singer Sargent —su escritor preferido y su pintor favorito. Por mucho que no desbordara precisamente alegría de vivir, me gustaba... pero no lo suficiente para dejar que me llevara a la cama. Por otro lado, Horace tampoco insistió demasiado en este punto. A los dos nos habían educado demasiado bien.
Sin embargo me propuso matrimonio un mes antes de la graduación. Cuando le contesté al cabo de una semana, me dijo:
—Espero que no digas que no simplemente porque no tienes ganas de casarte todavía. A lo mejor en un par de años has cambiado de opinión.
—Sé lo qué pensaré sobre esto dentro de un año. Exactamente lo mismo que ahora. Porque, sencillamente, no quiero casarme contigo.
Apretó los labios e intentó no parecer ofendido. No lo logró.
—Lo siento —dije.
—No es necesario.
—No quería ser brusca.
—No lo has sido.
—Sí, lo he sido.
—No, en realidad has sido solo... informativa.
—¿Informativa? Directa, diría yo.
—Yo diría que... instructiva.
—Sincera. Explícita. Franca. No tiene más importancia, ¿verdad?
—Bueno, en un sentido semántico...
Antes de esta conversación, había sentido algunos escrúpulos acerca de rechazar la proposición de matrimonio de Horace. Después de esta conversación, las pocas dudas que tenía desaparecieron. Para mis padres y para muchas de mis amigas de Bryn Mawr, había desafiado las convenciones rechazando su oferta. Al fin y al cabo, él era un valor seguro. Pero yo estaba convencida de que podía conocer a alguien con más chispa y más pasión. Y, a los veintidós años, no quería comprar un billete de ida a la domesticidad sin pararme a pensar en otras opciones.
Por lo tanto, cuando llegué a Nueva York, la idea de encontrar novio no estaba en mi lista de prioridades. Sobre todo porque tenía que ponerme al día en muchas cosas durante aquel primer año.
Vendimos la casa familiar en Navidad, pero casi todo el dinero se fue en las facturas médicas de mi madre durante su estancia en la clínica. Eric y yo recibimos 1944 en un hotel mugriento de Hartford, porque habíamos tenido que volver allí corriendo la vigilia de fin de año tras una llamada de la clínica. Nuestra madre había contraído una infección en el tórax que se había transformado de repente en neumonía. No sabían si lo superaría. Pero cuando llegamos a Hartford, los médicos la habían estabilizado. Estuvimos una hora junto a ella. Estaba en un coma profundo y miraba a sus dos hijos sin expresión. Nos despedimos de ella con un beso. Como habíamos perdido el último tren a Manhattan, nos quedamos en aquel mugriento hotel de la estación. Pasamos el resto de la noche en el bar del hotel, bebiendo malos manhattans. A medianoche, cantamos Auld Lang Syne, con el camarero y unos cuantos viajantes de comercio solitarios.
Fue un comienzo de año lúgubre. Y se volvió más lúgubre a la mañana siguiente, cuando estábamos a punto de irnos y llegó una llamada de la clínica. Contesté yo. Era de uno de los médicos de guardia aquella mañana.
—Señorita Smythe, siento tener que informarle que su madre falleció hace media hora.
Curiosamente no sentí un dolor abrumador —eso vino días después—. Más bien un entumecimiento, mientras intentaba asumir la idea: «Ahora mi única familia es Eric».
A él la noticia también le sorprendió con la guardia baja. Tomamos un taxi a la clínica. Por el camino, Eric se echó a llorar. Lo rodeé con mis brazos.
—Nunca le gustó el día de fin de año —dijo, finalmente.
El funeral se celebró al día siguiente. Dos vecinos y la secretaria de mi padre se presentaron en la iglesia. Después del cementerio, fuimos en taxi a la estación. En el tren de vuelta a Nueva York, Eric dijo:
—Estoy seguro de que esta es la última vez que piso Hartford.
La herencia no era gran cosa: dos pólizas de seguros. Acabamos con cinco mil dólares cada uno más o menos, que era una buena cantidad en aquella época. Eric dejó inmediatamente su trabajo en el Theater Guild y se fue a viajar por México y Sudamérica durante un año. Se llevó la Remington portátil, porque pensaba pasarse los doce meses escribiendo una gran obra de teatro y recopilando material para un libro de viajes por Latinoamérica. Quería que lo acompañara, pero yo no tenía ninguna intención de dejar mi trabajo en Life después de solo siete meses.
—Pero si vienes conmigo, podrás concentrarte en escribir durante un año —dijo.
—Estoy aprendiendo mucho en Life.
—¿Aprendiendo qué? ¿A escribir artículos de quinientas palabras sobre el estreno de Bloomer Girl en Broadway o por qué los cuellos altos son la última moda del año?
—Estoy bastante contenta de estos dos artículos —dije— aunque no estuvieran firmados.
—A eso me refiero. Como te dijo tu editor, nunca te encargarán los reportajes importantes, porque se los quedan los hombres que llevan allí toda la vida. Tú quieres escribir ficción. ¿Qué te lo impide? Tienes el dinero y la libertad. Podríamos alquilar una hacienda en México con el dinero que tenemos entre los dos... y pasarnos el día escribiendo, sin estorbos.
—Es un sueño muy bonito —contesté—, pero no voy a irme de Nueva York ahora que acabo de llegar. Todavía no estoy preparada para ser una escritora profesional. Primero tengo que encontrar mi camino. Y el empleo de Life también me dará experiencia.
—Por Dios, eres demasiado sensata. Supongo que piensas hacer algo ultrapráctico con tus cinco mil dólares.
—Bonos del Estado.
—S, en serio. Te has convertido en doña Prudencia.
—Me declaro culpable.
Así que Eric cruzó la frontera, y yo me quedé en Manhattan, trabajando en Life de día e intentando escribir narraciones cortas por la noche. Pero la presión del trabajo diario y los muchos placeres de Manhattan me mantenían alejada de la máquina de escribir Remington de mi estudio. Cada vez que me sentaba a trabajar, me ponía a pensar: «No tengo mucho que decir, la verdad». O una vocecita tentadora susurraba: «Hacen un programa doble estupendo en el RKO de la Calle 58: Cinco tumbas al Cairo y Air Force». O me llamaba una amiga proponiendo salir a comer el sábado a Schrafft’s. O tenía que terminar un artículo para Life. O el baño necesitaba un repaso. O... encontraba cualquiera del millón de excusas que los aspirantes a escritor siempre encuentran para esquivar la tiranía de la pluma.
Al final, decidí dejar de engañarme. Saqué la Remington de la mesa del comedor y la guardé en el armario. Le escribí a Eric una larga carta, explicando por qué dejaba temporalmente a un lado mis ambiciones de escritora:
Nunca he viajado. No he visto nada más allá de Washington DC... por no hablar del mundo. Nunca he estado en peligro mortal. Nunca he conocido a nadie que haya estado en la cárcel, o haya sido imputado por el gran jurado federal. No he trabajado nunca en los bajos fondos, ni en una cocina de caridad. No he recorrido el sendero de los Apalaches, ni subido al monte Kathadin, ni he cruzado el lago Saranac en canoa. Podría haberme presentado voluntaria a la Cruz Roja para ir a la guerra. Podría haberme apuntado a algún proyecto de trabajo estatal y dar clases en el Dust Bowl. Podría haber hecho mil cosas más interesantes que las que hago ahora y, con ello, haber encontrado algo que escribir.
Qué caramba, E, ni siquiera me he enamorado nunca. No es de extrañar que no tenga nada que decir cuando me siento ante la máquina de escribir.
Mandé la carta a la lista de correos de Zihuantanejo, México. Eric vivía temporalmente en aquel rincón del trópico mejicano, en una casa alquilada junto a la playa. Siete semanas después, recibí su respuesta, escrita con letra muy pequeña en una postal procedente de Tegucigalpa, Honduras.
S:
Lo que me dices en tu carta es solo que, por ahora, crees que no tienes ninguna historia que contar. Te aseguro que todo el mundo tiene una historia que contar, porque toda la vida es una narración. Pero saber esto supongo que no es mucho consuelo para alguien que sufre el bloqueo del escritor (un problema del que tengo una experiencia presente). La regla del juego es sencilla: si quieres escribir, escribirás. Y has de saber que si quieres enamorarte, encontrarás a alguien de quien enamorarte. Pero cree a tu hermano, más mayor y más bregado: no debes decidir nunca enamorarte. Porque esta clase de romances siempre acaban como material de un melodrama barato. El amor de verdad, por su parte, se presenta cuando menos lo esperas... y luego te da una patada.
No debería haberme marchado de México. Lo mejor de Tegucigalpa es el autobús para largarse de Tegucigalpa. Me voy al sur. Te escribiré cuando me instale en algún sitio.
Te quiere,
E
A lo largo de los diez meses siguientes, mientras seguía trabajando en Life y dedicaba todo mi tiempo libre a deambular por Nueva York, intenté no lamentarme mucho sobre mi estancada carrera profesional. Y tampoco encontré a nadie de quien me apeteciera enamorarme. Pero sí recibí muchas postales de Eric, desde Belice, San José, Panamá City, Cartagena y, por último, Río. Volvió a Nueva York en junio del 45, sin un centavo. Tuve que prestarle doscientos dólares para pasar su primer mes en casa, durante el cual volvió a instalarse en su piso y a buscar trabajo.
—¿Cómo lo has hecho para gastar todo ese dinero? —le pregunté.
—Viviendo como un rey —dijo, algo avergonzado.
—Y yo que creía que vivir como un rey iba en contra de tus principios.
—Iba. Y va.
—¿Qué ha sucedido, entonces?
—Yo le echo la culpa al exceso de sol. Me convirtió en un gringo loco, muy tonto y muy generoso. Pero te prometo volver a ponerme un cilicio inmediatamente.
En lugar de eso, acabó escribiendo algunos episodios de Boston Blackie. Cuando lo echaron de aquel programa, se colocó en The Quiz Bang Show, escribiendo chistes en serie para Joe E. Brown. Nunca dijo nada sobre la obra que se suponía que escribiría durante aquel año y yo no le pregunté. Su silencio era bastante elocuente.
Enseguida volvió a frecuentar su amplio círculo de amigos bohemios. Y la vigilia del día de Acción de Gracias del 45 celebró una fiesta con todos ellos.
A mí ya me habían invitado a la fiesta anual de uno de los editores de Life que vivía en la Calle 77 Oeste entre Central Park Oeste y Columbus, la calle donde hinchaban los globos para el desfile de Acción de Gracias de Macy’s a la mañana siguiente. Prometí a Eric que pasaría por su casa más tarde. Pero la fiesta del editor se alargó. Por culpa de los globos de Macy’s —y la multitud que había ido a ver cómo los hinchaban—, todas las calles alrededor de Central Park Oeste estaban cerradas al tráfico y tardé media hora en encontrar un taxi. Ya era medianoche. Estaba muerta de cansancio. Le dije al taxista que me llevara a la calle Bedford. En cuanto puse el pie en mi piso, sonó el teléfono. Era Eric. A través del auricular oía que su fiesta iba a todo trapo.
—¿Dónde te has metido? —preguntó.
—Alternando con mis compañeros de trabajo en Central Park Oeste.
—Bueno, pues ahora ven. Como debes oír, esto está que arde.
—Creo que paso, E. Necesito dormir una semana seguida.
—Tienes todo el fin de semana para dormir.
—Por favor, déjame que te abandone esta noche.
—No. Insisto en que cojas un taxi y te presentes tout de suite chez moi, dispuesta a beber hasta el amanecer. Caramba, es el primer día de Acción de Gracias desde hace años sin entrar en guerra. A mí me parece una buena excusa para destruir algunas células cerebrales.
Suspiré y pregunté:
—¿Me darás tú las aspirinas mañana?
—Tienes mi palabra de patriota americano.
Volví a ponerme el abrigo de mala gana, bajé, paré un taxi y en cinco minutos estaba plantada en la fiesta de Eric. El piso estaba repleto de gente. Habían puesto música de baile a todo volumen en el tocadiscos. Una nube de humo envolvía el diminuto apartamento en una niebla cargada. Alguien me puso una botella de cerveza en la mano. Di una vuelta. Y entonces le vi. Un chico de unos veinticinco años, con el uniforme caqui oscuro del ejército, la cara alargada y los pómulos marcados. También escrutaba la habitación con los ojos. De repente se fijó en mí. Le sostuve la mirada. Solo un segundo. O quizá dos. Me miró. Le miré. Sonrió. Le devolví la sonrisa. Luego él se volvió. Y eso fue todo. Una simple mirada.
No debería haber estado allí. Debería haber estado en casa, durmiendo. A menudo me he preguntado: ¿si no hubiera aparecido en aquel momento, habríamos llegado a conocernos?
El destino es algo accidental, ¿verdad?