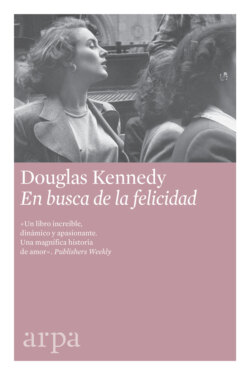Читать книгу En busca de la felicidad - Douglas Kennedy - Страница 7
Оглавление3
Me desperté a las seis. Durante unos diez segundos, me sentí raramente eufórica. Porque, por primera vez en cinco meses, había dormido ocho horas seguidas. Pero después todo volvió de golpe. Y me pregunté qué desaliento desquiciado por el dolor me había hecho desear quedarme a pasar la noche en la cama de mi madre.
Me levanté, fui como pude al baño, me miré un momento en el espejo y decidí no volver a cometer aquel error. Hice pis, me mojé la cara con agua fría e hice gárgaras con el elixir: tres abluciones básicas que me permitieron salir del piso sin sentirme como un desecho total.
Mi traje apestaba a vómito. Al vestirme, intenté no fijarme en el olor y en su mal estado general. Hice la cama, cogí el abrigo, apagué todas las luces y cerré la puerta al salir. Meg tenía razón: era masoquista. Decidí que la próxima vez que entrara en aquel piso sería para recogerlo todo.
Por suerte, como era tan temprano no tropecé con ninguno de los vecinos de mamá en el ascensor ni en el vestíbulo. Fue un alivio, porque no creo que hubiera podido soportar ninguna expresión sincera de pésame más —también me preocupaba que pudieran pensar que iba a presentarme a una audición para un remake femenino de Días sin huella3. El portero de noche, apoltronado en un sillón junto a una chimenea falsa con estufa eléctrica, ni siquiera me vio cuando pasé como una exhalación por su lado. Vi pasar al menos dos docenas de taxis vacíos por la avenida West End. Paré uno, di mi dirección al taxista y me aposenté en el asiento de atrás.
Incluso para una decepcionada nativa como yo, hay algo maravilloso en el amanecer de Manhattan. Tal vez sea por lo vacío de las calles. O la coincidencia de farolas encendidas y luz solar incipiente. Es todo tan incierto, tan profundo. Los frenéticos ritmos de la ciudad están temporalmente paralizados. Se tiene una sensación de equívoco y expectativa. Al amanecer, nada parece seguro... y sin embargo todo parece posible.
Pero, al final, la noche se desvanece. Manhattan empieza a gritar a pleno pulmón. La realidad duele. Porque con la cruda luz del día, las posibilidades se esfuman.
Vivo en la Calle 74 entre las avenidas Segunda y Tercera. Es una vivienda fea, un edificio de ladrillo blanco, del tipo que se construía en los años sesenta, y que ahora definen tristemente el soso paisaje urbano del Upper East Side entre la Tercera y el río. Yo, que soy una chica del West Side —nacida y criada allí—, siempre he considerado que esta parte de la ciudad era un equivalente urbano al helado de vainilla: soso, insípido y sin nervio. Antes de casarme, viví varios años en la Calle 106 con Broadway, que lo era todo menos monótono. Me encantaba el revoltillo exuberante del barrio —las tiendas de ultramarinos haitianas, las bodegas portorriqueñas, los viejos delis4 judíos, las estupendas librerías cercanas a la Universidad de Columbia, el West End Café, que no cobraba entrada ni consumición mínima. Mi piso —absurdamente barato— era diminuto. Y Matt tenía un piso de renta limitada de dos habitaciones en la Calle 74 Este, donde años atrás vivía su familia (se había quedado con él tras la muerte de su abuelo). Era un robo de 1.600 dólares al mes, pero sin duda más espacioso que mi celda de soltera en Junglalandia.
A ninguno de los dos nos gustaba el piso. A Matt menos que a mí, porque a él le avergonzaba vivir en un lugar tan fuera de onda, y siempre me decía que nos mudaríamos a Flatiron District o a Gramercy Park en cuanto dejara su mal pagado empleo en la PBS y le dieran un puesto de productor senior en la NBC.
Pues bien, le dieron el gran puesto en la NBC. También consiguió su piso en Flatiron, pero con la presentadora rubia y repeinada, Blair Bentley. Y yo me quedé con el odiado piso de renta limitada de la Calle 74, que ahora no puedo dejar, porque es muy barato —tengo amigos con hijos que no encuentran un piso de dos habitaciones en Astoria por 1.600 dólares al mes.
Constantine, el portero de día, estaba en su sitio cuando salí del taxi. Era un emigrante griego de primera generación, de unos sesenta años, que seguía viviendo con su madre en Astoria, y a quien no gustaba nada la idea de una mujer divorciada con hijos... sobre todo si es una vulgar arpía que tiene que salir a trabajar para ganarse la vida. También tenía tendencia a comportarse como un chivato, controlando a todo el mundo y haciendo la clase de preguntas indirectas que te hacen comprender que no te pierde de vista. Me desanimé cuando me abrió la puerta del taxi. Era evidente que sentía curiosidad por mi estado desastroso.
—¿Una noche larga, señorita Malone? —preguntó.
—No, me he levantado temprano.
—¿Cómo está el hombrecillo?
—Estupendamente.
—¿Durmiendo arriba?
Sí, claro. Ha estado solo toda la noche, jugando con mi colección de cuchillos de caza, a la vez que repasaba mi amplia selección de vídeos sadomaso.
—No, se ha quedado con su padre esta noche.
—Salude a Matt de mi parte, señorita Malone.
Oh, gracias. Ya he pillado el énfasis con que has pronunciado el «señorita».
Tú te pierdes el aguinaldo de Navidad, malacca (el único insulto en griego que conozco).
Subí al cuarto piso en ascensor. Abrí los tres cerrojos de mi puerta. El piso estaba apabullantemente silencioso. Fui a la habitación de Ethan. Me senté en su cama. Acaricié la funda de almohada de los Power Rangers (de acuerdo, creo que los Power Rangers son una estupidez, pero quién es el guapo que discute de estética con un niño de siete años). Miré todos los regalos que su padre le había hecho últimamente (un ordenador Mac, docenas de CD-Rom, patines de última generación). Miré todos los regalos que por la misma razón, me sentía culpable, le había hecho yo últimamente (un Godzilla andante, un juego completo de figuras de los Power Rangers, dos docenas de rompecabezas). Sentí una punzada de tristeza. Cuántas tonterías, cuántas porquerías, solo para aliviar el remordimiento paterno. El mismo remordimiento que siento cuando —dos o tres veces a la semana— tengo que quedarme hasta tarde en el despacho o salir a una cena de trabajo y recurrir a Claire (la canguro australiana que recoge a Ethan en la escuela y se queda con él hasta que llego a casa) para pedirle que se quede. Aunque Ethan se queja pocas veces de mis ausencias nocturnas, siempre me siento en deuda con él... y no puedo evitar la sensación de que si Ethan se convierte en un sociópata (o se cuelga del crack a los diecisiete años) será por esas noches en que trabajo hasta tarde. Trabajando, todo hay que decirlo, para pagar el alquiler, para pagar mi mitad de su manutención, para pagar las facturas... y (también hay que decirlo) dar un poco de definición y sentido a mi vida. Está claro para mí que en estos tiempos las mujeres tienen las de perder. Te hacen la vida imposible todos esos «valores familiares» posfeministas de que «los niños necesitan a su madre en casa». Y encima tienes el ejemplo deprimente de algunos miembros de tu generación que han decidido jugar a ser mamás en los suburbios y se están volviendo locas en silencio.
Cuando eres una madre divorciada que trabaja, tienes una culpabilidad estereofónica... no solo no estás en casa cuando tu hijo vuelve de la escuela, sino que temes socavar su seguridad. Todavía recuerdo los ojos muy abiertos y desconcertados de Ethan, su terror, cuando, hace cinco años, intenté explicarle que su papá viviría en otro sitio a partir de entonces.
Miré el reloj. Las seis y cuarenta y ocho. Sentí la tentación de coger un taxi e ir a casa de Matt. Pero en ese momento me vi deambulando como una acosadora chiflada frente a la casa de Matt, esperando a que salieran. También me daba miedo encontrarme con ella, y quizá perder mi tan proclamada serenidad (¡ja!). Además, a Ethan podría confundirle verme ante la casa de su padre y podría pensar (como ha insinuado en varias ocasiones) que mamá y papá volvían a estar juntos. Algo que nunca sucederá. Jamás.
Así que entré en mi dormitorio, me quité el asqueroso traje y tomé una ducha muy caliente de unos diez minutos. Después me puse un albornoz, me envolví el pelo en una toalla y fui a la cocina a preparar café. Mientras esperaba que hirviera el agua, rebobiné el contestador y escuché los mensajes acumulados del día anterior.
Había nueve en total, cinco de amigos y compañeros de trabajo, dándome el pésame y terminando con la frase de rigor que se dice a las personas que pasan un mal momento: «Si puedo hacer algo por ti». Y aunque fuera pura fórmula, seguía siendo consolador. Había un mensaje de Matt, a las ocho y media de la noche anterior, diciendo que Ethan estaba bien, que habían pasado un día estupendo, y ya estaba acostado, y... «si puedo hacer algo por ti».
Es demasiado tarde para esto. Demasiado tarde.
Evidentemente había un mensaje de mi tía. Era típico de Meg.
«Hola, soy yo, pensaba que habrías recuperado la razón y habrías vuelto a casa. Me equivocaba. Pues no voy a molestarte en casa de tu madre, porque a) podrías arrancarme la oreja, y b) seguramente quieres que te dejen en paz. Pero si has decidido que ya tienes bastante castigo por esta noche y vuelves a casa, llámame... siempre y cuando sea una hora razonable. Que para mí es antes de las tres de la madrugada. Te quiero, cariño. Da un beso a Ethan de mi parte. Y no dejes de tomar la medicina.»
La medicina para Meg era sinónimo de whisky.
Finalmente, había dos llamadas de alguien que no había dejado mensaje. La primera —según el contestador, que registra la hora de la llamada electrónicamente— a las seis y ocho minutos, y la segunda a las nueve y cuarenta y cuatro. Las dos se destacaban por un angustioso silencio..., la persona que llamaba estaba decidiendo si quería decir algo o no. No soporto que la gente haga eso. Porque me hace sentir vulnerable y me asusta. Me siento muy sola.
El hervidor empezó a silbar. Apagué el fuego, cogí la cafetera y un tarro de café extrafuerte recién molido, y eché suficiente para siete tazas. Añadí el agua hirviendo y bajé el émbolo. Me serví una taza grande. Me la bebí rápidamente. Me serví otra taza. Después de otro sorbo ardiente de café —tengo la boca forrada de amianto— y una rápida mirada al reloj —las siete y doce minutos— decidí que podía llamar a casa de Matt.
—¿Diga...?
La voz que contestó parecía medio dormida y era de mujer. Ella.
—Hola... —dije, con bastante indecisión—. ¿Está Ethan?
—¿Ethan? ¿Quién es Ethan?
—¿Quién crees que es Ethan?
Esto la despertó.
—Perdona, perdona, perdona. Ethan. Claro que sé...
—¿Puedo hablar con él?
—¿Todavía está aquí? —preguntó.
—Pues yo no puedo contestarte —dije—, porque no estoy allí.
Ahora parecía del todo aturdida.
—Voy a ver... ¿Eres tú, Kate?
—La misma.
—Sabes, quería escribirte una nota... pero ya que estoy hablando contigo, quería decirte que...
Corta el rollo, pesada.
—Bueno..., que siento mucho lo de tu madre.
—Gracias.
—Y, bueno, que si puedo hacer algo por ti...
—Dile a Ethan que se ponga, por favor.
—Claro, claro.
Oí que Ella susurraba algo. Entonces Matt cogió el teléfono.
—Hola, Kate. ¿Cómo te fue ayer?
—De maravilla. Hacía tiempo que no lo pasaba tan bien.
—Ya sabes a qué me refiero.
Tomé un poco más de café.
—Se pudo aguantar. ¿Puedo hablar con Ethan, por favor?
—Claro —dijo él—. Está aquí al lado.
Oí que Matt le pasaba el teléfono.
—Hola, mi amor —dije.
—Hola, mamá —contestó Ethan como si estuviera medio dormido.
Me animé enseguida. Para mí, Ethan es Prozac instantáneo.
—¿Cómo va todo, hijo?
—La película Imax me gustó mucho. Había unos que subían una montaña y se ponía a nevar y lo pasaban muy mal.
—¿Cómo se llamaba la montaña que subían?
—Ya no me acuerdo.
Me reí.
—Y después del cine fuimos a la tienda de juguetes.
Faltaría más.
—¿Qué te compró papá?
—Un CD-Rom de los Power Rangers.
Pues qué bien.
—Y una nave espacial de Lego. Después fuimos a la televisión.
Maravilloso. Lo que me faltaba por oír.
—... y vimos a Blair. Y ella nos dejó entrar en la sala donde hablan con las cámaras. Y la vimos en la televisión.
—Veo que lo pasaste en grande.
—Blair era una pasada. Y después fuimos todos a un restaurante. Al del World Trade Center. Se puede ver toda la ciudad de noche. Y pasó un helicóptero. Y vino mucha gente a nuestra mesa a pedirle un autógrafo a Blair...
—¿Me echas de menos, cariño? —dije, sin más.
—Claro, mamá —dijo, un poco desinflado.
Y yo me sentí como una idiota desesperada.
—Te quiero, Ethan.
—Adiós, mamá —acabó diciendo, y colgó.
Idiota, idiota, idiota. Nunca has de esperar que un niño te haga sentir necesaria.
Me quedé un rato junto al teléfono, haciendo un esfuerzo para no perder el control —ya había habido bastante de esto en las últimas veinticuatro horas. Cuando me sentí un poco mejor, volví a llenarme la taza de café, entré en el salón y me dejé caer en el amplio y cómodo sofá, la última compra doméstica importante que hicimos Matt y yo antes de su espectacular huida.
Pero no se había esfumado del todo de mi vida. Ese es el problema. De no haber tenido a Ethan, la ruptura habría sido más fácil. Porque —después de un periodo inicial de angustia, dolor, pena y duelo— podría haberme consolado con el hecho de no tener que volver a verle nunca más.
Pero Ethan significa que, tanto si me gusta como si no, tenemos que continuar interactuando, coexistiendo, reconociendo mutuamente nuestra presencia (o que sea). Como dijo Matt durante el proceso de intercambio de opiniones previo al divorcio, conocido como «mediación»: «Por el bien de todos, tenemos que establecer una pequeña tregua entre nosotros». Y la tregua se había establecido. Cinco años después de los hechos, ya hacía tiempo que habíamos dejado de gritarnos. Nos tratábamos de una forma (más o menos) correcta. Yo había decidido que el matrimonio había sido, desde el principio, un gran error. Pero, a pesar de mis esfuerzos por «clausurarlo», la herida seguía abierta.
Cuando se lo mencioné hacía poco a Meg en una de nuestras cenas semanales repletas de alcohol, ella me dijo: «Cariño, puedes repetirte tantas veces como quieras que no era el hombre adecuado para ti, y que todo fue una gran metedura de pata. Pero la realidad es que nunca lo superarás del todo. Es demasiado grande, tiene demasiadas consecuencias. El dolor siempre estará ahí. Es una de las muchas cosas malas de la vida: que se convierta en una acumulación de aflicciones, pequeñas y grandes. Pero los supervivientes —y sin duda tú entras en esta categoría— aprenden a vivir con esta aflicción. Nos guste o no, la aflicción tiene su interés, y es esencial. Porque da su importancia real a las cosas. Y es la razón por la que Dios inventó el alcohol».
Meg es única para describir una forma de ver la vida alegremente católico-irlandesa.
«Por el bien de todos, tenemos que establecer una tregua entre nosotros.»
Sí, Matt, estoy de acuerdo. Pero después de tanto tiempo sigo sin saber cómo hacerlo. Siempre que estoy sentada en este salón, pienso que las cosas son muy azarosas. Por ejemplo la decoración de este piso. Un sofá grande y lleno de cojines, con la tapicería de color crema (creo que el nombre exacto del color es capuchino). Dos sillones a juego, un par de elegantes lámparas de pie italianas y una mesita baja de centro con una serie de revistas encima de su superficie de madera de haya. Dedicamos un montón de tiempo a elegir los muebles. Igual que discutimos sobre el suelo de madera de haya que finalmente instalamos en esta habitación. Y sobre los muebles de acero gris de la cocina que elegimos en el Ikea de Jersey City (sí, nos tomábamos tan en serio la vida que creíamos que íbamos a vivir juntos que llegamos a ir a Nueva Jersey para elegir una cocina). Y la alfombra tejida, de color avena, que sustituyó a la horrible alfombra de color aguamarina que tenía su abuelo. Y la cama con dosel, que nos costó 3.2oo dólares.
Por eso la visión del salón sigue asombrándome. Porque es un testamento de mucha discusión racional sobre algo llamado «un futuro común», aunque, en el fondo, las personas involucradas no creyeran en él. Simplemente nos encontramos en una coyuntura y un momento en que los dos deseábamos un compromiso. Y nos autoconvencimos enseguida de que éramos compatibles, de que podíamos ensamblarnos.
Es extraordinario cómo puedes meterte en situaciones que sabes perfectamente que no pueden durar. Pero la necesidad puede hacer que casi todo parezca bien.
Sonó el teléfono interior, interrumpiendo mis pensamientos. Salté del sofá, fui a la cocina y contesté.
—Hola, señorita Malone.
—¿Sí, Constantine?
—Ha llegado una carta para usted.
—Creía que el correo no llegaba hasta las once.
—No es una carta normal... Es una carta entregada en mano.
—¿Qué quiere decir entregada en mano?
—Quiero decir una carta que trajeron personalmente.
¡Ag!
—Eso ya lo he entendido, Constantine. Lo que quiero saber es cuándo la han entregado y quién.
—¿Cuándo la han entregado? Hace cinco minutos.
Miré el reloj. Las siete y treinta y seis. ¿Quién manda un mensajero con una carta a estas horas de la mañana?
—¿Y quién la ha traído, Constantine?
—No lo sé. Ha llegado un taxi, una mujer ha bajado la ventanilla, ha preguntado si usted vivía aquí, le he dicho que sí, y me ha dado la carta.
—¿O sea que ha sido una mujer?
—Exacto.
—¿Cómo era la mujer?
—No lo sé.
—¿No la ha visto?
—Iba en un taxi.
—Pero el taxi tiene ventanilla.
—Había un reflejo.
—Pero algo habrá visto...
—Mire, señorita Malone, he visto lo que he visto, que es nada, ¿entendido?
—Vale, vale —dije, cansada de aquel diálogo de besugos—. Súbame la carta.
Fui al dormitorio, me puse unos vaqueros y una camiseta y me pasé un cepillo por el pelo enredado. Sonó el timbre, pero cuando abrí la puerta —dejando la cadena puesta al estilo paranoico neoyorquino—, no había nadie. Solo un sobre en el suelo.
Lo recogí y cerré la puerta. El sobre era de tamaño postal y el papel de buena calidad. Un papel azul grisáceo con una textura rugosa que lo hacía agradable al tacto. Mi nombre y mi dirección estaban escritos en la parte delantera. La caligrafía era pequeña y pulcra. Habían escrito «Entregar en mano» en la esquina superior derecha del sobre.
Abrí el sobre con cuidado. Al levantar la solapa, vi la parte superior de una tarjeta con una dirección impresa:
346 Calle 77 Oeste
Apt. 2 B
Nueva York, Nueva York 10024
(212) 555.0745
Lo primero que pensé fue que era cerca de casa. Entonces saqué la tarjeta.
Estaba escrita con la misma letra pulcra y controlada. Estaba fechada el día anterior y decía:
Querida señorita Malone:
Me entristeció mucho enterarme de la muerte de su madre por el New York Times.
Hace años que no nos vemos personalmente, pero yo la conocí cuando era niña, así como conocía a sus padres en aquella época... Por desgracia, perdimos el contacto después de la muerte de su padre.
Quería darle mi más sentido pésame en este difícil momento, y decirle que estoy segura de que alguien la cuida... como él lo ha hecho durante estos años.
Atentamente suya,
SARA SMYTHE
Volví a leer la carta. Y luego otra vez. ¿Sara Smythe? No me sonaba de nada. Pero lo que realmente me llamaba la atención era la frase «alguien la cuida... como él lo ha hecho durante estos años».
—Una pregunta —dijo Meg al cabo de una hora cuando la desperté para leerle la carta—. ¿Ha escrito él con mayúscula?
—No —contesté—. En minúscula.
—Entonces no se trata de una fanática religiosa. Con mayúsculas se referiría a Dios. Al Todopoderoso. El Alfa y Omega. Laurel y Hardy.
—¿Estás segura de que nunca oíste mencionar a mamá a Sara Smythe o a papá?
—Bueno, no era mi matrimonio, y no me presentaban a todos sus conocidos. No creo que ni tu padre ni tu madre llegaran a conocer a Karoli Kielsowski.
—¿Quién era Karoli...? ¿Cómo se pronuncia este nombre?
—Kielsowski. Era un músico de jazz polaco que me ligué una noche de noviembre de 1951 en Birdland. Un desastre en la cama, pero un buen compañero, y no tocaba mal el saxo.
—No entiendo nada...
—Lo que intento decirte es que tu padre y yo nos llevábamos bien, pero no nos lo contábamos todo. No me sorprendería que esta tal Sara Smythe fuera una de sus mejores amigas. Pero todo esto sucedió hace cuarenta y cinco años...
—Vale, entendido. Pero lo que no entiendo es por qué ha dejado la carta en persona en mi casa. ¿Cómo sabe dónde vivo?
—Sales en la guía, ¿no?
—Sí.
—Pues ya está contestado. Y el porqué la ha traído a mano... no lo sé. Quizá vio el anuncio del funeral de ayer en el Times, se dio cuenta de que se lo había perdido, no quería que su nota de pésame llegara muy tarde y decidió traerla camino del trabajo.
—¿No te parece que son muchas coincidencias?
—Oye, me has pedido una hipótesis y te he dado una.
—¿Crees que exagero?
—Creo que estás comprensiblemente cansada y sensible. Y estás sacando de contexto esta tarjeta totalmente inocua. Pero, vaya, si necesitas saber más, llámala. Su número está en la tarjeta, ¿no?
—No tengo ganas de llamarla.
—Pues no la llames. Ahora que lo pienso, prométeme que no volverás a pasar otra noche sola en el piso de tu madre.
—Ya había decidido no hacerlo.
—Me alegro. Porque empezaba a preocuparme que te convirtieras en un personaje chiflado a lo Tennessee Williams. Probándote el vestido de novia de tu madre. Bebiendo bourbon a solas y diciendo cosas como: «Se llamaba Beauregard y era el hombre casado que me rompió el corazón...». —Se interrumpió de golpe.— Oh, cariño —dijo— soy una bocazas.
—No te preocupes —contesté.
—A veces no sé cuándo he de callar.
—Es típico de la familia Malone.
—No sabes cuánto lo siento, Katie...
—Ya está bien. Está todo olvidado.
—Voy a hacer tres actos de contricción.
—Como gustes. Te llamo luego, ¿vale?
Me serví otra taza de café y volví a instalarme en el sofá. Me bebí la mitad del café, dejé el resto en la mesita, estiré brazos y piernas y me tapé los ojos con las manos, para aislarme de todo.
«Se llamaba Beauregard y era el hombre casado que me rompió el corazón...»
En realidad se llamaba Peter. Peter Harrison. Es el hombre con quien salía antes de conocer a Matt. Además, era mi jefe. Y estaba casado.
Dejemos una cosa clara. No soy especialmente romántica. No me desmayo así como así. No pierdo la cabeza con facilidad. Pasé casi los cuatro años de estudios en Smith sin novio —aunque tuve ligues ocasionales cuando sentía necesidad carnal. Cuando volví a Nueva York después de la universidad y cogí un empleo temporal en una agencia de publicidad —supuestamente por un mes que acabó convirtiéndose en toda la vida— nunca me faltó compañía masculina. Pero varios de los errores con los que me acosté entre los veinte y los treinta años me acusaron de guardar las distancias en «primer grado». No es que fuera fría. Era solo que no había conocido a nadie con quien pudiera sentirme realmente, locamente, profundamente apasionada.
Hasta que conocí a Peter Harrison.
Que estúpida fui. Estaba todo tan cantado. Me acercaba a los treinta y cinco. Acababa de entrar en una agencia nueva: Harding, Tyrell y Barney. Peter Harrison me contrató. Él tenía cuarenta y dos años. Casado. Dos hijos. Guapo, por supuesto. Increíblemente inteligente. El primer mes que estuve en la empresa hubo algo tácito entre nosotros; la sensación de que los dos éramos conscientes de la presencia del otro. Cuando nos encontrábamos —en los pasillos, en el ascensor, en una reunión de departamento— éramos muy educados el uno con el otro. Pero se notaba un cierto nerviosismo subterráneo en nuestra charla más trivial. Nos mostrábamos tímidos en presencia del otro. Y ninguno de los dos era, en ningún sentido, tímido.
Una tarde, a última hora, entró en mi despacho. Me preguntó si quería salir a tomar algo. Fuimos a un pequeño bar cercano. Empezamos a hablar y no podíamos parar. Estuvimos dos horas hablando; charlando como dos personas destinadas a comunicarse. Conectamos, nos acoplamos, nos fusionamos. Cuando finalmente entrelazó sus dedos con los míos y dijo: «Salgamos de aquí», no lo pensé dos veces. En realidad, lo deseaba tanto que habría saltado encima de él en el mismo bar.
Hasta más tarde —echada a su lado en la cama, contándole lo mucho que me gustaba y escuchando como él me decía lo mismo— no planteé la pregunta que había querido hacer antes. Me dijo que las cosas no iban mal entre su esposa, Jane, y él. Llevaban juntos once años. Eran bastante compatibles. Querían mucho a las niñas. Vivían bien. Pero vivir bien no significa vivir apasionadamente. Aquella parte de su matrimonio se había esfumado hacía años.
—Entonces, ¿por qué no aceptas las limitaciones de la vida doméstica? —pregunté.
—Es lo que había hecho —contestó—. Hasta que te conocí.
—¿Y ahora?
Me acercó más a él.
—Ahora no permitiré que te vayas.
Así fue como empezó. Durante el siguiente año, no me dejó para nada. Por el contrario, pasó todas las horas que pudo conmigo. Lo que, desde mi punto de vista, no era suficiente... pero al mismo tiempo avivaba la intensidad de nuestra aventura. La verdad es que no soporto la palabra «aventura», por sus connotaciones bajas y sórdidas. Aquello era amor. Amor puro y sin diluir. Amor que tenía lugar entre las seis y las ocho de la noche, dos veces por semana, en mi piso. Y muchas veces a la hora de comer, en un hotel del centro, a tres manzanas de distancia de la oficina. Evidentemente, yo quería verle más a menudo. Cuando no estaba conmigo —sobre todo por la noche— me consumía por él. La añoranza era enloquecedora. Porque sabía que había encontrado a la persona del planeta que me estaba destinada. Sin embargo estaba decidida a mantener exteriormente controlados mis sentimientos por Peter. Los dos sabíamos cuán peligroso era aquel juego, y que todo podía venirse abajo si éramos objeto de cotilleos en la oficina... o aún peor, si Jane se enteraba.
Por lo tanto, en la oficina nos comportábamos de un modo formal el uno con el otro. Él iba con mucho cuidado para no delatarse en casa y no despertar sospechas llegando más tarde de lo esperado, guardando en mi casa los mismos artículos de tocador que en la suya y no dejándome clavarle las uñas en la espalda.
—Esto es lo primero que voy a hacer la primera noche que vivamos juntos —dije, acariciándole los hombros desnudos.
Era una noche de diciembre, un poco antes de Navidad. Estábamos en la cama, destapados, con los cuerpos todavía húmedos.
—Te lo recordaré —dijo, besándome con pasión—. Porque he decidido contárselo a Jane.
Mi adrenalina se descontroló.
—¿De verdad?
—Nunca he sido tan sincero.
Le cogí la cara entre las manos.
—¿Estás completamente seguro?
Me contestó sin dudarlo:
—Sí, del todo.
Decidimos que no se lo contaría a Jane hasta después de Navidad, para lo cual solo faltaban cuatro semanas. También decidimos que yo empezaría a buscar piso enseguida. Después de gastar muchas suelas de zapatos, encontré un precioso piso de dos habitaciones para los dos con algo de vista sobre Riverside y la Calle 112. Faltaban pocos días para Navidad. Decidí darle a Peter una buena sorpresa la noche siguiente —cuando, como de costumbre, nos viéramos en mi piso a las seis— llevándole a ver nuestro futuro hogar. Llegó a mi piso una hora tarde. En cuanto le vi entrar, me asusté. Porque vi muy claro que algo andaba mal. Se dejó caer en el sofá. Me senté inmediatamente a su lado y le cogí la mano.
—¿Qué pasa, mi amor?
No quiso mirarme a los ojos.
—Es que... me mudo a Los Ángeles.
Tardé un momento en entenderlo.
—¿Los Ángeles? ¿Tú? No lo entiendo.
—Ayer por la tarde, sobre las cinco, recibí una llamada en el despacho. Una llamada de la secretaria de Bob Harding, pidiéndome que fuera a ver al presidente de la empresa. Enseguida. Así que subí al piso treinta y dos, al despacho del gran jefe. Dan Downey y Bill Maloney, de Corporate Affairs, también estaban. Harding me pidió que me sentara y fue directo al grano. Creighton Anderson, el jefe de la oficina de Los Ángeles, había dicho que se iba a Londres a dirigir una gran sucursal de Saatchi & Saatchi. Eso significaba que el puesto de jefe en Los Ángeles estaba vacante; Harding me estaba observando desde hacía tiempo, y...
—¿Te ofrecieron el empleo?
Asintió con la cabeza. Le cogí la mano.
—Pero si es estupendo, cariño. En cierto modo, es lo que queríamos. Un cambio radical. Una forma de construir nuestra propia vida. Y, por supuesto, si es un problema para ti contratarme para que trabaje en Los Ángeles, no te preocupes. Hay mucho mercado en Los Ángeles. Ya encontraré algo. Puedo hacer...
Él interrumpió mi frenética y asustada perorata.
—Katie, por favor...
Su voz era apenas audible. Finalmente me miró. Tenía la cara pálida y los ojos rojos. De repente me sentí enferma.
—¿Se lo dijiste antes a ella, verdad? —pregunté.
Peter desvió la mirada.
—Tuve que hacerlo. Es mi esposa.
—No puedo creerlo.
—Bob Harding dijo que tenía que decidirme hoy mismo y que sabía que primero tendría que hablar con Jane...
—¿Ya no te acuerdas de que ibas a dejar a Jane? ¿Por qué no hablaste primero con la persona con la que pensabas empezar una nueva vida? Yo.
Él se limitó a encogerse de hombros tristemente y respondió:
—Tienes razón.
—¿Qué le dijiste exactamente?
—Le hablé de la oferta de trabajo y le dije que creía que sería un buen empujón para mi carrera...
—¿No le dijiste nada de nosotros?
—Estaba a punto... pero se echó a llorar. Empezó a decir que no quería perderme, que se daba cuenta de que nos estábamos distanciando, pero tenía tanto miedo que no se atrevía ni a hablar conmigo, porque...
Se le quebró la voz. Peter —mi hombre seguro y decidido, intrépido y siempre coherente— se había convertido en un hombre avergonzado y falto de palabras.
—¿Porque qué? —pregunté.
—Porque... —tragó saliva—... creía que había alguien más en mi vida.
—¿Y tú que le dijiste?
Apartó la mirada, como si no pudiera soportar mirarme.
—Peter, tienes que decirme lo que le dijiste.
Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la oscura noche de diciembre.
—Le aseguré que... no había nadie más que ella.
Tardé un momento en asumirlo.
—No lo dijiste —musité—. Dime que no lo dijiste.
Siguió mirando por la ventana, dándome la espalda.
—Lo siento, Katie. No sabes cuánto lo siento.
—Sentirlo no sirve de nada. «Lo siento» es una expresión vacía.
—Estoy enamorado de ti...
Entonces fue cuando entré como una tromba en el baño, cerré la puerta de golpe, pasé el pestillo, me dejé caer en el suelo y me eché a llorar desesperadamente. Peter golpeó la puerta, me suplicó que le dejara entrar. Pero mi rabia y mi dolor eran tan inmensos que no quería escucharle.
Finalmente, los golpes cesaron. Finalmente, recuperé un cierto control. Me obligué a ponerme en pie, descorrí el pestillo y volví al salón. Peter se había ido. Me senté en el borde del sofá, sintiéndome como si hubiera sufrido un terrible accidente, con aquella sensación de angustia posterior al impacto, durante la cual te preguntas: «¿Ha ocurrido realmente?».
Funcionando con el automático, me puse el abrigo, cogí las llaves y salí a la calle.
Lo siguiente que recuerdo es que paré un taxi que iba hacia el sur. No recuerdo casi nada del trayecto. Pero cuando llegamos a la 42 con la Primera Avenida —ante un edificio grande y antiguo llamado Tudor City— tardé un momento en recordar por qué estaba allí y a quién iba a ver.
Salí del taxi y entré en el vestíbulo. Cuando el ascensor llegó al séptimo piso, crucé el pasillo rápidamente y llamé al timbre del apartamento 7E. Meg abrió la puerta, vestida con una bata azul de felpa, el eterno cigarrillo colgando de los labios.
—Caramba, ¿a qué debo esta sorpresa...? —exclamó.
Pero entonces me miró bien y se puso blanca. Entré en el piso y apoyé la cabeza en su hombro. Me rodeó con los brazos.
—Oh, mi niña... —dijo tiernamente—. ¿No me digas que estaba casado?
Cerró la puerta y yo me eché a llorar otra vez. Me sirvió un escocés. Le conté toda la tonta historia. Pasé la noche en su sofá. Al día siguiente no me veía con ánimos de ir al trabajo y le pedí a Meg que llamara diciendo que estaba enferma. Fue a llamar desde su dormitorio.
Cuando salió, dijo:
—Me dirás que soy una vieja entrometida después de esto... pero te gustará saber que no tienes que volver a la oficina hasta el 2 de enero.
—¿Por qué demonios lo has hecho, Meg?
—He hablado con tu jefe...
—¿Has llamado a Peter?
—Sí, le he llamado.
—Oh, por Dios, Meg...
—Escúchame. Le he llamado y le he explicado que hoy no te encontrabas muy bien. Entonces me ha dicho que «dadas las circunstancias», no tienes que volver hasta el 2 de enero. Así que tienes once días de vacaciones. No está mal, ¿verdad?
—No está mal sobre todo para él, porque le proporciona una escapatoria fácil. No tiene que verme antes de largarse a Los Ángeles.
—¿Tú quieres verle?
—No.
—La defensa descansa.
Bajé la cabeza.
—Te va a llevar tiempo —dijo Meg—. Mucho tiempo. Más del que crees.
Ya lo sabía. Como sabía que me enfrentaba a la Navidad más larga de mi vida. La aflicción me atacaba en oleadas. A veces las cosas más tontas y obvias, como ver a una pareja que se besaba en la calle, la desencadenaban. O me dirigía en metro al centro, bastante contenta después de pasar la tarde matando el tiempo alegremente en el Museo de Arte Moderno o en una terapia de rebajas en Bloomingdale, y entonces, sin más ni más, me sentía como si estuviera cayendo en un profundo abismo. Dejé de dormir. Adelgacé. Cada vez que me castigaba a mí misma por ser una exagerada, volvía a desmoronarme.
Lo que más me trastornó fue que siempre había jurado, prometido y asegurado que no perdería la cabeza por un hombre, y nunca había sido nada comprensiva (sino directamente despreciativa) con los amigos o conocidos que convertían una ruptura en una tragedia épica; un Tristán e Isolda en Manhattan.
Pero entonces había momentos en que me preguntaba cómo lograría pasar el día. Y me sentía un estúpido estereotipo. Especialmente cuando, en medio de un almuerzo dominical en un restaurante del barrio con mi madre, me eché a llorar de repente. Me escondí en el lavabo hasta que fui capaz de controlar mi dramatismo a lo Joan Crawford. Cuando volví a la mesa, vi que mi madre había pedido café para las dos.
—Estoy muy preocupada por ti, Katherine —dijo tiernamente.
—He tenido una semana malísima, nada más. No hace falta que me encierres todavía.
—Es por un hombre, ¿verdad? —preguntó.
Me senté, soplé el café y finalmente asentí con la cabeza.
—Debía de ser muy fuerte si te ha trastornado tanto.
Me encogí de hombros.
—¿Quieres contármelo? —preguntó.
—No.
Inclinó la cabeza y me di cuenta de que la había herido profundamente. ¿Quién dijo que las madres harían lo que fuera para seguir siendo necesarias?
—Ojalá pudieras confiar en mí, Kate.
—Ojalá pudiera.
—No sé por qué...
—Es como han ido las cosas entre las dos.
—Me pones triste.
—Lo siento.
Me cogió la mano y me la apretó con fuerza. Tenía tantas ganas de hablar con ella, decirle que nunca había podido penetrar su protectora capa de amabilidad; que nunca había podido confiar en ella porque siempre había sentido que me juzgaba; que la quería muchísimo... pero había demasiadas cosas entre ella y yo. Sí, fue uno de aquellos momentos —tan preciados por Hollywood— en que madre e hija podrían haber superado el abismo que las separaba, y después de verter muchas lágrimas, reconciliarse. Pero la vida no funciona así. Siempre nos detenemos, dudamos, nos echamos atrás en estos grandes momentos. Quizá porque, en la vida de familia, todos nos creamos escudos protectores a nuestro alrededor. Con el paso de los años, estas defensas se solidifican. Los demás no pueden penetrarlas, y a nosotros aún nos cuesta más derribarlas, porque se convierten en nuestra forma de protegernos —y proteger a los que amamos— de toda una serie de verdades.
Pasé el resto de mi semana libre en cines y museos. El 2 de enero volví a trabajar. Todos mis compañeros se interesaron por mi «terrible gripe» y me preguntaron si me había enterado del traslado de Peter Harrison a Los Ángeles.
Me encerré en mí misma, hice mi trabajo, volví a casa y me acosté. Los ataques de aflicción habían disminuido, pero la sensación de pérdida, no.
A mediados de febrero, una de mis colegas de publicidad, Cindy, me propuso ir a comer a un restaurante italiano cercano al despacho. Nos pasamos casi todo el almuerzo comentando una campaña que todavía estábamos perfilando. Cuando llegó el café, Cindy dijo:
—¿Ya te habrás enterado del último cotilleo de la oficina de Los Ángeles?
—¿Qué cotilleo?
—Peter Harrison ha dejado a su esposa y a las niñas por una ejecutiva de contabilidad. Una tal Amanda Cole, creo...
La noticia explotó ante mí como una granada. Por un momento no supe ni dónde estaba. Debía de parecer totalmente aturdida, porque Cindy me tomó la mano y dijo:
—¿Estás bien, Kate?
Aparté la mano furiosamente y dije:
—Pues claro que estoy bien. ¿Por qué lo preguntas?
—Por nada —dijo, nerviosa.
Se volvió, buscó al camarero por el restaurante, y le hizo el gesto de pedir la cuenta. Yo me quedé mirando el café.
—Lo sabías, ¿verdad? —pregunté.
Cindy se echó sacarina en el café y lo agitó. Mucho rato.
—Por favor, contesta —insistí.
Dejó de agitar el café frenéticamente con la cuchara.
—Cariño —dijo—, todos lo sabían.
Escribí tres cartas a Peter, en las que lo llamaba de todo y lo acusaba de destrozar mi vida. No mandé ninguna. Me detuve, en varias ocasiones, cuando el deseo de llamarle a las cuatro de la mañana era incontrolable. Al final escribí una postal con solo tres palabras:
¡Debería darte vergüenza!
Rompí la postal dos segundos antes de enviarla... y entonces me desmoroné, sollozando como una idiota en la esquina sudeste de la 48 con la Quinta, convirtiéndome en objeto de la fascinación incómoda y pasajera de la horda de ciudadanos que se encaminaba a su almuerzo.
Matt sabía que estaba todavía en muy baja forma cuando empezamos a salir. Fue ocho meses después de que Peter se mudara a la costa. Me había cambiado de agencia, había empezado a trabajar en una gran empresa, Hickey, Ferguson y Shea. Conocí a Matt una tarde en que entró como una invasión en nuestras oficinas. Iba acompañado de un equipo de la PBS, para filmar parte de un programa para MacNeill-Lehrer News Hour sobre agencias de publicidad que todavía anunciaban la semilla del diablo: el tabaco. Fui una de las publicistas que entrevistó, y después charlamos un rato. Me sorprendió que me pidiera una cita porque no había habido nada insinuante en nuestra conversación.
Después de vernos a menudo durante un mes, aún me sorprendió más diciéndome que estaba enamorado de mí. Era la mujer más lista que había conocido. Le encantaba mi «escasa tolerancia a las tonterías». Respetaba mi «fuerte sentido de la autonomía personal», mi «inteligencia», mi «ingeniosa seguridad» (¡ja!). Todo encajaba. Había tropezado con la mujer con quien siempre había deseado casarse.
Naturalmente, no capitulé enseguida. Muy al contrario, su súbita confesión de amor me dejó asombrada. Sí, me gustaba. Era listo, ambicioso. Me atraía su saber estar metropolitano... y el que pareciera entenderme, porque, evidentemente, los dos estábamos cortados por el mismo patrón urbano. Un igual nativo de Manhattan. Un igual en educación —universitario y metodista. Un igual en ingenio y, al más puro estilo neoyorquino, igualmente poseedor del complejo de superioridad por derecho.
Dicen que el carácter es cuestión de destino. Quizá sí, pero el momento desempeña un gran papel. Los dos teníamos treinta y seis años. Él salía de una relación de cinco años con una corresponsal de la CNN superambiciosa llamada Kate Brymer (le había dejado por un presentador importante de la emisora), por eso los dos sabíamos algo de accidentes sentimentales. Como yo, no soportaba la inutilidad del neurótico baile de las citas. Como yo, tenía miedo de entrar solo en los cuarenta. Incluso quería tener hijos, lo que multiplicó por cien su atractivo, en tanto que yo ya empezaba a oír el molesto tic-tac de mi reloj biológico.
Sobre el papel, debíamos de hacer una buena pareja. Un encuentro ideal de dos iguales urbanos. La perfecta pareja profesional neoyorquina.
Solo había un problema: yo no estaba enamorada de él. Y lo sabía. Pero me convencí de lo contrario. En parte, por la insistencia de Matt en que nos casáramos. Era persuasivo sin ser pesado, y supongo que finalmente me tragué sus halagos. Porque, después de lo de Peter, necesitaba que me halagaran, me adularan, me quisieran. Y porque en el fondo me aterraba acabar sola y sin hijos a los cuarenta.
—Un chico encantador —dijo mi madre cuando conoció a Matt—. Creo que te hará muy feliz.
Que era su forma de decir que daba el visto bueno a sus credenciales WASP, su lustre de buen tono. Meg fue un poco menos efusiva.
—Es muy agradable —dijo.
—No pareces muy impresionada —advertí.
—Será que tú no pareces muy impresionada.
Callé un momento y luego dije:
—Estoy muy contenta.
—Sí, y el amor es algo maravilloso. Estás enamorada, ¿verdad?
—Claro —asentí sin entusiasmo.
—Eres muy convincente.
El ácido comentario de Meg volvió a molestarme cuatro meses después. Estaba en una habitación de hotel en la isla caribeña de Nevis. Eran las tres de la madrugada. Desde hacía treinta y seis horas, mi marido dormía a mi lado en la cama. Era la primera noche después de la boda. Y yo estaba mirando el techo y pensando: «¿Qué hago aquí?».
Entonces me invadieron los recuerdos de Peter. Empezaron a brotarme las lágrimas. Y me castigué por ser la idiota más idiota imaginable. Normalmente nos metemos solos en nuestros apuros, ¿verdad?
Intenté que funcionara. Matt intentó con todas sus fuerzas que funcionara. Nos llevábamos mal. Discusiones tontas sobre cuestiones tontas, sin fin. Lo solucionábamos enseguida, pero volvíamos a discutir inmediatamente. Descubrí que el matrimonio no funciona si las dos partes involucradas no encuentran la manera de establecer una distensión doméstica entre ellas. La voluntad que hace falta es enorme. Los dos carecíamos de ella.
En lugar de esto, esquivábamos una realidad cada día más evidente: no hacíamos buena pareja. A la mañana siguiente de una pelea, nos hacíamos regalos caros. O llegaban flores a mi despacho, con un mensaje ingenioso y conciliador:
Dicen que los diez primeros años son los peores.
Te quiero,
MATT
Pasamos un par de fines de semana, para avivar la llama, en Berkshires, o en Western Connecticut, o en Montauk. Durante uno de ellos, Matt, que había bebido, me convenció de que no me pusiera el diafragma aquella noche. Yo también había bebido lo mío y accedí. Y así es como Ethan entró en nuestras vidas.
Él fue, sin lugar a dudas, el mejor accidente de borrachera imaginable. Amor a primera vista. Pero después de la euforia posnatal, reapareció el descontento doméstico habitual. Ethan no creía en las virtudes recuperadoras del sueño. Los primeros seis meses de su vida se negó a dormitar más de dos horas seguidas, lo que nos convirtió enseguida en un par de cuasi catatónicos. A menos que tengas la predisposición de Mary Poppins, el agotamiento conduce a la irritabilidad excesiva. Y en nuestro caso se convirtió en una guerra declarada. En cuanto Ethan estuvo destetado, propuse que nos turnáramos para darle de comer por las noches. Matt se negó, diciendo que su trabajo era muy exigente y necesitaba dormir ocho horas seguidas. Aquello sonó a música de batalla en mis oídos, porque le acusé de poner su trabajo por encima del mío. Lo cual, a su vez, desencadenó nuevos enfrentamientos acerca de la responsabilidad paterna, acerca del comportamiento de adultos, y acerca del porqué de pasarnos el día discutiendo por todo.
Inevitablemente, cuando se trata de niños, es la mujer quien acaba pagando el pato, de modo que cuando Matt llegó una noche a casa y dijo que había aceptado un traslado de tres meses a la sede de la PBS en Washington, solo pude decir:
—Me alegro por ti.
Me prometió contratar (y pagar) una niñera todo el día, porque yo había vuelto a trabajar. Prometió venir cada fin de semana. Y dijo que esperaba que el tiempo que pasáramos separados nos beneficiara y amortiguara el ambiente belicoso entre nosotros.
Así que me quedé sola con el bebé. Y me encantó, no solo porque nunca tenía bastante de Ethan —sobre todo porque el tiempo que podía pasar con él estaba limitado a las noches después del trabajo—, sino también porque me había debilitado la constante guerra de guerrillas con Matt.
Curiosamente, tan pronto como Matt se fue a Washington, pasaron dos cosas: primera, Ethan empezó a dormir toda la noche de un tirón, y segunda, Matt y yo empezamos a llevarnos bien de nuevo. No, no se trataba de que la «ausencia hiciera que le quisiera más», sino más bien una suavización del tono por parte de los dos. Libres de la constante presencia del otro, nuestro antagonismo había disminuido. Empezamos a hablar otra vez, es decir, a poder mantener una conversación que no terminara en un intercambio de comentarios furiosos. Cuando volvía a casa los fines de semana, saber que solo teníamos cuarenta y ocho horas para estar juntos hacía que nos comportáramos como es debido. Poco a poco, se restableció una cierta relación cordial, la sensación de que podíamos convivir; de que nos gustaba estar juntos; de que teníamos futuro.
O, al menos, eso era lo que yo pensaba. Durante el último mes del traslado de Matt a Washington, una noticia importante —los primeros días del escándalo Whitewater— le obligó a quedarse allí tres semanas seguidas. Cuando finalmente volvió a Manhattan, presentí que algo iba realmente mal en cuanto entró por la puerta. Aunque se esforzaba por comportarse con naturalidad delante de mí, se volvió reservado y contestó con vaguedad cuando le hice un par de preguntas inocentes sobre lo mucho que trabajaba en Washington. Después cambió nerviosamente de tema. Entonces lo supe. Los hombres siempre creen que pueden disimular, pero cuando se trata de infidelidad son totalmente transparentes.
Después de meter a Ethan en la cama y sentarnos en el salón con una botella de vino, decidí ir directamente al grano.
—¿Cómo se llama? —pregunté.
La cara de Matt se volvió del color de la tiza.
—No te entiendo... —dijo.
—Entonces repetiré la pregunta despacio: «Cómo... se... llama?».
—No sé de qué me hablas.
—Sí que lo sabes —dije, en un tono todavía ecuánime—. Solo quiero saber cómo se llama la mujer que has estado viendo.
—Kate...
—Ese es mi nombre. Quiero saber el suyo. Por favor.
Soltó aire ruidosamente.
—Blair Bentley.
—Gracias —dije, todavía con una voz razonable.
—¿Puedo explicarte...?
—¿Explicarme qué? ¿Que fue una de esas cosas que pasan? ¿O que una noche te emborrachaste y de repente te encontraste con esa mujer en la cama? O a lo mejor se trata de amor...
—Se trata de amor.
Aquello me hizo callar. Tardé un momento en recuperar el habla.
—¿Hablas en serio? —dije.
—Totalmente en serio —contestó.
—Imbécil.
Se fue del piso aquella noche. No volvió a dormir allí. Y yo me amargué. Quizá no era el hombre de mi vida, pero había un niño por medio. Tendría que haber pensado en el bienestar de Ethan. Como habría tenido que reconocer que la separación había mejorado nuestra relación, que habíamos dejado nuestras armas de destrucción masiva y habíamos establecido una especie de armisticio entre los dos. Un armisticio afectuoso, hasta el punto de que había empezado a echar de menos a Matt. Siempre dicen que el primer año de matrimonio es un asco. Pues, vale, ya lo habíamos superado. Nos habíamos empezado a convertir en una causa común.
Cuando me enteré de que la señorita Blair Bentley tenía veintiséis años y era una rubia de piernas largas, superarreglada, con la piel impecable y los dientes blancos y perfectamente enfundados —por no hablar de que era presentadora de noticias en una emisora filial de la NBC en Washington, a punto de ser trasladada a la casa madre en Nueva York—, mi amargura se cuadruplicó. Matt había encontrado una mujer trofeo.
Pero, claro, la gran amargura que sentía era en realidad contra mí misma. Lo había estropeado. Había hecho todo lo que había jurado no hacer: desde enamorarme de un hombre casado a obedecer a los imperativos de mi maldito reloj biológico. Todos hablamos de «construir una vida»: encontrar una profesión que te llene, una relación que te llene, un equilibrio que te llene entre lo profesional y lo personal. Las revistas están llenas de estrategias falsas para construir esta existencia perfectamente sincronizada y hecha a medida. Pero la verdad es que cuando se trata de lo importante —el hombre que te rompe el corazón, el hombre con el que acabas teniendo un hijo— eres una rehén del destino, como cualquier idiota. ¿Y si nunca hubiera trabajado para Hardin, Tyrell y Barney? ¿Y si no hubiera ido a tomar algo con Peter? Un encuentro casual por aquí, una decisión apresurada por allí... y una mañana te despiertas a los cuarenta, divorciada y madre. Y te preguntas: ¿cómo es posible que haya acabado así?
Empezó a sonar el teléfono, haciéndome salir de mi ensueño con un sobresalto. Miré mi reloj. Eran casi las nueve de la mañana. ¿Cuándo había perdido la noción del tiempo?
—¿Eres tú, Kate?
La voz me sorprendió. Era mi hermano. Era la primera vez que me llamaba a casa en muchos años.
—¿Charlie?
—Sí, soy yo.
—Te has levantado temprano.
—No podía dormir. Solo quería decirte que... me alegré de verte, Kate.
—Vaya.
—Y no quiero que pasen otros siete años...
—Como te dije ayer, Charlie, eso es cosa tuya.
—Ya lo sé, ya lo sé.
Calló un momento.
—Bueno —dije— ya sabes dónde estoy. Llámame si te apetece. Y si no lo haces, sobreviviré. Tú rompiste la comunicación. Si quieres volver a mantener el contacto, es cosa tuya. ¿Te parece bien?
—Sí, claro.
—Vale.
Otro de sus malditos silencios nerviosos.
—Bien, pues, tengo que irme, Charlie. Ya nos veremos...
Interrumpió mi despedida soltando:
—¿Puedes prestarme cinco mil dólares?
—¿Qué?
La voz empezó a temblarle.
—Mira, lo siento... Sé que me odiarás por pedírtelo, pero... sabes que tenía una entrevista de trabajo... como representante de Pacific Floral Service. La mayor empresa de reparto de flores de la Costa Oeste. Lo único que he encontrado donde quisieran entrevistar a alguien de más de cincuenta años... Así de mal están las cosas en el mercado. Si pasas de los cincuenta.
—No me lo recuerdes. ¿No era hoy la entrevista?
—En teoría. Pero cuando llegué ayer a casa, me encontré un mensaje del departamento de Recursos Humanos de Pacific Floral. Me decían que habían decidido cubrir la vacante con un empleado y anulaban la entrevista.
—Lo siento.
—No tanto como yo. No tanto como yo, porque... bueno... ni siquiera era un trabajo de dirección... Era solo de comercial matado... Era...
Se le quebró la voz.
—¿Estás bien, Charlie?
Oí que respiraba profundamente.
—No, no estoy bien. Porque si no encuentro cinco mil dólares antes del viernes, el banco va a quedarse con la casa.
—¿Con los cinco mil solucionarás el problema?
—En realidad no... porque le debo al banco siete mil más.
—Dios mío, Charlie.
—Ya lo sé, ya lo sé... Pero las deudas se empiezan a acumular cuando llevas seis meses sin trabajo. Y te aseguro que he intentado pedir dinero prestado en todas partes. Pero la casa ya tiene dos hipotecas...
—¿Qué dice Holly?
—Ella... ella no sabe lo mal que están las cosas.
—¿Me estás diciendo que no se lo has contado?
—No... Es que no... no quiero preocuparla.
—Bueno, se va a preocupar bastante cuando os desahucien de la casa.
—No digas esa palabra, desahucio.
—¿Qué vas a hacer?
—No lo sé. Todos los ahorros que teníamos... y unas pocas acciones... se han esfumado.
Cinco mil dólares. Yo tenía ocho mil en una cuenta de ahorro... y mi madre tenía en su cuenta otros diez mil, que eran una parte de la herencia que cobraría cuando se leyera el testamento. Cinco mil dólares. Para mí era mucho dinero. No era suficiente ni para pagar un curso de Ethan en Allan-Stevenson. O eran casi tres meses de alquiler. Podía hacer muchas cosas con cinco mil dólares.
—Sé lo que estás pensando —dijo Charlie—: «Después de tantos años, la primera llamada es para darme un sablazo».
—Sí, Charlie, esto es exactamente lo que estoy pensando. Igual que estoy pensando en todo el daño que le hiciste a mamá.
—Me equivoqué.
—Sí, Charlie. Te equivocaste mucho.
—Lo siento. —Su voz era apenas un susurro.— No sé qué decir excepto que lo siento.
—No te perdono, Charlie. No puedo. Sé que podía ser despótica y un poco pesada. Pero tanto como para olvidarse de ella...
Oí que se le contraía la garganta, como si ahogara un sollozo.
—Tienes razón —dijo.
—Me da igual si tengo razón o no, de todos modos es un poco tarde para discutirlo. Lo que quiero saber, Charlie, es por qué.
—Nunca nos llevamos bien.
Eso era cierto, sin duda, porque uno de mis recuerdos perdurables de la infancia eran las continuas discusiones entre mi madre y mi hermano. No estaban de acuerdo en nada, y mi madre tenía la costumbre de entrometerse en todo. Pero, si bien yo encontraba la forma de desviar —o incluso ignorar— su tendencia a la intromisión, Charlie se sentía constantemente amenazado por sus intrusiones. Sobre todo porque enmascaraban el hecho de que Charlie echaba muchísimo de menos —y necesitaba— a su padre. El pobre tenía casi diez años cuando papá murió, y por la manera en que siempre me habló de él lo idolatraba, y de alguna manera culpaba a mamá de su muerte prematura.
—A ella nunca le gustó —me dijo una vez cuando yo tenía trece años—. Y le amargó tanto la vida que él se pasaba casi toda la semana fuera.
—Pero mamá decía que se iba a trabajar.
—Sí, siempre estaba fuera de la ciudad. Así no tenía que estar con ella.
Como mi padre había muerto cuando yo tenía dieciocho meses, no tenía ningún recuerdo —y mucho menos conocimiento— de él. Así que siempre que Charlie hablaba de él, estaba pendiente de sus palabras, especialmente porque mi madre siempre esquivaba el tema del difunto Jack Malone, como si fuera demasiado doloroso hablar de él, o simplemente no quisiera hacerlo. Me tragaba lo que decía Charlie sobre el matrimonio displicente de nuestros padres, y silenciosamente atribuí su infelicidad a mamá y a su forma de ser.
Sin embargo, al mismo tiempo, nunca entendí por qué Charlie no era capaz de improvisar una estrategia para llevarse bien con ella. Yo misma discutía todo el tiempo. También me volvía loca. Aun así nunca la habría echado de mi vida como hizo Charlie. Pero también tenía la sensación de que mi madre era un poco ambivalente con su único hijo. Sin duda lo quería. Me preguntaba si no le culpaba, en el fondo, de ser la razón de que acabara metida en un matrimonio desgraciado con Jack Malone. Por su parte, Charlie no superó nunca la muerte de papá. Tampoco le gustaba ser el único hombre de la casa. En cuanto pudo, se escapó directamente a los brazos de una mujer que era tan controladora, tan autoritaria, que, a su lado, mamá parecía una libertaria.
—Sé que no os llevabais bien, Charlie —dije—. Sí, a veces era una paliza. Pero no merecía el castigo que tú y Princesa le infligisteis.
Una larga pausa.
—No —dijo—. No se lo merecía. ¿Qué puedo decir, Kate? Excepto que me dejé influir equivocadamente por... —Se interrumpió y bajó la voz.— Digámoslo así: la discusión siempre se presentaba en los términos: «O tú o yo». Y yo fui el débil y cedí.
Otro silencio. Entonces dije:
—De acuerdo. Te mandaré un cheque de cinco mil dólares hoy mismo.
Tardó un rato en asumirlo.
—¿Lo dices en serio?
—Es lo que habría querido mamá.
—Dios mío, Kate... No sé qué...
—No digas nada...
—Estoy abrumado...
—No lo estés. Son asuntos de familia.
—Te lo prometo, te lo juro, te lo devolveré en cuanto...
—Charlie... ya basta. Mañana tendrás el cheque. Y cuando puedas devolvérmelo, me lo devuelves. Tengo que pedirte algo...
—Lo que sea. Pídeme el favor que necesites.
—Solo quería hacerte una pregunta, Charlie.
—Claro, claro.
—¿Te suena una tal Sara Smythe?
—De nada. ¿Por qué?
—He recibido una carta de pésame, diciendo que había conocido a mamá y a papá antes de que yo naciera.
—Pues no me recuerda nada. Pero la verdad es que no me acuerdo de muchos amigos de papá y mamá de aquella época.
—No me extraña. Yo no me acuerdo de gente que conocí el mes pasado. Gracias de todos modos.
—No... Gracias, Kate. No sabes lo que representan estos cinco mil para nosotros...
—Creo que me hago una idea.
—Bendita seas —dijo bajito.
Después de colgar, se me ocurrió algo: echaba de menos a mi hermano.
Pasé el resto de la mañana arreglando el piso y haciendo tareas domésticas. Cuando volví de la lavandería, en el sótano del edificio, encontré un mensaje en el contestador.
»—Hola, Kate...
Era una voz que no había oído nunca; una voz muy elegante, con un marcado acento de Nueva Inglaterra.
»—Soy Sara Smythe. Espero que hayas recibido mi carta y me disculpo por llamarte a casa. Pero me gustaría verte. Como decía en mi carta, era amiga de tu familia cuando tu padre vivía, y me encantaría renovar el contacto contigo después de todos estos años. Sé que tienes mucho trabajo, pero si tienes un hueco, llámame por favor. Mi número es el cinco-cinco-cinco cero-siete-cuatro-cinco. Esta tarde estaré en casa, si quieres. De nuevo, repito que te acompaño en el sentimiento en estos momentos difíciles. Pero sé que eres fuerte y resistente, y lo superarás. Tengo muchas ganas de que nos veamos.
Escuché el mensaje dos veces, cada vez más alarmada (e indignada). «Me encantaría renovar el contacto contigo después de todos estos años... Sé que tienes mucho trabajo... Sé que eres fuerte y resistente...» Por Dios, aquella mujer parecía una vieja amiga de la familia, o alguien en cuyas rodillas me hubiera sentado a los cinco años. ¿No tenía la decencia de darse cuenta de que, después de enterrar a mi madre el día anterior, no estaba precisamente de humor para ir de visita?
Recogí la carta que ella había entregado en mano aquella mañana temprano. Entré en la habitación de Ethan. Encendí su ordenador. Escribí:
Querida señora Smythe:
Agradezco su amable carta y su sensibilidad.
Como supongo sabe, la aflicción afecta a las personas de forma curiosa y única. Y ahora mismo, solo me apetece estar tranquila y a solas con mi hijo y mis pensamientos.
Aprecio su comprensión. Y, de nuevo, gracias por su simpatía en este momento de aflicción.
Atentamente,
KATE MALONE
Leí la carta dos veces antes de apretar la tecla de impresión, y después la firmé. La doblé, la metí en un sobre, escribí el nombre y la dirección de Smythe y lo cerré. De vuelta en la cocina, descolgué el teléfono y llamé a mi secretaria en la oficina. Me dijo que mandaría un mensajero a casa a recoger la carta para entregarla en casa de la señora Smythe, en la Calle 77 Oeste. Era consciente de que podía mandar la carta por correo, pero temía que intentara llamarme otra vez por la noche. Quería asegurarme de que no volvería a saber nada de ella.
Media hora más tarde, llamó el portero para decirme que un mensajero preguntaba por mí. Me puse el abrigo y bajé a la calle. Antes de salir, le di la carta al mensajero motorizado. Me aseguró que la entregaría antes de treinta minutos. Le di las gracias y me puse en camino hacia la avenida Lexington. Me paré en la sucursal del barrio de Kinko’s en la Calle 78. Saqué un sobre del bolsillo del abrigo y lo metí en otro sobre de Federal Express. Rellené el formulario, solicitando entrega garantizada en veinticuatro horas a un tal Charles Malone en Van Nuys, California. Lo metí en el buzón de Fedex. Cuando abriera el sobre al día siguiente, Charlie encontraría un cheque de cinco mil dólares y una escueta nota que decía:
Espero que te sirva.
Buena suerte,
KATE
Salí de Kinko’s y dediqué la siguiente hora a pasear por el barrio. Compré en D’Agostino’s, y pedí que me llevaran la compra a casa a última hora de la tarde. Di una vuelta por Gap Kids y acabé comprando una chaqueta vaquera para Ethan. Caminé dos travesías hacia el oeste y maté media hora curioseando en la librería de la avenida Madison. Después me di cuenta de que no había comido nada desde la tarde anterior, y paré en el Soup Burg de Madison con la Calle 73, donde pedí una hamburguesa de queso con bacon y patatas fritas. Sentí una inmensa culpabilidad ante tanta caloría junta mientras masticaba. Pero me sentó de maravilla. Mientras me tomaba la taza de café al terminar, sonó mi móvil.
—¿Eres tú, Kate?
Dios mío, no. Otra vez aquella mujer.
—¿Quién llama? —pregunté, aunque sabía la respuesta.
—Soy Sara Smythe.
—¿De donde ha sacado este número, señorita Smythe?
—Llamé a información de Bell Atlantic móviles.
—¿Tanta necesidad tenía de hablar conmigo?
—Es que acabo de recibir tu carta, Kate. Y...
La interrumpí.
—Me sorprende que me llame por mi nombre, porque yo no recuerdo haberla conocido, señorita Smythe...
—Oh, pero nos conocimos. Hace años, cuando eras muy pequeña...
—Es posible que nos conociéramos, pero yo no lo recuerdo.
—Bueno, cuando nos veamos, te podré...
Volví a interrumpirla.
—Señorita Smythe, ha leído mi carta, ¿verdad?
—Sí, por supuesto. Por esto te llamo.
—¿No dejaba claro que no íbamos a vernos?
—No digas eso, Kate.
—Por favor, ¿podría dejar de llamarme Kate?
—Si pudiera explicarte...
—No. No quiero oír ninguna explicación. Quiero que deje de importunarme.
—Lo único que te pido es...
—Y supongo que fue usted quien llamó a mi piso ayer por la noche y no dejó ningún mensaje.
—Por favor, escúchame...
—¿Y qué significa eso de que era amiga de mis padres? Mi hermano Charlie dice que no la conoció cuando era pequeño...
—¿Charlie? —dijo, más animada—. ¿Vuelves a hablar con él, por fin?
De repente me puse muy nerviosa.
—¿Cómo sabía que no me hablaba con él?
—Todo se aclararía si pudiéramos vernos...
—No.
—Por favor, sé razonable, Kate...
—Ya está bien. Se acabó la conversación. Y no me llame más. Porque no hablaré con usted.
Después de esto, colgué.
De acuerdo, exageraba. Pero... me sentía invadida por aquella mujer. ¿Cómo demonios sabía lo que pasaba entre Charlie y yo?
Salí del restaurante, todavía echando humo. Decidí pasar el resto de la tarde en un cine. Fui hacia el este y perdí dos horas en el Loewe de la Calle 72 viendo una espantosa película de acción, en que unos terroristas intergalácticos secuestraban una nave espacial americana y mataban a toda la tripulación, exceptuando a un astronauta musculoso que derrotaba a los malos con una sola mano sin problemas y devolvía la nave estropeada a la Tierra, aterrizando en lo alto del monte Rushmore. Al cabo de diez minutos de tonterías ya me preguntaba qué hacía yo viendo aquella película. Conocía la respuesta a aquella pregunta: porque, actualmente, todo está fuera de lugar.
Cuando volví al piso, eran casi las seis. Constantine, el portero, no estaba, gracias a Dios. Teddy, el simpático portero de noche, ya estaba en su puesto.
—Un paquete para usted, señorita Malone —dijo, y me pasó un voluminoso sobre.
—¿Cuándo ha llegado? —pregunté.
—Hace una media hora. Lo han entregado personalmente.
Gemí para mis adentros.
—¿Una señora mayor en un taxi? —pregunté.
—¿Cómo lo ha adivinado?
—No quieras saberlo.
Le di las gracias a Teddy y subí. Me quité el abrigo. Me senté en el comedor. Abrí el sobre. Había una tarjeta en su interior. El mismo papel azul grisáceo. Oh, no otra vez...
346 Calle 77 Oeste
Apt. 2 B
Nueva York, Nueva York 10024
(212) 555-0745
Querida Kate,
Creo que deberías llamarme, ¿no te parece?
SARA
Volví a meter la mano en el sobre. Encontré un libro muy voluminoso. Visto de cerca, resultó ser un álbum de fotos. Abrí la tapa y me encontré ante una serie de fotos de bebés en blanco y negro, muy bien colocadas bajo una hoja de papel transparente. Las fotografías eran típicas de los años cincuenta, con el recién nacido dormido en uno de esos enormes cochecitos anticuados que eran tan populares entonces. Volví la página. En ella, el bebé estaba en brazos de su padre, un auténtico padre de los cincuenta, con un traje de espiga, corbata de viajante, corte de pelo a lo marinero y los dientes grandes y blancos. La clase de padre que, ocho años antes, probablemente estaba luchando contra el enemigo en alguna ciudad alemana.
Como mi padre.
Volví a mirar las fotos. Y me sentí mal de repente.
Era mi padre.
Y yo era la niña que él sostenía en brazos.
Volví la página. Había fotografías mías con dos, tres y cinco años. Había fotos de mi primer día de escuela. Había fotografías mías vestida de exploradora principiante. Había fotografías mías como chica exploradora. Había fotografías de Charlie y de mí frente al Rockefeller Center, en 1963. ¿No era aquella tarde en que Meg y mamá nos habían llevado a ver el espectáculo navideño del Radio City Music Hall?
Empecé a pasar páginas con frenética rapidez. Yo, en el patio de la escuela de Brearley. Yo, en un campamento de verano en Maine. Yo, en mi primer baile. Yo, en Todd’s Point Beach, en Connecticut, durante unas vacaciones de verano. Meg y yo en mi graduación del instituto.
Era una historia fotográfica completa de mi vida, incluidas fotografías de la universidad, de mi boda y con Ethan. El resto de páginas del álbum estaban llenas de recortes de periódico. Recortes de artículos que escribí para el periódico de la Universidad Smith. Recortes del mismo periódico, donde aparezco en una función de la facultad (Asesinato en la catedral). Recortes de mis varias campañas de publicidad. Un anuncio del New York Times de mi boda con Matt. Y el anuncio del nacimiento de Ethan en el New York Times...
Seguí pasando las páginas del álbum como una loca. Cuando llegué a la penúltima página, la cabeza me daba vueltas. Pasé la última página. Y allí estaba...
No, aquello era increíble.
Había un recorte del periódico de Allan-Stevenson, donde se veía a Ethan en ropa de deporte, durante una carrera de relevos en la gincana de la escuela de la primavera pasada.
Cerré el álbum de golpe. Me lo puse debajo del brazo. Cogí el abrigo. Salí corriendo por la puerta, entré en el ascensor, crucé el vestíbulo a toda prisa y me metí apresuradamente en un taxi. Dije al taxista:
—A la Calle 77 Oeste.