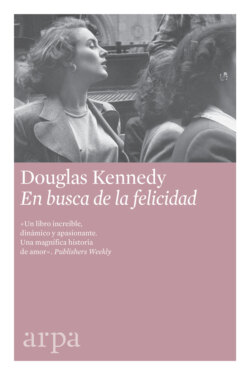Читать книгу En busca de la felicidad - Douglas Kennedy - Страница 6
Оглавление2
Después del cementerio, quince de los veinte acompañantes del duelo fueron a casa de mi madre. Estábamos un poco apretados porque mi madre había pasado los últimos veintiséis años de su vida en un pisito de un solo dormitorio en la Calle 84 con la avenida West End —e incluso en las pocas ocasiones en que recibía visitas, no recuerdo a más de cuatro personas en su casa al mismo tiempo.
Nunca me había gustado el piso. Era agobiante. Estaba mal distribuido. Su orientación al sudeste en el cuarto piso significaba que daba a un callejón, y apenas le tocaba el sol. La sala mediría unos tres por tres metros, había un dormitorio de las mismas dimensiones, un pequeño baño y una cocina de dos y medio por dos con las instalaciones antiguas y el suelo de linóleo gastado. Todo lo que había en el piso parecía viejo, cansado y muy necesitado de una puesta al día. Tres años antes, había convencido a mi madre para que lo pintara, pero, como en muchos pisos viejos del West Side, aquella nueva capa de emulsión brillante simplemente añadió otro barniz barato al yeso y a las molduras, que tenían un grosor de casi tres centímetros de décadas de mala pintura. La moqueta estaba deshilachada. Los muebles necesitaban restauración. Los pocos artículos de lujo de mi madre —un televisor, un aparato de aire acondicionado, un equipo de música de origen coreano— estaban tecnológicamente anticuados. En los últimos años, siempre que tenía un poco de dinero para gastar —que, si he de ser sincera, no era muy a menudo—, me ofrecía a cambiarle el televisor o a comprarle un microondas. Pero siempre lo rechazaba.
—Gástate el dinero en algo mejor —decía siempre.
—Eres mi madre —insistía yo.
—Gástatelo en Ethan, gástatelo en ti misma. Me las arreglo perfectamente con lo que tengo.
—Este aparato de aire acondicionado está asmático. Te vas a freír en julio.
—Tengo un ventilador.
—Mamá, quiero ayudarte.
—Ya lo sé, hija. Pero no necesito nada.
Ponía en las dos últimas palabras un énfasis tan puntilloso e irritante que yo comprendía que no valía la pena insistir. Aquel tema de conversación estaba cerrado.
Siempre se lo negaba todo a sí misma. No podía soportar la idea de convertirse en una carga. Y, siendo como era una WASP22 distinguida pero con un enorme amor propio, le amargaba la idea de ser candidata a la beneficencia. Porque, para ella, algo así representaba un fracaso personal; una falta de carácter.
Di una vuelta a la sala y vi unas cuantas fotos de familia enmarcadas sobre una mesita junto al sofá. Me acerqué y cogí una instantánea que conocía muy bien. Era de mi padre con el uniforme del ejército. La había hecho mi madre en la base inglesa donde se habían conocido en 1945. Él había sido su aventura en el extranjero, la única vez en su vida que había salido de Estados Unidos. Tras presentarse voluntaria en la Cruz Roja al terminar la universidad, había acabado trabajando de mecanógrafa en un puesto avanzado de la sede central del Mando Aliado en un suburbio de Londres. Allí conoció al deslumbrante Jack Malone de Brooklyn, muriéndose de aburrimiento tras cubrir la liberación de Alemania por parte de los aliados para el Stars and Stripes, el periódico del ejército americano. Tuvieron una aventura, cuyo resultado fue Charlie. Y de repente descubrieron que sus destinos estaban entrelazados.
Charlie se acercó. Miró la fotografía que yo tenía en la mano.
—¿Quieres llevártela? —pregunté.
Negó con la cabeza.
—Tengo una copia en casa —dijo—. Es mi foto de papá preferida.
—Pues me la llevaré yo. No tengo muchas fotos de él.
Nos quedamos un momento en silencio, sin saber qué decir. Charlie se mordía nerviosamente el labio inferior.
—¿Estás mejor? —pregunté.
—Sí, mejor —dijo, esquivando mis ojos como siempre—. ¿Tú vas aguantando?
—¿Yo? Claro —respondí, intentando simular que no daba importancia al hecho de acabar de enterrar a nuestra madre.
—Tu hijo es muy guapo. ¿Aquel era tu ex?
—Sí, ese es el hombre encantador. ¿No le conocías?
Charlie meneó la cabeza.
—Ah, sí, me olvidaba, te perdiste la boda. Y Matt estaba fuera la última vez que viniste. En 1994, ¿verdad?
Charlie ignoró la pregunta y me hizo otra:
—Sigue siendo alguien en las noticias de la tele, ¿verdad?
—Ahora es alguien muy importante. Como su nueva esposa.
—Sí, mamá me contó lo del divorcio.
—¿En serio? —dije, sorprendida—. ¿Cuándo te lo contó? ¿Durante vuestra llamada anual en 1995?
—Hablábamos un poco más a menudo.
—Perdona, no me acordaba. También la llamabas en Navidad. O sea que fue durante una de tus dos llamadas anuales cuando te enteraste de que Matt me había dejado.
—Me supo muy mal.
—Vamos, es agua pasada. Lo he superado.
Otro silencio incómodo.
—El piso está como siempre —dijo él, echando un vistazo.
—Mamá no pretendía salir en las páginas de House and Garden —dije—. La verdad es que, aunque hubiera querido hacer reformas, iba muy justa de dinero. Por suerte el piso era de renta antigua, o no hubiera podido continuar aquí.
—¿Cuánto le costaba cada mes?
—Mil ochocientos, que no está mal para el barrio. Pero a ella le costaba pagarlo.
—¿No heredó algo del tío Ray?
Ray era el hermano rico de mamá, un abogado importante establecido en Boston que mantenía una distancia prudencial con su hermana. Por lo que sabía, mi madre nunca tuvo muy buena relación con él cuando eran jóvenes y se distanciaron aún más después de que Ray y su esposa, Edith, dieran rienda suelta a su reprobación hacia el irlandés de Brooklyn con quien se había casado. Pero Ray vivía de acuerdo con el código WASP del comportamiento correcto. De modo que, tras la muerte prematura de mi padre, acudió en ayuda de su hermana ofreciéndose a pagar la educación de sus dos hijos. El hecho de que Ray y Edith no tuvieran hijos —y que mamá fuera la única hermana de Ray— seguramente le hizo más fácil pagar una factura tan abultada durante tantos años; sin embargo, ya de niños, Charlie y yo vimos con claridad que nuestro tío no quería tener nada que ver con nosotros. Nunca le vimos. Mamá no le vio nunca. Cada uno recibía un bono de ahorro de veinte dólares por Navidad. Cuando Charlie estaba estudiando en la Universidad de Boston, Ray no le invitó ni una sola vez a su casa de Beacon Hill. Conmigo hicieron lo mismo mientras estaba estudiando en Smith y bajaba a Boston una vez al mes. Mamá nos explicó su frialdad diciendo: «Las familias pueden ser muy raras». De todos modos, las cosas como son, gracias a él, Charlie y yo fuimos a escuelas y universidades privadas. No obstante, desde que me gradué en Smith en el 76, mi madre no volvió a ver dinero de su hermano y fue mal de fondos el resto de su vida. Cuando Ray murió en el 98, yo esperaba que mamá recibiera algo de dinero —teniendo en cuenta sobre todo que Edith había precedido a su marido muriéndose tres años antes—. Pero no heredó nada.
—No me digas que mamá no te dijo que Ray no le había dejado nada —dije.
—Solo me dijo que había muerto.
—Eso sería durante tu llamada de 1998, supongo.
Charlie se miró las puntas de los zapatos.
—Sí, exacto —dijo en voz contrita—. Pero no tenía ni idea de que la hubiese dejado al margen de la herencia de esta manera.
—Ray se lo dejó todo a la enfermera que le había cuidado desde que Edith se fue a la gran iglesia episcopaliana del cielo. Pobre mamá, siempre se quedaba sin nada.
—¿Cómo lograba llegar a final de mes?
—Tenía una pequeña pensión de la escuela. Además de la seguridad social... y ya está. Yo la quería ayudar, aunque, por supuesto, no me dejaba. Y podía permitírmelo.
—¿Sigues en la misma agencia?
—Qué remedio.
—Pero ahora eres ejecutiva senior, ¿verdad?
—Redactora de publicidad senior, nada más.
—Suena bastante bien.
—Me pagan bastante bien. De todos modos, en mi ramo se dice que un redactor de publicidad feliz es una contradicción. En cualquier caso, me entretiene y me gano la vida. Ojalá mamá me hubiera dejado ayudarla, pero estaba empeñada en no querer nada de mí. Desde mi punto de vista, o bien organizaba partidas de canasta ilegales o tenía un negocio de chicas de tapadillo.
—¿Vas a vaciar el piso? —preguntó Charlie.
—No pienso mantenerlo como un museo, eso seguro. —Lo miré directamente, y le dije—: ¿Sabes que no te incluyó en su testamento?
—Bueno, no me sorprende.
—No es que haya mucho que heredar. Poco antes de morir me dijo que tenía un pequeño seguro de vida y unas acciones. Unos cincuenta mil como máximo. Lástima que no te pusieras en contacto con ella hace seis meses. Créeme, no tenía ganas de dejarte fuera, y estuvo esperando hasta el último momento que hicieras esa llamada. Cuando le dijeron que su cáncer era terminal, te escribió, ¿verdad?
—En la carta no mencionaba que se estuviera muriendo —dijo.
—Ah, eso habría cambiado las cosas, claro.
Otra de sus miradas esquivas por encima de mi hombro. Mi voz siguió siendo ecuánime.
—No contestaste a su carta, ni respondiste a los mensajes que te dejé cuando solo le quedaban unos días. Lo cual, qué quieres que te diga, fue una tontería, estratégicamente hablando. Porque de haber dado la cara en Nueva York, ahora te partirías esos cincuenta mil conmigo.
—Nunca habría aceptado mi parte...
—Sí, claro. Princesa habría insistido...
—No llames así a Holly.
—¿Por qué no? Es la lady Macbeth de la historia.
—Kate, me estoy esforzando por...
—¿Por hacer qué? ¿Curar las heridas? ¿Cerrar el asunto?
—Mira, mi problema nunca fue contigo.
—Qué ilusión. Lástima que mamá no esté para verlo. Siempre tuvo ideas románticas y anticuadas sobre personas que se reconcilian, y quizá volver a ver a sus nietos de la costa Oeste.
—Quería llamar...
—Quería no sirve. Quería no significa una mierda.
Mi voz había subido un decibelio o dos. De repente me di cuenta de que la sala se había vaciado. Charlie también se dio cuenta; me susurró:
—Por favor, Kate... No quiero volver a casa con tan mal...
—Charlie, ¿se puede saber qué esperabas? ¿Una reconciliación instantánea? ¿Un campo de sueños? Donde las dan las toman, chico.
Noté una mano firme en mi brazo. La tía Meg.
—Un buen sermón, Kate —dijo—. Estoy segura de que Charlie ha entendido tu punto de vista.
Respiré hondo para calmarme y asentí:
—Sí, me parece que sí.
—Charlie —dijo Meg—, ¿por qué no vas a la cocina a prepararte algo para beber?
Charlie hizo lo que le ordenaba. Meg había separado a los niños peleones.
—¿Estás bien ahora? —preguntó Meg.
—No —dije—. No estoy bien en absoluto.
Me acompañó al sofá. Se sentó a mi lado y me dijo, como si conspirara conmigo:
—Deja en paz al chico. He tenido una charla con él en la cocina. Al parecer ha tenido serios problemas.
—¿Qué problemas?
—Se quedó sin trabajo hace cuatro meses. Fitzgibbon fue absorbida por una multinacional holandesa y lo primero que hicieron fue echar a la mitad de los comerciales de California.
Fitzgibbon era el gigante farmacéutico en que había trabajado Charlie los últimos veinte años. Charlie había empezado como representante en San Fernando Valley y había ido ascendiendo hasta el cargo de director regional de ventas del condado de Orange. Y ahora...
—¿Hasta qué punto son graves sus problemas? —pregunté.
—Digamos que tuvo que pedir dinero prestado a un amigo para comprar el billete y venir.
—¡Por Dios!
—Y con dos hijos en la universidad. Económicamente hablando, las cosas están llegando a un punto crítico. Tiene el ánimo por los suelos.
De repente sentí una punzada de remordimiento. El muy tonto. Nada parecía salirle bien a Charlie. Tenía un instinto infalible para meter la pata.
—Por lo que deduzco, en relación, la parte conyugal tampoco está en buena forma. Porque Princesa no se está portando como una esposa muy comprensiva...
Meg dejó de hablar de repente y me dio un codazo rápido. Charlie había vuelto a la sala con la gabardina en la mano. Me puse de pie.
—¿Por qué llevas el abrigo? —le pregunté.
—Tengo que ir al aeropuerto.
—Pero si has llegado hace apenas dos horas.
—Mañana a primera hora tengo una cita importante —añadió tímidamente—. Una entrevista de trabajo. Acabo de perder el que tenía.
Capté la mirada de Meg implorándome no delatar que conociera el estado de desempleo de Charlie. Es sorprendente cómo la vida familiar es una telaraña creciente de pequeñas confidencias y peticiones de «por favor, no digas a tu hermano que te lo he dicho».
—Lo lamento, Charlie —dije—. Perdona lo que te he dicho antes. Tengo un mal día y...
Charlie me hizo callar inclinándose y dándome un rápido beso en la mejilla.
—Llamémonos, ¿vale?
—Eso solo depende de ti, Charlie.
Mi hermano no respondió a este comentario. Se encogió de hombros tristemente y se fue hacia la puerta. Cuando llegó, se volvió hacia mí. Intercambiamos una mirada. Solo duró un microsegundo, pero lo decía todo: «Por favor, perdóname».
En aquel microsegundo, sentí una oleada de pena por mi hermano. Parecía tan abotargado y maltratado por la vida; tan atrapado en un rincón como un ciervo enfrentado a unos faros encendidos. La vida no había sido buena con él, y ahora irradiaba desilusión. Yo misma podía comprender su desilusión. Porque, si no fuera por la gloriosa excepción de mi hijo, yo no era precisamente un anuncio ambulante de realización personal.
—Adiós, Katie —se despidió Charlie.
Abrió la puerta del piso. Le di la espalda y me dirigí al baño. Cuando salí, dos minutos después, me alegré al ver que ya se había ido.
Tanto como me alegré de ver que los demás empezaban a despedirse. Había un par de vecinos de mi madre y algunos amigos de toda la vida: mujeres cada vez más frágiles de más de setenta años, intentando charlar de minucias y parecer lo bastante animadas para no pensar demasiado en que, uno por uno, todos sus contemporáneos iban desapareciendo.
A las tres se habían ido todos excepto Meg y Rozella, la gruesa y alegre dominicana de mediana edad que había contratado, hacía dos años, para hacer la limpieza del piso de mamá dos veces por semana. Acabó haciendo de enfermera todo el día cuando mi madre se dio ella misma el alta de Sloan-Kettering.
—No pienso morirme en una habitación beige con lámparas fluorescentes —me dijo la mañana en que el oncólogo la informó de que su cáncer era terminal.
Me oí decir a mí misma:
—No te estás muriendo, mamá.
Me tendió una mano y dijo:
—No se puede luchar contra el que manda, cariño.
—El médico dijo que podía tardar meses...
Su voz siguió siendo tranquila y curiosamente serena:
—Al principio. Ahora mismo, yo diría que tres semanas a lo sumo. Lo que, francamente, es más de lo que esperaba...
—¿Por qué siempre, siempre, tienes que ver las cosas por el lado bueno, mamá? —«Dios mío, ¿qué estoy diciendo?» Le apreté con fuerza la mano—. No quería decir esto. Es que...
Ella me miró inquisitivamente.
—Nunca me has llegado a entender, ¿verdad? —preguntó.
Antes de que pudiera negarlo, aunque fuera débilmente, ella se incorporó y apretó el timbre que tenía junto a su cama.
—Le pediré a la enfermera que me ayude a vestirme y a guardar mis cosas. Si no te importa esperar quince minutos...
—Yo te ayudaré a vestirte, mamá.
—No es necesario, cariño.
—Pero si quiero hacerlo.
—Ve a tomarte un café, anda. Me ayudará la enfermera.
—¿Por qué no me dejas...? —Sin darme cuenta, estaba hablando como una adolescente melindrosa.
Mi madre se limitó a sonreír, consciente de que me había ganado por jaque y mate.
—Sal un rato, hija. Pero no tardes más de quince minutos, porque si no me voy antes de mediodía, me cobrarán otro día por la habitación.
—¿Qué más da?
Le habría gritado: «El seguro pagará la factura». Pero sabía lo que me contestaría: «De todos modos no está bien aprovecharse de una compañía de seguros buena y fiable como esta». Y entonces yo me preguntaría —por enésima vez— por qué nunca podía ganarla en una discusión.
—Nunca me has llegado a entender, ¿verdad?
En cambio ella sí me conocía bien, maldita sea. Como siempre, daba en el blanco. Nunca la había entendido. Nunca había entendido cómo podía mantenerse tan ecuánime ante tantas desilusiones, tantas adversidades. Por las pocas pistas que había dejado —y por lo que me había contado Charlie cuando todavía hablábamos—, tenía la sensación de que su matrimonio no había sido demasiado feliz. Su esposo había muerto joven. No le había dejado dinero. Su único hijo se había apartado de la familia. Y su única hija era la personificación del descontento y no podía comprender por qué su madre no se pasaba el día gritando y protestando por las muchas decepciones de la vida. Ni por qué, al final de su vida, lo aceptaba todo con tanta tranquilidad y consideraba de mal gusto enfadarse por la proximidad de la muerte. Pero así había sido siempre su entereza. Nunca mostraba la mano, nunca ponía de manifiesto la tristeza inherente que evidentemente acechaba bajo su capa de estoicismo.
Pero no se equivocaba en el calendario de su enfermedad. No duró meses. Duró menos de dos semanas. Contraté a Rozella para que estuviera a su lado las veinticuatro horas del día y me sentí culpable por no permanecer con ella todo ese tiempo. Pero me estaban volviendo loca en el trabajo con un nuevo cliente y tenía que cuidar de Ethan —como soy testaruda, no quería pedir favores a Matt. Así que solo podía pasar tres horas al día con mamá.
El final fue rápido. Rozella me despertó a las cuatro de la mañana el martes pasado y me dijo simplemente:
—Ven enseguida.
Por suerte tenía preparado un plan de urgencia para este momento con una nueva amiga llamada Christine, que vivía dos pisos más arriba en mi finca y era miembro del Club de Madres Divorciadas. Aunque Ethan protestó todo lo que pudo, lo saqué de la cama y se lo llevé a Christine, que lo puso a dormir inmediatamente en el sofá, se quedó con la ropa del niño y prometió dejarlo en Allan-Stevenson por la mañana.
Después bajé corriendo, le dije al portero que me buscara un taxi y le prometí al taxista una propina de cinco dólares si me dejaba en la esquina de la 84 con West End, al otro lado de la ciudad, en quince minutos.
Lo hizo en diez. Gracias a Dios, porque mamá murió cinco minutos después de que yo cruzara la puerta.
Encontré a Rozella a los pies de la cama, sollozando discretamente. Me abrazó y susurró:
—Está y no está.
Fue una amable manera de decir que había entrado en coma. Si he de ser sincera, para mí fue un alivio, porque en el fondo me aterrorizaba esta escena con mi madre moribunda. Tener que decir algo correcto y definitivo. Porque no hay nada correcto ni definitivo que decir. En todo caso ya no podía oírme, así que cualquier declaración melodramática de amor filial habría sido solo para mí. En un momento decisivo como este, las palabras no valen nada. Y no podían aliviar mi sensación de culpabilidad.
De modo que me senté en la cama y cogí la mano todavía caliente de mi madre, la apreté con fuerza e intenté rememorar el primer recuerdo suyo, y de repente vi a una mujer joven y animada agarrándome la mano, a mis cuatro años, en el parque de juegos de Riverside Park, y pensé que no era un recuerdo significativo o crucial, simplemente algo corriente, y que entonces ella era quince años más joven que yo ahora, y cómo olvidamos aquellos paseos por el parque, y las visitas de urgencia al pediatra con amigdalitis, y cuando me recogía en la escuela o pateábamos toda la ciudad para comprar zapatos o ropa o acudir a reuniones de las Girl Scouts, y todas las demás minucias que representan la paternidad, y cómo mi madre siempre estaba encima de mí, y cómo nunca fui capaz de darme cuenta, y cómo me molestaba necesitarla tanto, y deseaba poder hacerla feliz, y cómo, cuando tenía cuatro años, siempre se columpiaba conmigo, se sentaba en un columpio junto al mío y se columpiaba, y cómo, de repente, allí estábamos, madre e hija elevándonos hacia el cielo, un día de otoño de 1959 bajo un sol brillante, y yo estaba segura de mi mundo, de ser amada, y mi madre reía y...
Mi madre aspiró tres veces. Después se hizo el silencio. Tal vez siguiera allí quince minutos, agarrándole la mano, sintiendo el frío gradual en sus dedos. Al final, Rozella me obligó a levantarme, con suavidad, y me sostuvo. Ella tenía lágrimas en los ojos, yo no. Quizá estuviera demasiado paralizada para llorar.
Rozella se inclinó y le cerró los ojos a mi madre. Se santiguó y rezó un Ave María. Yo seguí un ritual diferente: fui a la sala, me serví una buena cantidad de whisky, me lo tragué, cogí el teléfono y marqué el 911.
—¿De qué urgencia se trata? —preguntó el telefonista.
—No es una urgencia —dije—. Solo es una muerte.
—¿Qué clase de muerte?
—Natural. —Pero podría haber añadido: «Una muerte muy tranquila. Digna. Estoica. Sin quejas».
Mi madre había muerto como había vivido.
Me quedé junto a la cama, escuchando cómo Rozella fregaba los platos del piscolabis. Hacía solo tres días mamá estaba allí. De repente recordé algo que me había dicho un tal Dave Schroeder. Era un periodista freelance, listo como el hambre, muy viajado, pero a los cuarenta años todavía se esforzaba por hacerse un nombre. Había salido con él un par de veces. Me dejó cuando me negué a acostarme con él en la segunda cita. Si hubiera esperado a la tercera, podría haber tenido suerte. Pero, en fin... me contó una buena anécdota: tras estar en Berlín la noche en que derrumbaron el muro, había vuelto allí un año después y había descubierto que la monstruosa estructura —la muralla manchada de sangre que definía tan bien la Guerra Fría— había desaparecido totalmente de la vista. Incluso el famoso puesto de control Charlie se había desmantelado, y la vieja Misión Comercial búlgara del lado oriental del puesto había sido sustituida por una tienda de Benetton.
«Fue como si aquel hecho tan terrible, aquel hito crucial de la historia del siglo XX, no hubiera existido —había dicho Dave—. Y me dio en qué pensar: en el momento en que terminamos una discusión hacemos desaparecer el recuerdo de aquella discusión. Es un rasgo humano fundamental: sanear el pasado para seguir adelante.»
Volví a contemplar la cama de mi madre. Y recordé las sábanas manchadas, las almohadas sucias, la forma en que se aferraba al colchón hasta que la morfina la aliviaba. Ahora estaba pulcramente preparada, con las sábanas limpias y una colcha recién salida de la tintorería. La idea de que hubiera muerto allí mismo ya parecía surrealista, imposible. Dentro de una semana —cuando Rozella y yo hubiéramos vaciado el piso, y alguna organización de caridad se hubiera llevado los muebles que pensaba desechar— ¿qué prueba tangible quedaría del paso de mi madre por el planeta? Un puñado de posesiones materiales —su anillo de compromiso, un par de broches—, algunas fotografías y...
Nada más, exceptuando, claro, el lugar que siempre ocuparía en mi mente. Un lugar que ahora compartía con el padre que nunca conocí.
Y cuando Charlie y yo muramos... ping. Será el final de Dorothy y Jack Malone. Su impacto en la vida se borraría sin más. También mi huella permanecerá en Ethan. Mientras viva...
Me estremecí, y de repente sentí frío, y necesidad de otro escocés. Entré en la cocina. Rozella estaba ante el fregadero, terminando con los platos. Meg estaba sentada ante la mesita de fórmica de la cocina, con un cigarrillo en una salsera —mi madre no tenía ceniceros en casa— y una botella de escocés junto a un vaso medio lleno.
—No pongas esa cara —dijo Meg—. Me ofrecí a Rozella para ayudar.
—Estaba pensando más bien en el cigarrillo —apunté.
—A mí no me importa —terció Rozella.
—Mamá no soportaba el humo —dije.
Agarré una silla, me senté, cogí el paquete de Merits de Meg, saqué un cigarrillo y lo encendí. Meg me miró estupefacta.
—¿Debería llamar a Reuters? —preguntó—. ¿O a la CNN?
Me reí al mismo tiempo que exhalaba el humo.
—Me fumo un par al año. En ocasiones especiales. Como cuando Matt me dijo que se iba. O cuando mamá me llamó en abril para decirme que tenía que ir al hospital a hacerse unas pruebas, pero estaba segura de que no sería nada...
Meg me sirvió un whisky generoso y empujó el vaso hacia mí.
—De un trago, hija.
Obedecí.
—¿Por qué no se va con su tía? —apuntó Rozella—. Ya termino yo.
—Me quedaré —dije.
—Vaya tontería —dijo Meg—. Además, ayer me llegó el cheque de la pensión y me siento eufórica y con ganas de atiborrarme de colesterol... Un filete, por ejemplo. ¿Quieres que reserve mesa en Smith y Wollensky? ¿Has probado los martinis que sirven allí? Son del tamaño de una pecera.
—Ahórrate el dinero. Me quedo aquí a pasar la noche.
Meg y Rozella intercambiaron una mirada preocupada.
—¿Qué quieres decir con «pasar la noche»? —preguntó Meg.
—Que pienso dormir aquí esta noche.
—No debería hacerlo —dijo Rozella.
—He aquí la afirmación más moderada del año —añadió Meg.
—Estoy decidida. Me quedo a dormir.
—Pues si tú te quedas, yo también —dijo Meg.
—No, ni hablar. Quiero estar sola.
—Eso es una tontería —dijo Meg.
—Escuche a su tía, por favor —intervino Rozella—. Estar aquí sola esta noche... no es una buena idea.
—Me las arreglaré.
—No estés tan segura —dijo Meg.
Pero no pensaba dejarme convencer. Pagué a Rozella (no quería aceptar una propina, pero le metí un billete de cien dólares en la mano y no le permití que me lo devolviera), y finalmente conseguí levantar a la tía Meg de la mesa de la cocina hacia las cinco. Las dos estábamos un poco achispadas porque habíamos hecho un mano a mano con el escocés... y había perdido la cuenta después del cuarto.
—Sabes qué te digo, Katie —dijo, mientras la ayudaba a ponerse el abrigo—, creo que eres una masoquista.
—Gracias por ser tan comprensiva con mis fallos.
—Ya sabes de qué te hablo. Lo último que deberías hacer esta noche es quedarte sola en el piso de tu madre muerta. Pero eso es precisamente lo que vas a hacer. Y no sé qué pensar.
—Solo quiero estar un rato sola. Aquí. Antes de que vacíe el piso. ¿No puedes entenderlo?
—Claro que sí. También entiendo la flagelación.
—Hablas igual que Matt. Siempre decía que soy una experta en infelicidad.
—A hacer puñetas ese trepa infame. Sobre todo teniendo en cuenta que él ha demostrado bastante experiencia en crear infelicidad.
—A lo mejor tiene razón. Siempre pienso...
Perdí el hilo, no demasiado deseosa de acabar la frase. Pero Meg insistió:
—Anda, dilo.
—No lo sé. A veces pienso que lo hago todo al revés.
Meg miró al techo con desesperación.
—Bienvenida a la raza humana, cariño.
—Tú ya me entiendes.
—No... La verdad es que no. Eres muy buena en tu campo, tienes un chico estupendo...
—El mejor.
Meg se mordió el labio y una momentánea expresión de tristeza cruzó su rostro. Aunque casi nunca hablaba de ello, yo sabía que no haber tenido hijos siempre había sido un inconfesado motivo de aflicción para ella. Y recordé lo que me había dicho cuando me quedé embarazada:
—Créeme. Aunque nunca me haya comprometido del todo, nunca me han faltado los hombres. Y la inmensa mayoría de ellos no sirven para nada, son unos idiotas sin agallas que corren como desesperados cuando descubren que eres una mujer independiente. De hecho, lo único bueno que puede darte un hombre es un hijo.
—Entonces, ¿por qué no tuviste ninguno?
—Porque en los años cincuenta y sesenta, cuando podría haberlo hecho, la idea de una familia monoparental era tan socialmente aceptable como apoyar el programa espacial ruso. Una madre soltera era automáticamente una descastada, y yo no tenía agallas para enfrentarme a eso. Supongo que en el fondo soy una cobarde.
—Creo que lo último que pensaría de ti es que eres una cobarde. La verdad es que, pensándolo bien, la cobarde de la familia soy yo...
—Te has casado. Vas a tener un hijo. En mi opinión, eres valiente.
Después de esto cambió de conversación. Nunca más hablamos de su falta de hijos. En realidad, los únicos momentos en que bajaba la guardia sobre el tema eran como este, cuando la mención de Ethan desencadenaba un instante de tristeza, que se desvanecía en un segundo neoyorquino.
—Sí, señora, es el mejor —dijo—. Y, vale, el matrimonio te dejó hecha polvo. Pero mira lo que has sacado de él.
—Ya lo sé...
—Entonces, ¿por qué lo ves todo tan negro?
Porque... oh, señor... No sé cómo empezar a explicar estas emociones, tan ambiguas pero tan avasalladoras, una frustración difusa contigo misma y con el lugar donde te ha tocado vivir.
Pero estaba demasiado cansada —o demasiado bebida— para entrar en el tema. Me limité a asentir con la cabeza y decir:
—Tienes razón, Meg.
—Lástima que tu madre no fuera católica. Serías una penitente estupenda.
La acompañé abajo. Al cruzar el vestíbulo, Meg me cogió del brazo y se apoyó en mí. El portero llamó un taxi. Abrió la puerta y yo ayudé a Meg a subir.
—Espero que ese escocés te deje fuera de combate —dijo—, porque no me hace ninguna gracia que estés allí sola, cavilando, cavilando, cavilando...
—No hay nada malo en pensar.
—Es peligroso para tu salud. —Me apretó la mano.— Llámame mañana... cuando salgas de la «zona gris». ¿Prometido?
—Sí, te lo prometo.
Me miró a los ojos.
—Eres mi niña —dijo.
Volví arriba. Creo que me quedé un minuto frente a la puerta del piso antes de recuperar el valor. Después entré.
Dentro, el silencio era apabullante. Mi primer pensamiento fue: «Sal corriendo». Pero me obligué a entrar en la cocina y ordenar los últimos platos. Fregué la mesa de fórmica un par de veces, y después repasé todas las superficies de la cocina. Encontré un producto de limpieza y le di un buen repaso al fregadero. Luego, con un aerosol para el polvo, froté todos los muebles del piso. Entré en el cuarto de baño e intenté no fijarme en el papel pintado despegado y las grandes manchas de humedad del techo. Cogí el cepillo del inodoro y me puse manos a la obra. Después pasé a la bañera y la froté durante unos buenos quince minutos, pero no pude quitar las manchas incrustadas de óxido alrededor del desagüe. El fregadero estaba aún más oxidado. Debía llevar otro cuarto de hora fregando como una loca... sin pensar que llevaba puesto el traje negro y caro —un conjunto de Armani, carísimo y absurdamente chic, que me había regalado Matt hacía cinco años por Navidad, y que después supe que fue porque se había sentido culpable, ya que la «sorpresa número dos» me la dio Matt el 2 de enero al anunciarme que estaba enamorado de una tal Blair Bentley, y había decidido poner fin a nuestro matrimonio de inmediato.
Finalmente, me cansé del papel de fregona y me apoyé en el fregadero, con la blusa blanca mojada y la cara perlada de sudor. En el piso de mi madre la calefacción siempre estaba puesta como una sauna, y de repente sentí la necesidad de ducharme. Abrí el armario del baño para ver qué jabones y champús podía utilizar. Me encontré frente a diez frascos de Valium, una docena de dosis de morfina, bolsas de agujas hipodérmicas, cajas de enemas y el largo y delgado catéter que Rozella tenía que insertar en la uretra de mi madre para extraerle la orina. Después me fijé en los paquetes de pañales para adultos escondidos en un rincón de su tocador, sobre un plástico protector para la cama. Me puse a pensar en que alguien, en algún lugar, fabrica y comercializa todo aquello. Y, vaya, seguro que el valor de las acciones siempre está en alza. Porque, si una cosa es segura en la vida es esta: si vives lo suficiente, acabarás con un pañal. Incluso si no tienes tanta suerte y, pongamos por caso, contraes un cáncer de útero a los cuarenta, lo más probable es que, en los últimos días de tu drama terminal, también acabes con un pañal. Y...
Sin darme cuenta estaba haciendo lo que había jurado durante todo el día que no haría.
No recuerdo cuánto rato lloré, no podía con mi alma. Mis frenos emocionales se habían liberado por fin. Me había rendido al ímpetu sin control de la aflicción. Un diluvio inacabable de angustia y culpabilidad. La angustia, porque ahora estaba yo sola en aquel mundo grande y desagradable. Y la culpabilidad, porque había pasado la mayor parte de mi vida adulta intentando esquivar los achuchones de mi madre. Ahora que la había esquivado para siempre, no comprendía qué pasaba entre nosotras dos.
Me agarré con fuerza al lavabo. Sentía el estómago revuelto. Caí de rodillas y alcancé la taza justo a tiempo. Escocés. Más escocés. Y un exceso de bilis.
Me puse de pie tambaleante, con un hilo marrón de saliva resbalando desde los labios hasta el único traje negro bueno que tenía. Volví al lavabo, abrí el grifo del agua fría y me enjuagué la boca. Cogí una botella de elixir del tocador, de una marca que solo compran las señoras mayores, le quité el tapón de plástico, me puse en la boca medio vaso de aquel líquido astringente con sabor a canela para hacer gárgaras, me volví a enjuagar bien y lo escupí en el lavabo. Después me metí en el dormitorio, dejando la ropa por el camino.
Cuando llegué a la cama de mi madre, solo llevaba el sostén y las medias. Busqué en la cómoda una camiseta, pero enseguida me acordé de que mi madre no era precisamente una clienta de Gap. Me conformé con un jersey viejo de color crema y cuello marinero, muy de la cosecha del partido Harvard-Yale de otoño del 42. Me quité la ropa interior y me puse el jersey, tirando de él hasta taparme las rodillas. De su interior cayeron bolas de naftalina y la lana picaba, pero me daba igual. Aparté la colcha y me metí en la cama. A pesar de la calefacción tipo Florida del piso, las sábanas me parecieron aterradoramente frías. Agarré una almohada y la apreté contra mí, como si fuera la única cosa del mundo que pudiera servirme de lastre.
De repente, sentí la imperiosa necesidad de abrazar a mi hijo. De repente, me eché a llorar. De repente, me sentí como una niña perdida. De repente, me odié a mí misma por aquel acceso de autocompasión. De repente, no comprendí por qué la habitación empezaba a inclinarse y a balancearse como un barco en un mar agitado. De repente, me quedé dormida.
Entonces sonó el teléfono.
Tardé un momento en despertarme. La luz de la mesita seguía encendida. Miré el viejo reloj digital, junto a la cama, tan de los setenta que los números pasaban mecánicamente, como hojas. Las nueve y cuarenta y ocho de la noche. Había dormido tres horas, más o menos. Levanté el teléfono. Conseguí murmurar:
—Dígame.
Pero mi voz era tan densa —como era profundo el sueño— que debía parecer semicomatosa. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces oí una voz de mujer.
—Perdone, me he equivocado de número.
Y se cortó la comunicación. Colgué. Apagué la luz. Me tapé la cabeza con las sábanas. Y decidí dar por terminado aquel día horrible.