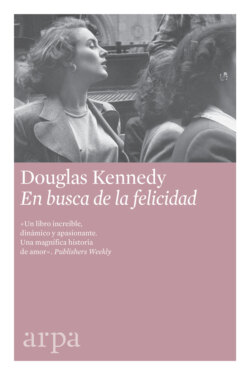Читать книгу En busca de la felicidad - Douglas Kennedy - Страница 12
Оглавление3
Acabamos en el Lion’s Head de Sheridan Square. Como era la vigilia del día de Acción de Gracias, no había mucha gente en los bares, y encontramos una mesa tranquila en un reservado. Me tomé dos manhattans rápidamente y me dejé convencer para tomar un tercero. Jack tomaba bourbon a secas con un trago de cerveza. En el Lion’s Head la luz siempre era tenue. Había velas en las mesas. La nuestra tenía una llama que se mecía, como un metrónomo iluminado. El resplandor iluminaba la cara de Jack. No podía quitarle los ojos de encima. Cada vez me parecía más guapo. Quizá porque, como estaba descubriendo, era muy listo. Un gran conversador. Y aún mejor, sabía escuchar. Los hombres son siempre diez veces más atractivos cuando escuchan.
Me hizo hablar de mí misma. Quería saberlo todo, sobre mis padres, mi infancia, mis días de escuela en Hartford, mi época en Bryn Mawr, mi trabajo en Life, mis frustradas ambiciones literarias, mi hermano Eric.
—¿De verdad ha leído el Daily Worker durante diez años?
—Me temo que sí.
—¿Es un convencido?
—Bueno, fue miembro del partido durante dos años. Pero esto era cuando escribía para el Federal Theater Proyect, y se rebelaba contra toda su educación. Y aunque nunca se lo he dicho, creo que el partido no fue más que una moda para él. Era lo que tocaba, como un estilo de vestir que todos sus amigos llevaban en un cierto momento... pero lo superó sin traumas.
—¿Ya no es miembro?
—Desde el 41, no.
—Me alegro. ¿Pero sigue simpatizando con el tío Joe?
—La pérdida de fe no significa ateísmo instantáneo, ¿no crees?
Esbozó una amplia sonrisa.
—Se nota que eres escritora.
—¿Por una frase ingeniosa? No lo creo.
—Lo sé.
—No, no lo sabes, porque nunca has leído nada de lo que he escrito.
—¿Me lo enseñarás?
—No es muy bueno.
—Mujer de poca fe.
—No, yo tengo fe en mí misma. Pero no como escritora.
—¿Y en qué se basa esta fe?
—¿En qué se basa?
—Sí, ¿en qué crees?
—Es una gran pregunta.
—Inténtalo.
—Bueno, a ver —dije, sintiéndome expansiva de repente, gracias a todos aquellos manhattans—. Vale... lo primero de todo, no creo en Dios, ni en Jehová, ni en Alá, ni en el Angel Moroni7, ni siquiera en el pato Donald.
Se rio.
—Bien —dijo— esto está claro.
—Y, por mucho que ame a este país, no creo necesario envolverme en una bandera. El fanatismo patriótico es como seguir la Biblia: me da miedo porque es doctrinario. El patriotismo de verdad es silencioso, discreto, reflexivo.
—Sobre todo si eres una WASP de Nueva Inglaterra.
Le pegué en el brazo.
—¡Para ya!
—No, no pararé. Y sigues esquivando la pregunta.
—Es que es una pregunta demasiado amplia para responderla... y he bebido demasiado.
—No te dejaré en paz por un tecnicismo voluntario como es el exceso de alcohol. Presente su caso, señorita Smythe. ¿En qué demonios crees?
Después de pensarlo un momento, dije:
—En la responsabilidad.
Jack me miró aturdido.
—¿Qué has dicho?
—Responsabilidad. Me has preguntado en qué creía. Y te lo digo: responsabilidad.
—Ah, ya lo entiendo —dijo con una sonrisa—. Responsabilidad. Un concepto admirable. Uno de los pilares de nuestra nación.
—Si eres un patriota.
—Lo soy.
—Sí, ya me lo imaginaba. Y lo respeto. Honestidad. Pero, ¿cómo puedo decirlo sin que parezca tonto? La responsabilidad de la que hablo, la responsabilidad en la que creo... Bueno, creo que se trata de la responsabilidad con uno mismo. Porque yo no conozco mucho de la vida, ni he viajado ni he hecho nada realmente interesante... pero cuando miro a mi alrededor, y escucho a mis contemporáneos, lo único que oigo es cómo los demás les solucionarán los problemas de la vida. Que casarse a los veintitrés es bueno porque te quitas de encima la pesadez de ganarte la vida, de tener que elegir, e incluso de estar solo. En cambio yo le tengo miedo a la idea de confiar mi vida a otra persona. Porque, al fin y al cabo, ellos son tan falibles como yo. Y están igual de asustados.
Me interrumpí.
—¿Estoy diciendo tonterías?
Jack se acabó su bourbon y llamó al camarero para que trajera otra ronda.
—Lo haces muy bien —dijo—. Sigue.
—Bueno, no hay mucho más que decir, excepto que, en cuanto confías tu felicidad a otra persona pones en peligro la posibilidad de ser feliz. Porque eliminas la responsabilidad personal de la ecuación. Dices a la otra persona: «Hazme sentir entera, completa, querida». Pero el hecho es que solo tú puedes hacerte sentir entera o completa.
Me miró directamente a los ojos.
—¿O sea que el amor no es un factor de la ecuación?
Le sostuve la mirada.
—El amor no debería ser dependiente, o «que puedes hacer por mí» o «te necesito/me necesitas». El amor tendría que ser...
De repente me faltaban las palabras. Jack enlazó sus dedos con los míos.
—El amor debería ser amor.
—Sí, señor —dije, y añadí—: Bésame.
Y lo hizo.
—Ahora tienes que contarme algo de ti mismo —dije.
—¿Como qué? ¿Mi color favorito? ¿Mi horóscopo? ¿Si me gusta más Fitzgerald o Hemingway?
—¿Y bien?
—Fitzgerald siempre.
—A mí también, pero ¿por qué?
—Es una característica irlandesa.
—Ahora eres tú el que esquiva la pregunta.
—No hay mucho que decir de mí. Soy un chico de Brooklyn. Nada más.
—¿Me estás diciendo que no hay nada más que yo debería saber?
—La verdad es que no.
—Tus padres se ofenderían un poco si te oyeran.
—Los dos están muertos.
—Lo siento.
—No lo sientas. Mi madre murió hace doce años, justo antes de que yo cumpliera los trece. Una embolia. Muy rápido. Muy desagradable. Y, sí, era una santa... pero ¿qué iba a decir yo?
—¿Y tu padre?
—Mi padre murió cuando yo estaba en el ejército. Era policía y un exaltado que se peleaba con todo el mundo. Sobre todo conmigo. También le gustaba beber. Al menos una botella de whisky al día. Suicidio a plazos. Finalmente logró lo que quería. Y yo también, porque me pasé toda la infancia esquivando su cinturón cuando estaba borracho..., que era siempre.
—Debió de ser horrible.
Se frotó el pulgar con el índice.
—Este es el violín más pequeño del mundo.
—Entonces, ¿estás solo en el mundo?
—No, tengo una hermana pequeña, Meg. Ella es la lista de la familia: está acabando de estudiar en Barnard. Con beca y todo. Es muy impresionante para alguien que procede de una familia de irlandeses ignorantes.
—¿No fuiste tú también a la universidad?
—No, fui al Brooklyn Eagle. Entré como chico de los recados después del instituto. Y cuando me alisté ya había llegado a ayudante de redacción. Así fue como pude entrar en el Stars and Stripes. Final de la historia.
—Venga. No vas a pararte ahí.
—No soy tan interesante.
—Huelo a falsa modestia, y no me lo trago. Todo el mundo tiene una historia que contar. Incluso los chicos de Brooklyn.
—¿Quieres de verdad una larga historia?
—Por supuesto.
—¿Una historia de guerra?
—Si se trata de ti...
Cogió el paquete de tabaco y encendió un cigarrillo.
—Durante los dos primeros años de la guerra, estuve sentado detrás de una mesa en la oficina del Star and Stripes en Washington. Supliqué que me mandaran al extranjero. Y me mandaron a Londres, a un trabajo de despacho en la sede de los aliados. No dejé de pedir que me mandaran al frente, pero me dijeron que tenía que esperar turno. Así que me perdí el desembarco de Normandía y la liberación de París, la caída de Berlín y los yanquis liberando Italia, y todas aquellas historias tan sexis que les encargaban a los redactores con antigüedad y básicamente con estudios universitarios; siempre de teniente para arriba. Pero después de mucho pedir, me asignaron al Séptimo Ejército, que marchaba hacia Múnich. Me abrió completamente los ojos. Porque en cuanto llegamos allí, enviaron un batallón a un pueblo distante unos doce kilómetros de la ciudad. Decidí acompañarles. El pueblo se llamaba Dachau. La misión era sencilla: liberar un campo de prisioneros. El pueblo de Dachau era bastante bonito. No había recibido muchas bombas, ni nuestras ni de la RAF, y el centro permanecía casi intacto. Con casas preciosas de ladrillo rojo, jardines bien cuidados, calles limpias y, más allá, el campo. ¿Has leído algo sobre ese campo?
—Sí, he leído.
—Te juro que todos nos quedamos callados en cuanto cruzamos las puertas. Esperaban encontrar alguna resistencia armada por parte de los guardias del campamento, pero los últimos habían huido veinte minutos antes de aparecer nosotros. Y lo que encontramos...
Calló un momento, como si se censurara.
—Lo que encontramos era... indescriptible. Porque desafiaba toda descripción. O comprensión. O simplemente la razón humana. Era tan perverso, tan brutal, que no parecía de verdad, hasta el punto de que hablar de ello es como disminuirlo...
»Bueno, una hora después de que entráramos en el campo, llegó la orden de la sede de los aliados de que reuniéramos a todos los adultos residentes en Dachau. El capitán de la compañía —un tipo duro del sur que se llamaba Dupree, de Nueva Orleans— encargó la misión a dos sargentos. Yo llevaba pocas horas con aquel batallón, pero ya había llegado a la conclusión de que Dupree era el bocazas más grande del mundo. Los sargentos eran un graduado en The Citadel —«El West Point Confederado» como no paraba de recordarnos a los yanquis—, y el original señor Gung Ho. Pero después de dar una vuelta de inspección por Dachau, el capitán estaba blanco como la tiza. Y su voz era apenas un susurro.
»—Llevaos cuatro hombres cada uno —dijo a los sargentos— y llamad a todas las puertas y tiendas del lugar. Todos los mayores de dieciséis años, hombres y mujeres, sin excepciones, tienen que salir a la calle. Cuando hayáis reunido a todos los adultos de Dachau, quiero que los traigáis aquí en una fila perfectamente ordenada. ¿Está claro, señores?
»Uno de los sargentos levantó la mano. Dupree le dio permiso para hablar.
»—¿Y si se resisten, señor? —preguntó.
»A Dupree se le empequeñecieron los ojos.
»—Asegúrese de que no lo hagan, Davis, de la forma que sea necesaria.
»Pero ninguna de las buenas personas de Dachau se resistió al ejército americano. Cuando nuestros hombres se presentaron ante sus puertas, salieron todos sumisamente, con las manos sobre la cabeza. Algunas mujeres gesticulaban desesperadamente hacia sus hijos, suplicando en un idioma que los soldados no comprendían... aunque estaba bastante claro lo que creían que iban a hacerles. Una joven madre —no tendría más de diecisiete años, con un bebé pequeñísimo en brazos— vio mi uniforme y mi pistola y literalmente se echó a mis pies, chillando horrorizada. Intenté razonar con ella, diciéndole una y otra vez: “No vamos a hacerte daño... no vamos a hacerte daño...”, pero estaba histérica. Y no me extraña. Finalmente, una mujer de edad que había en la fila la agarró, le dio un bofetón y le susurró algo al oído con rabia. La joven se esforzó por calmarse y, con el bebé apretado contra el pecho, se unió a la fila, sollozando en silencio. La mujer de más edad me miró con un respeto lleno de miedo y me hizo una reverencia sumisa, como diciendo: “Ya está tranquila. No nos haga daño, por favor”.
»“¡Hacerles daño! ¡Hacerles daño!”, tenía ganas de gritar. “Somos americanos. Somos los buenos. No somos como vosotros.”
»Pero no dije nada. Solo le devolví la inclinación y volví a mi condición de observador.
»Tardamos cerca de una hora en reunir a todos los adultos de Dachau. En aquella fila habría más de cuatrocientas personas. Mientras marchaban lentamente hacia el campo, muchos de ellos lloraban. Sin duda, estaban convencidos de que los íbamos a fusilar.
»Solo había unos diez minutos desde el centro del pueblo hasta las puertas del campo. Diez minutos. No llegaba a un kilómetro. Diez minutos separaban aquel encantador pueblecito, donde todo estaba limpio y ordenado y perfectamente conservado, de aquella atrocidad. Aquello era lo que hacía de Dachau un lugar diez veces más extraordinario y horrible: el saber que la vida normal transcurría a apenas un kilómetro de distancia.
»Cuando llegamos a las puertas del campo, el capitán Dupree nos esperaba.
»—¿Qué quiere que hagamos con estas personas, señor? —preguntó el sargento Davis.
»—Llévenlos a dar una vuelta por el campo. Por todo el campo. Es una orden del Mando Aliado, dicen que del propio Ike. Tienen que verlo todo. Que no se les ahorre nada.
»—¿Y cuando hayan visto el campo, señor?
»—Déjenlos marchar.
»Hicieron lo que les ordenaban. Hicieron desfilar a aquellas cuatrocientas personas por todos los rincones del campo. Los barracones, con restos humanos amontonados en el suelo. Los hornos. Las mesas de disección. Las montañas de huesos y cráneos amontonados junto a los crematorios. Mientras los paseaban durante aquella excursión guiada, los supervivientes del campo —habría un par de centenares— permanecían en silencio en el patio. La mayoría estaban tan cadavéricos que parecían muertos vivientes. Ninguna de aquellas personas del pueblo miró a un superviviente a la cara. De hecho, la mayoría mantuvo los ojos fijos en el suelo. Estaban tan silenciosos como los supervivientes.
»Pero entonces, uno de los hombres perdió la cabeza. Iba bien vestido. Parecía un banquero acomodado. Debía de rozar los sesenta: un buen traje, zapatos de piel, reloj de oro con cadena en el chaleco. Sin más ni más se echó a llorar descontroladamente. Salió de la línea y se acercó temblando al capitán Dupree. En ese momento, dos de los soldados le apuntaron con sus armas. Pero Dupree les indicó que se calmaran. El banquero cayó de rodillas ante el capitán, sollozando desesperadamente. Y no paraba de repetir lo mismo. Lo dijo tantas veces que me ha quedado grabado:
»Ich habe nichts davon gewußt... Ich habe nichts davon gewußt... Ich babe nichts davon gewußt.
»Dupree lo miraba desconcertado. Luego llamó a Garrison, el traductor que habían asignado a nuestro batallón. Era un chico tímido e intelectual, que nunca miraba a nadie a la cara. Se quedó junto al capitán y miró con los ojos muy abiertos al lloroso banquero.
»—¿Qué diantre dice, Garrison? —preguntó Dupree. El banquero balbuceaba de tal manera que Garrison tuvo que agacharse para oírlo.
»Al cabo de un momento se puso en pie.
»—Señor, dice: “No lo sabía... no lo sabía”.
»Dupree se puso blanco. De repente agarró al banquero por las solapas del traje y lo miró a la cara.
»—Una mierda no lo sabía —le susurró Dupree y le escupió a la cara antes de quitárselo de encima de un empujón.
»El banquero volvió a la fila tambaleándose. Mientras los residentes seguían recorriendo el campo, mantuve la vista puesta sobre aquel hombre. Ni siquiera intentó secarse la saliva de Dupree de la cara. Y no dejaba de repetir la misma frase: Ich habe nichts davon gewußt... Ich habe nichts davon gewußt. Un soldado que estaba a mi lado dijo: “Mira el viejo cabrón. Se ha vuelto loco”.
»Pero yo solo pude pensar: “Suena como un acto de contricción. O un Ave María. O algo que te dices a ti mismo una y otra vez, en un intento de hacer penitencia, de buscar el perdón o algo así”. Y me compadecí del hombre. Porque presentí lo que realmente quería decir. “Sí, sabía lo que sucedía en el campo. Pero no podía hacer nada. Y cerré los ojos... y me convencí de que la vida en el pueblo era tan normal como siempre”».
Jack calló un momento.
—Te juro que no creo que nunca pueda olvidar al hombre del traje, diciendo Ich babe nichts davon gewußt una y otra vez. Porque era una petición de perdón. Y la base de la súplica era escalofriantemente humana: todos hacemos lo que podemos para sobrevivir.
Cogió el cigarrillo. Pero estaba apagado, y tuvo que encender otro Chesterfield. Después de que inhalara, se lo quité de los labios e hice una calada larga y profunda.
—No sabía que fumaras —dijo.
—No fumo. Es un pasatiempo. Sobre todo cuando reflexiono.
—Te sientes reflexiva.
—Me has dado muchas cosas en que pensar.
Estuvimos un rato callados, compartiendo el cigarrillo.
—¿Perdonaste a aquel banquero alemán? —pregunté finalmente.
—¿Perdonarle? Claro que no. Se merecía la culpa.
—Pero comprendiste su sufrimiento, ¿verdad?
—Claro que lo comprendí. Pero no le habría ofrecido mi absolución.
—Pongamos que estuvieras en su lugar. Que fueras el director del banco del pueblo y tuvieras mujer e hijos y una buena vida. Pongamos que también supieras que un poco más allá de tu bonita casa había un matadero, en el cual hombres, mujeres y niños inocentes eran asesinados, solo porque tu gobierno había decidido que eran enemigos del estado. ¿Habrías protestado? ¿O habrías hecho lo que hizo él: callar, seguir con tu vida y fingir que no te dabas cuenta de nada?
Jack dio una última calada y apagó el cigarrillo en el cenicero.
—¿Quieres una respuesta sincera? —preguntó.
—Por supuesto.
—Entonces la respuesta es que no sé lo que habría hecho.
—Esta sí es una respuesta sincera —dije.
—Todo el mundo habla de hacer «lo correcto», tomar posición, pensar en lo que se llama un bien mayor. Pero hablar así es fácil. Cuando nos encontramos en primera línea, cuando nos están bombardeando, la mayoría decidimos que no somos héroes. Nos agachamos.
Le acaricié la mejilla con la mano.
—¿O sea que no te consideras un héroe?
—No... Un romántico.
Me besó apasionadamente. Cuando acabó, lo atraje hacia mí otra vez y susurré:
—Salgamos de aquí.
Vaciló.
—¿Pasa algo? —pregunté.
—Tengo que decirte algo —dijo—. Mañana no solo tengo que presentarme en la sede de la Marina.
—¿Adonde vas?
—A Europa.
—¿A Europa? Pero si la guerra ha terminado. ¿Por qué te vas a Europa?
—Como voluntario...
—¿Voluntario? Ya no hay guerra donde luchar, ¿de qué vas a ser voluntario?
—No habrá guerra, pero sigue habiendo una amplia presencia del ejército americano en el continente, ayudando con los refugiados, la limpieza de ruinas, la repatriación de prisioneros de guerra... En Star and Stripes me preguntaron si quería ir a cubrir la etapa de posguerra. En mi caso, también suponía una promoción inmediata a teniente, sin contar otro trabajo en el extranjero. Así que...
—¿Y cuánto durará este viaje de trabajo adicional?
Bajó los ojos, esquivando los míos.
—Nueve meses.
No dije nada... aunque nueve meses me parecieron de repente toda una eternidad.
—¿Cuándo te comprometiste a este viaje? —pregunté con calma.
—Hace dos días.
—Oh, Dios, no...
—No tengo suerte —dijo.
—Yo tampoco.
Volvió a besarme.
—Será mejor que me despida —susurró.
Se me encogió el corazón. Por un momento pensé en la clase de locura en que me estaba metiendo. Pero el momento pasó. Solo podía pensar: ya está.
—No —dije—. No me digas adiós. Todavía no. Hasta las nueve, no.
—¿Estás segura?
—Sí, estoy segura.
De Sheridan Square a mi piso había solo cinco minutos. No dijimos nada por el camino, solo caminamos abrazados por las calles vacías de la ciudad. No dijimos nada mientras subíamos las escaleras. Abrí la puerta. Entramos. No le ofrecí una taza de café. No me la pidió. No miró a su alrededor. No hizo ningún comentario admirativo de mi piso. No hubo ninguna charla previa. Porque, por ahora, no había nada más que quisiéramos decirnos. Y porque, en cuanto se cerró la puerta, empezamos a quitarnos la ropa el uno al otro.
No me preguntó si era la primera vez. Fue excepcionalmente tierno. Y apasionado. Y un poco patoso... aunque no tanto como yo.
Después, se mostró reservado. Casi tímido. Como si hubiera dado a entender demasiado.
Estaba echada a su lado, entre las sábanas arrugadas y húmedas, abrazada a su pecho. Le rocé el cuello con los labios. Entonces, por primera vez, hablé:
—No permitiré que te levantes de esta cama.
—¿Es una promesa? —preguntó.
—Peor —dije—. Es un juramento.
—Pues sí que es serio.
—El amor es un asunto serio, señor Malone.
Se volvió a mirarme.
—¿Te estás declarando, señorita Smythe?
—Sí, señor Malone. Me estoy declarando. Mis cartas, como se dice, están sobre la mesa. ¿Eso te asusta?
—Todo lo contrario... Yo tampoco pienso dejarte salir de esta cama.
—¿Me lo prometes?
—Durante las próximas cuatro horas, sí.
—¿Y después?
—Después, vuelvo a ser propiedad del ejército de Estados Unidos, quien, en un futuro próximo, dictará el rumbo de mi vida.
—¿Incluso en lo referente al amor?
—No, el amor es algo sobre lo que no tiene control.
Callamos otra vez.
—Volveré —añadió finalmente.
—Ya lo sé —dije—. Si sobreviviste a la guerra, sin duda sobrevivirás a la paz. La cuestión es si volverás por mí.
En cuanto lo hube dicho, me odié a mí misma por decirlo.
—No me hagas caso —dije—. Hablo como si tuviera algún derecho de propiedad sobre ti. Perdona, soy una tonta.
Jack me abrazó con fuerza.
—No eres tonta —dijo—. Solo tontita.
—No bromees con esto, chico de Brooklyn —le conminé, golpeándole suavemente el pecho con un dedo—. No entrego mi corazón tan fácilmente.
—De eso estoy convencido —dijo, me besó y añadió—: Y aunque no te lo creas, yo tampoco.
—¿No hay ninguna chica esperándote en Brooklyn?
—Ninguna. Te lo juro.
—¿O alguna fräulein esperándote en Múnich?
—No hay ninguna.
—Bueno, pero seguro que Europa te parecerá muy romántica...
Silencio. Me habría gustado pegarme por sonar tan cursi. Jack me sonrió.
—Sara...
—Ya lo sé, ya lo sé. Pero es que... maldita sea, no puede ser que te vayas mañana.
—Mira, si te hubiera conocido hace dos días, no me habría presentado voluntario para el viaje...
—Pero no nos conocimos hace dos días. Nos hemos conocido hoy. Y ahora...
—Se trata de nueve meses, no más. El 1 de septiembre de 1946 estaré en casa.
—¿Pero vendrás a buscarme?
—Sara, pienso escribirte cada día de estos nueve meses...
—No seas tan ambicioso. Cada dos días será suficiente.
—Si quiero escribirte todos los días, te escribiré todos los días.
—¿Me lo prometes?
—Te lo prometo —dijo—. ¿Estarás aquí cuando vuelva?
—Sabes que sí.
—Eres maravillosa, señorita Smythe.
—Lo mismo digo, señor Malone.
Lo empujé contra el colchón y me subí encima de él. Esta vez fuimos menos tímidos, menos patosos. Y totalmente desenfrenados. Aunque yo estaba muerta de miedo. Porque había perdido mi corazón por un desconocido... que estaba a punto de esfumarse a través del océano durante nueve meses. Por mucho que intentara evitarlo, me dolería.
Se acabó la noche. La luz empezó a filtrarse por las persianas. Miré el reloj de la mesita. Las ocho menos veinte. Instintivamente, me apreté contra él.
—He decidido una cosa —dije.
—¿Qué?
—Hacerte prisionero durante los próximos nueve meses.
—Y después, cuando me sueltes, el ejército puede tenerme prisionero en un bergantín durante dos años.
—Al menos te tendría para mí sola durante nueve meses.
—Dentro de nueve meses, me tendrás para ti todo el tiempo que quieras.
—Quiero creerlo.
—Créelo.
Se levantó y empezó a recoger su uniforme del suelo.
—Tengo que ponerme en marcha.
—Te acompaño a la base —dije.
—No es necesario...
—Es totalmente necesario. Pasaré otra hora contigo.
Se volvió para cogerme la mano.
—Es un largo viaje en metro —dijo—. Y es en Brooklyn.
—Puede que valga la pena ir a Brooklyn por ti —insistí.
Nos vestimos. Llené la cafetera y la puse al fuego. Cuando el líquido negro subió, serví dos tazas. Las levantamos, brindamos, pero no dijimos nada. El café parecía flojo, anémico. No tardamos más de un minuto en tragárnoslo. Jack me miró.
—Es hora de irse —dijo.
Salimos del piso. La mañana del día de Acción de Gracias del 45 era fría y resplandeciente. Demasiado para dos personas que habían estado despiertas toda la noche. Tuvimos que entrecerrar los ojos en el camino a la estación de Sheridan Square. El metro a Brooklyn estaba desierto. Mientras cruzábamos Lower Manhattan, nos mantuvimos en silencio, muy apretados. Al pasar por debajo del East River, dije:
—No tengo tu dirección.
Jack sacó dos cajas de cerillas del bolsillo. Me dio una. Luego sacó un lápiz del bolsillo delantero de su uniforme. Lo lamió, abrió su cajetilla de cerillas y escribió una dirección de correos del ejército americano en la cubierta interior. Me dio las cerillas. Las guardé en la mano, después le quité el lápiz y escribí mi dirección en la cubierta interior de la otra cajetilla. Cuando se la devolví, se la guardó enseguida en el bolsillo de la camisa y se abrochó el botón para más seguridad.
—No pierdas esta caja de cerillas —dije.
—Ahora es mi posesión más preciada. ¿También me escribirás?
—A todas horas.
El metro continuó su precipitada carrera por debajo del río y de Brooklyn. Cuando se paró en Borough Hall, Jack dijo:
—Ya hemos llegado.
Salimos fuera, a la luz del día de Acción de Gracias, justo frente a los astilleros. Era un paisaje lúgubre e industrial, con media docena de fragatas además de otros buques de guerra amarrados en una sucesión de muelles. Estaban pintados todos de color gris. No éramos la única pareja que se acercaba a las puertas de la base de la Marina. Había seis o siete más, abrazándose apoyados en las farolas, susurrándose las últimas promesas de amor o simplemente mirándose.
—Tenemos compañía —musité.
—Es el problema de la vida en el ejército —dijo—. Que no hay intimidad.
Dejamos de caminar. Le hice volverse hacia mí.
—Acabemos con esto, Jack.
—Pareces Barbara Stanwyck, la dama más dura.
Creo que en lenguaje cinematográfico se denominaría: «hacerse la valiente».
—No existe una forma fácil de hacerlo ¿no?
—No, no existe. Bésame. Y dime que me quieres.
Me besó. Me dijo que me quería. Yo le susurré lo mismo. Luego lo agarré de las solapas.
—Una última cosa —dije—. No te atrevas a romperme el corazón, Malone.
Lo solté.
—Anda, sube al barco —dije.
—Sí, señor.
Se volvió y caminó hacia la entrada. Me quedé en la acera, paralizada, obligándome a permanecer estoica, controlada, sensata. El guardia abrió las puertas. Jack se volvió y me gritó:
—El 1 de septiembre.
Me mordí el labio con fuerza y grité.
—Sí. El 1 de septiembre... sin falta.
Se cuadró y ejecutó un rápido saludo. Sonreí. Luego se volvió y entró en el muelle.
Por un momento fui incapaz de moverme. Seguí mirando hasta que Jack desapareció de mi vista. Me sentía en una especie de caída libre, como si hubiera caído por el agujero de un ascensor. Finalmente, me obligué a volver a la estación de metro, a bajar las escaleras y a subir al metro de Manhattan. Una de las mujeres que había visto ante la puerta del muelle estaba sentada delante de mí en el vagón. No tendría más de dieciocho años. En cuanto el metro arrancó, se hundió, y su corazón se rompió sin límites y en voz alta.
Como buena hija de mi padre, nunca habría podido llorar en público. La pena, la aflicción y el dolor sentimental se sufrían en silencio: era la norma de la familia Smythe. Si querías hundirte, tenías que hacerlo tras una puerta cerrada, en la intimidad de tu habitación.
Así que me comporté hasta que llegué a la calle Bedford. Y en cuanto cerré la puerta de mi piso, me eché en la cama y lo solté todo.
Lloré. Y lloré. Y lloré más. Pensando todo el tiempo: «Qué tonta eres».