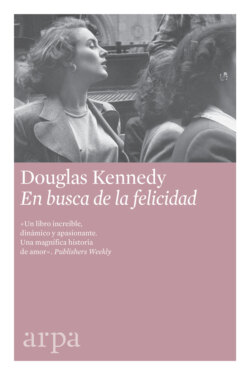Читать книгу En busca de la felicidad - Douglas Kennedy - Страница 5
Оглавление1
Cuando la vi por primera vez estaba de pie junto al ataúd de mi madre. Era una mujer de más de setenta años, alta y angulosa, con el pelo gris y fino recogido en un prieto moño en la nuca. Tenía el aspecto que me gustaría tener a mí si algún día alcanzo su edad. Mantenía la columna muy derecha, como negándose a dar tregua a la edad. Su estructura ósea era impecable. Su piel seguía siendo tersa. Si tenía arrugas, no le grababan la cara. Por el contrario, le daban carácter, gravedad. Todavía era guapa, de un modo discreto y aristocrático. No había duda de que, en una época bastante reciente, los hombres la encontraban hermosa.
Sin embargo, fueron sus ojos los que me llamaron la atención. De un azul grisáceo. Muy intensos y observadores. Ojos críticos, atentos, con apenas una pizca de melancolía. Pero, ¿quién no se pone melancólico en un funeral? ¿Quién no mira un ataúd viéndose a sí mismo en el interior? Dicen que los funerales son para los vivos. No puede ser más cierto. Porque no solo lloramos por los que se van. También lloramos por nosotros mismos. Por la brutal brevedad de la vida. Por su insignificancia infinita. Por la forma en que nos movemos a trompicones a través de ella, como forasteros sin mapa, equivocándonos en todos los cruces del camino.
Cuando la miré directamente a los ojos, ella apartó la mirada avergonzada, como si la hubiera descubierto observándome. Está claro que quien ha perdido a su ser más querido es siempre objeto de atención de todos en un funeral. Como la persona más cercana al difunto, se esperaba de mí que marcara el tono emocional de la ocasión. Si me mostraba histérica, no temerían abandonarse. Si sollozaba, se limitarían a sollozar también. Si conservaba la serenidad, mantendrían la compostura y se mostrarían disciplinados y correctos.
Yo me mostraba serena, muy correcta, y como yo la veintena de personas que habían acompañado a mi madre en «su último viaje», como decía el director de la funeraria, que soltó esta frase en medio de la conversación cuando me estaba diciendo lo que me costaría transportarla desde su «capilla de reposo» en Amsterdam con la 75, hasta este lugar «de descanso eterno», junto a la pista del aeropuerto de La Guardia en Flushing Meadows, Queens.
Después de que la mujer se diera la vuelta, oí el motor de un jet en pleno descenso y miré hacia el cielo invernal, frío y azul. Sin duda, varios miembros de la congregación reunida junto a la tumba pensaron que estaba contemplando los cielos como si me preguntara cuál sería el lugar de mi madre en la inmensidad celestial. Pero, en realidad, lo que hacía era comprobar qué clase de jet descendía. «Un US Air. Uno de los viejos 272 que todavía se usan para trayectos cortos. Seguramente un vuelo de Boston. O quizá uno de los que seguían hacia Washington...».
Es asombrosa la cantidad de trivialidades que pasan por la cabeza en los momentos más trascendentales de la vida.
—Mami, mami.
Mi hijo de siete años, Ethan, me tiraba del abrigo. Su voz se superpuso a la del sacerdote episcopaliano que estaba de pie detrás del ataúd, recitando solemnemente un pasaje de las Revelaciones:
Dios secará todas las lágrimas de sus ojos;
y no habrá más muerte, ni aflicción.
No habrá más llanto, ni habrá más dolor;
porque todas estas cosas han desaparecido.
Tragué saliva. Ni aflicción. Ni llanto. Ni dolor. No era esta la historia de la vida de mi madre.
—Mami, mami...
Ethan seguía tirando de mi manga, exigiendo mi atención. Me llevé un dedo a los labios acariciando su mata de pelo rubio despeinado.
—Ahora no, cariño —susurré.
—Tengo pipí.
Hice un esfuerzo para no sonreír.
—Papá te acompañará —dije, buscando con los ojos a mi marido.
Estaba de pie al otro lado del ataúd, dándoles la espalda a los demás. Me había sorprendido un poco verle en la capilla funeraria por la mañana. Desde que nos había dejado a Ethan y a mí, hacía cinco años, nuestro trato había sido, en el mejor de los casos, de tipo práctico; solo hablábamos de nuestro hijo y de las aburridas cuestiones económicas que obligan incluso a las parejas divorciadas que más se odian a contestarse las mutuas llamadas. Hacía tiempo que yo había cortado por lo sano sus intentos conciliadores. No sé muy bien por qué, pero nunca le había perdonado que nos abandonara de la noche a la mañana para irse con «ella», la belleza mediática, la «señora conductora» de News-Channel-4-New-York. Entonces Ethan solo tenía dos años y un mes.
Sin embargo, hay que saber encajar estos pequeños contratiempos, ¿o no? Especialmente teniendo en cuenta que Matt se ajusta tanto al estereotipo masculino. Pero algo sí puedo decir en favor de mi exmarido: se ha convertido en un padre atento y cariñoso. Y Ethan lo quiere muchísimo, como pudieron comprobar todos los que rodeaban la tumba, cuando pasó corriendo por delante del ataúd para abrazar a su padre. Matt lo levantó en brazos y vi que Ethan le pedía que lo acompañara al baño. Con una pequeña inclinación de cabeza dirigida a mí, Matt se lo llevó, cargado sobre un hombro, en busca del baño más cercano.
El sacerdote la emprendió entonces con un salmo habitual en los funerales, el 23:
Tú dispones para mí una mesa ante los ojos de mis enemigos;
unges mi cabeza con aceite; mi copa rebosa.
Oí que mi hermano Charlie sofocaba un sollozo. Estaba de pie detrás de la dispersa congregación. Estaba claro que había ganado el premio a la «mejor aparición sorpresa en un funeral», porque había llegado aquella mañana con el vuelo nocturno de Los Ángeles, pálido, agotado y muy avergonzado. Tardé unos instantes en reconocerlo porque no lo veía desde hacía siete años y porque el tiempo había ejercido su desagradable magia convirtiéndolo en un hombre de mediana edad. De acuerdo, yo también pertenecía a la mediana edad, pero Charlie —con sus cincuenta y cinco años, casi nueve más que yo— parecía realmente... Bueno, creo que maduro sería la palabra correcta, aunque cansado de la vida sería bastante más preciso. Había perdido casi todo el pelo y no estaba en forma. Su cara se había vuelto carnosa y floja. La cintura sobresalía, como un neumático, y hacía que su traje negro mal cortado pareciera como nunca un error de mal gusto. Llevaba la camisa blanca desabrochada. La corbata negra tenía manchas de comida. Su aspecto general delataba mala alimentación y cierto desencanto de la vida. Yo misma estaba del todo de acuerdo con esta última descripción..., me sorprendía lo mal que había envejecido, y que hubiera cruzado el continente para despedirse de una mujer con la que apenas había mantenido contacto verbal en los últimos treinta años.
—Kate —dijo, acercándose a mí en el vestíbulo de la capilla funeraria.
Vio la expresión atónita de mi cara.
—¿Charlie?
Tuvo un momento de vacilación al ir a abrazarme, lo pensó mejor y se limitó a cogerme las manos. Estuvimos un momento sin saber qué decirnos. Finalmente hablé yo:
—Esto es una sorpresa...
—Lo sé, lo sé —dijo, interrumpiéndome.
—¿Recibiste mis mensajes?
Asintió con la cabeza.
—Katie... lo siento.
De repente me solté de sus manos.
—No me des el pésame —dije, con una voz extrañamente calmada—. También era tu madre. ¿Recuerdas?
Palideció. Finalmente logró balbucear:
—No es justo.
Mi voz continuó muy calmada, muy controlada.
—Todos los días del último mes, cuando supo que se estaba muriendo, me preguntó si habías llamado. Al final tuve que mentirle, le dije que me llamabas diariamente para preguntar cómo estaba. O sea que no me hables de lo que es justo.
Mi hermano se quedó mirando fijamente el linóleo de la funeraria. Entonces se me acercaron dos amigas de mi madre. Mientras hacían los comentarios amables de rigor, Charlie tuvo ocasión de escapar. Cuando empezó el funeral, se sentó en el último banco de la capilla de la funeraria. Volví la cabeza para ver a las personas congregadas y lo descubrí mirándome. Desvió la vista, profundamente incómodo. Después del funeral, le busqué, porque quería darle la oportunidad de ir conmigo al cementerio en el denominado «coche de la familia». Pero no lo vi por ninguna parte. Así que fui a Queens con Ethan y la tía Meg. Era la hermana de mi padre, una profesional soltera de setenta y cuatro años que se había dedicado a destruir su hígado durante los últimos cuarenta. Me alegró ver que se había mantenido sobria para despedirse de su cuñada. Porque, en las pocas ocasiones en que practicaba la moderación, Meg era la mejor aliada que una podía desear. Sobre todo porque tenía una lengua tan afilada como una avispa enfurecida. Poco después de que la limusina saliera de la funeraria, el tema de conversación se centró en Charlie.
—Vaya —dijo Meg—, el schmuck1 pródigo ha vuelto.
—Y ha desaparecido inmediatamente —añadí.
—Estará en el cementerio —dijo.
—¿Cómo lo sabes?
—Me lo ha dicho. Mientras tú te besuqueabas con todo el mundo después del funeral, le he visto en la puerta. «Si te esperas un momento —le he dicho—, vendrás con nosotras a Queens». Pero ha dejado muy claro que prefería ir en metro. Me parece que Charlie es el mismo gilipollas de siempre.
—Meg —dije, señalando a Ethan con la cabeza.
El niño estaba sentado a mi lado en la limusina, totalmente abstraído en un libro de los Power Rangers.
—No está escuchando las tonterías que digo. ¿Verdad que no, Ethan?
Ethan levantó la vista del tebeo.
—Sé lo que quiere decir gilipollas —contestó.
—Buen chico —dijo Meg, alborotándole el cabello.
—Lee tu tebeo, cariño —le dije.
—Es un niño listo —dijo Meg—. Lo has educado muy bien, Kate.
—¿Lo dices porque sabe palabrotas?
—Me gustan las chicas con autoestima, como tú.
—Esa soy yo: doña Autoestima.
—Al menos siempre has hecho lo correcto. Sobre todo con respecto a la familia.
—Sí, y ya ves adonde me ha llevado.
—Tu madre te quería muchísimo.
—Domingo sí, domingo no.
—Sé que era una mujer difícil...
—Más bien diría que imposible.
—Lo creas o no, este jovencito y tú lo erais todo para ella. Y quiero decir todo.
Me mordí el labio y me tragué un sollozo. Meg me cogió la mano.
—Créeme: padres e hijos acaban siempre pensando que son ellos los que han cargado con el trabajo más desagradecido. Nadie se siente muy feliz. Pero al menos tú no te sentirás culpable como el idiota de tu hermano.
—¿Sabes que la semana pasada le dejé tres mensajes diciéndole que solo le quedaban unos días de vida, y que tenía que venir a verla?
—¿No te llamó?
—No, pero su portavoz sí.
—¿Princesa?
—La misma.
Princesa era el apodo que le dábamos a Holly, la mujer totalmente insufrible, totalmente suburbana, que se había casado con Charlie en 1975 y le había convencido poco a poco, por una larga lista de razones falsas y egoístas, de que se apartara de su familia. Tampoco es que Charlie necesitara que lo animaran mucho. Desde el momento en que fui consciente de estas cosas, supe que, para ser madre e hijo, mamá y Charlie tenían una relación curiosamente fría, y que la causa de su antipatía era mi padre.
—Veinte pavos a que nuestro Charlie se desmorona junto a la tumba —dijo Meg.
—Ni hablar —contesté yo.
—Hace que no le veo... ¿Cuándo demonios nos visitó por última vez?
—Hace siete años.
—Exacto, hará unos siete años, pero le conozco bien. Créeme, siempre se ha compadecido de sí mismo. En cuanto le he visto hoy he pensado: el pobrecito Charlie sigue jugando a autocompadecerse. No solo esto, también se siente muy, pero que muy culpable. No tuvo coraje para hablar con su madre moribunda, y ahora intenta arreglarlo apareciendo a última hora en su funeral. Qué forma más penosa de comportarse.
—Pero no llorará. Está demasiado reprimido.
Meg me blandió un billete en la cara.
—Déjame ver tu dinero.
Busqué en el bolsillo de mi chaqueta y encontré dos billetes de diez. Los blandí frente a los ojos de Meg.
—Me divertirá quedarme con tus veinte dólares —le dije.
—No tanto como yo me voy a divertir viendo cómo llora ese lamentable cagueta.
Miré de reojo a Ethan, que seguía absorto en su tebeo de los Power Rangers, y después levanté los ojos al cielo.
—Perdona —dijo Meg—, se me escapó.
Sin levantar la vista del tebeo, Ethan intervino:
—Sé lo que significa cagueta.
Meg ganó la apuesta. Tras una última plegaria ante el ataúd, el sacerdote me tocó el hombro y me dio el pésame. Luego, uno por uno, los demás asistentes se acercaron a mí. Mientras pasaba por aquella hilera ritual de apretones de manos y abrazos, vi a aquella mujer, leyendo con mucha concentración la lápida contigua a la parcela de mi madre. Me la sabía de memoria:
John Joseph Malone
22 de agosto de 1922 − 16 de abril de 1956
John Joseph Malone. También conocido como Jack Malone. También conocido como mi padre. Que desapareció de este mundo de repente cuando yo solo tenía dieciocho meses, pero cuya presencia siempre me ha pesado. Esto es lo que tienen los padres: pueden esfumarse físicamente de tu vida —incluso puede que no hayas llegado ni a conocerlos— pero nunca te liberas de ellos. Ese es su último legado: te guste o no, están siempre ahí. Y por mucho que trates de sacudírtelos, no te sueltan.
Mientras Christine, mi vecina de arriba, me abrazaba, miré por encima de su hombro. Charlie caminaba hacia la tumba de nuestro padre. La mujer seguía allí. Pero en cuanto le vio acercarse —y evidentemente sabía quién era—, retrocedió, dejándole el paso abierto hacia el monumento de granito liso de mi padre. Charlie llevaba la cabeza baja y su paso era vacilante. Cuando llegó a la lápida, se apoyó en ella y se echó a llorar. Primero intentó disimular su malestar, pero enseguida perdió la batalla y empezó a llorar sin control. Me deshice con cuidado del abrazo de Christine. Instintivamente, quise correr a su lado, pero reprimí esta muestra de afecto fraternal, sobre todo porque no podía perdonar así como así el dolor que mi madre había sufrido en silencio por su ausencia todos aquellos años. Pero me acerqué despacio a él y le toqué ligeramente el brazo con la mano.
—¿Estás bien, Charlie? —pregunté con voz queda.
Charlie levantó la cabeza. Tenía la cara colorada como un tomate, los ojos húmedos de lágrimas. De pronto, se inclinó hacia mí y apoyó la cabeza en mi hombro, abrazándome como si yo fuera un salvavidas en un mar turbulento. Sus sollozos eran fuertes, desinhibidos. Me quedé un momento así, con los brazos colgando, sin saber qué hacer. Pero su pena era tan honda, tan total, tan ruidosa que, finalmente, tuve que consolarle con mis brazos.
Tardó un buen minuto en dominar su llanto. Miré más allá, observando a Ethan —que acababa de volver del baño—, a quien Matt impedía que corriera hacia mí. Guiñé un ojo a mi hijo y él me contestó con una de esas sonrisas de cien vatios que al instante te compensan de la tensión agotadora e interminable de la maternidad. Después miré a la izquierda de Ethan y volví a ver a la mujer. Estaba discretamente situada en una parcela contigua, observando cómo yo consolaba a Charlie. Antes de que se diera la vuelta —¡otra vez!—, percibí momentáneamente la intensidad de su mirada. Una intensidad que hizo que me preguntara: ¿de qué demonios nos conoce?
Volví a mirar a Ethan, pero él separó los labios con dos dedos y me sacó la lengua, una de las muecas de su repertorio cuando cree que me estoy poniendo demasiado seria. Tuve que reprimir una carcajada. Entonces volví a mirar hacia donde estaba la mujer. Pero ya no estaba allí, sino que caminaba sola por el sendero vacío de grava que llevaba a la puerta principal del cementerio.
Charlie tragó saliva intentando controlar sus sollozos. Decidí que ya era hora de dar por terminado el abrazo y me deshice suavemente de él.
—¿Estás mejor ahora? —le pregunté.
Él siguió con la cabeza baja.
—No —susurró. Luego añadió—: Debía, debía...
Se echó a llorar otra vez. Debía. La expresión más dura de autocontricción del lenguaje universal. Una palabra que pronunciamos constantemente a lo largo de esta farsa que llamamos vida. Pero Charlie tenía razón. Él debía. Ahora ya no podía hacer nada.
—Vuelve con nosotras a la ciudad —le dije—. Vamos a servir un piscolabis en el piso de mamá. Te acuerdas de dónde estaba, ¿no?
Me arrepentí enseguida del comentario, porque Charlie se echó a llorar otra vez.
—Ha sido una tontería —dije con voz queda—. Lo siento.
—No tanto como yo —dijo él entre sollozos—. No tanto...
Volvió a perder el dominio de sí mismo, y sus sollozos se hicieron descomunales.
Esta vez no le ofrecí consuelo, sino que le di la espalda; vi a Meg merodeando cerca, sin una expresión concreta, esperando por si podía ayudarme. Cuando la miré, señaló a Charlie con la cabeza y arqueó las cejas, como si me preguntara: «¿Quieres que te sustituya?». Pues claro. Entonces se acercó a su sobrino y le dijo:
—Venga, Charlie, vamos a dar un paseo.
Y se lo llevó cogiéndolo del brazo.
Matt dejó suelto a Ethan, que corrió hacia mí. Me incliné para levantarlo en brazos.
—¿Te sientes mejor? —pregunté.
—El baño era una pasada —dijo.
Volví a mirar la tumba de mi madre. El sacerdote seguía junto al ataúd. Detrás de él estaban los obreros del cementerio. Se mantenían a una discreta distancia de los demás, pero era evidente que esperaban que nos marcháramos para poder bajarla a las entrañas de Queens, sacar los elevadores, cerrar el agujero e irse a almorzar... o quizá a la bolera más cercana. La vida continúa, tanto si tú continúas como si no.
El sacerdote me dirigió una pequeña inclinación de cabeza, cuyo significado era: «Es hora de despedirse». De acuerdo, reverendo, como quiera. Démonos las manos y cantemos.
Ha llegado la hora de decirnos adiós...
m-i-c... Hasta pronto...
k-e-y... ¿Por qué? Porque te queremos...
m-o-u-s-e...
En una fracción de segundo, estaba de vuelta en el piso de la familia, en la Calle 84, entre Broadway y Amsterdam. Tenía seis años, primer curso en Brearley, miraba a Annette, a Frankie y a los demás Mosqueteros en aquel viejo televisor Zenith en blanco y negro, la pantalla redondeada y las antenas de conejo sobre el aparador de imitación caoba, y mamá se acercaba a mí con dos vasos que antes fueron de mermelada de uva Welch en la mano: Strawberry Kool-Aid para mí y una copa de Canadian Club para ella.
—¿Cómo les va a Mickey y sus amigos? —preguntó, tropezando con las palabras.
—Son mis amigos —dije.
Se dejó caer a mi lado en el sofá.
—¿Eres mi amiga, Katie?
No le hice caso. Pregunté:
—¿Dónde está Charlie?
Puso cara de ofendida.
—Con el señor Barclay —contestó, refiriéndose a una escuela de baile a la que se mandaba a los chicos preadolescentes como Charlie, una vez a la semana, contra su voluntad.
—Charlie odia el baile —dije.
—Tú qué sabes —dijo mi madre, bebiéndose la mitad de su copa.
—Le oí decírtelo —continué—. «Odio la escuela de baile. Te odio.»
—No dijo que me odiara.
—Lo dijo —insistí yo, y volví a concentrarme en los Mosqueteros.
Mamá se tragó el resto de la copa.
—No lo dijo.
Lo consideré un juego.
—Sí que lo dijo.
—No pudiste oírle...
La interrumpí:
—¿Por qué está en el cielo papá?
Se puso pálida. Aunque habíamos hablado de esto antes, ya hacía un año que no preguntaba por mi padre. Pero aquella tarde había llegado a casa con una invitación para una velada padre/hija de la escuela.
—¿Por qué tuvo que irse al cielo? —pregunté.
—Cariño, ya te lo he dicho, no quería irse al cielo. Pero se puso enfermo...
—¿Cuándo voy a conocerle?
Ahora su expresión era de desespero.
—Katie... Eres mi amiga, ¿verdad?
—Si me dejas conocer a mi padre.
Le oí sofocar un sollozo.
—Ojalá pudiera...
—Quiero que venga a la escuela conmigo...
—Dime que eres mi amiga, Katie.
—Trae a papá del cielo.
Su voz era débil, queda, apocada.
—No puedo, Katie, si...
Entonces se echó a llorar. Me abrazó. Escondió la cabeza en mi aún pequeño hombro y me dio un susto de muerte que me hizo salir de la habitación, aterrada.
Fue la única vez en que la vi borracha. Fue la única vez que lloró delante de mí. Fue la última vez que le pedí que trajera a mi papá del cielo.
«¿Eres mi amiga, Katie?»
Nunca respondí a su pregunta. Porque, a decir verdad, nunca supe la respuesta.
—¡Mami!
Ethan me apretaba la mano.
—¡Mami! ¡Quiero irme a casa!
Volví de golpe a Queens. Y a la visión del ataúd de mi madre.
—Vamos a despedirnos de la abuela primero —dije.
Tiré de Ethan, a sabiendas de que todos los ojos estaban puestos en nosotros. Nos acercamos al reluciente ataúd de teca. Ethan lo golpeó con el puño.
—Hola, abuela. Adiós, abuela.
Me mordí el labio con fuerza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Miré hacia la tumba de mi padre. «Ya está. Ya está. Huérfana, por fin.»
Sentí una mano firme en el hombro. Me volví. Era Matt. Me solté. Y lo vi claro de repente: éramos Ethan y yo, y nadie más.
El sacerdote me dirigió otra de sus miradas significativas. Vale, vale. Ya voy.
Puse la mano sobre el ataúd. Estaba frío, como una nevera. Aparté la mano. Para eso sirven los gestos majestuosos. Volví a morderme el labio y me esforcé por mantener el dominio de mí misma. Busqué a mi hijo y lo empujé hacia el coche.
Matt nos esperaba en la puerta. Dijo en voz baja:
—Katie, quería que supieras...
—No quiero saberlo.
—Solo quería decirte...
—¿Es que no me entiendes?
—Quieres escucharme, por favor...
Agarré el tirador de la puerta del coche.
—No, no te escucharé...
Ethan me tiró de la manga.
—Papá dice que va a llevarme a ver una película Imax. ¿Me dejas ir, mami?
Entonces me di cuenta de lo mal que estaba.
—Hemos preparado un refresco... —me oí decir.
—Ethan se lo pasará mejor en el cine, ¿no crees? —dijo Matt.
Sí, sin duda. Me tapé la cara con las manos. Y me sentí más cansada de lo que me había sentido en toda mi vida.
—¿Me dejas ir, mami, por favor?
Miré a Matt.
—¿A qué hora lo traerás a casa?
—Había pensado que podría quedarse esta noche con nosotros.
Me di cuenta de que se arrepentía al instante de haber utilizado aquel pronombre. Matt siguió hablando.
—Lo llevaré a la escuela mañana. Y se puede quedar un par de días, si lo prefieres...
—Entendido —dije, para terminar. Me agaché para abrazar a mi hijo y me oí decir—: ¿Eres mi amigo, Ethan?
Él me miró tímidamente, y luego me dio un beso rápido en la mejilla. Quería tomarme eso como una respuesta afirmativa, pero supe que me martirizaría la falta de una respuesta definitiva el resto del día... y de la noche. Y al mismo tiempo me preguntaba por qué le había hecho aquella pregunta tan tonta.
Matt estuvo a punto de tocarme el brazo, pero lo pensó mejor.
—Cuídate —dijo, y se llevó a Ethan.
Entonces sentí otra mano en mi hombro. Me la sacudí, como si fuera una mosca y le dije a quien estuviera detrás de mí:
—Ya no aguanto más muestras de simpatía.
—Pues no las aguantes.
Me tapé la cara con las manos.
—Perdona, Meg.
—Reza tres Ave Marías y sube al coche.
Obedecí. Meg subió detrás de mí.
—¿Dónde está Ethan? —preguntó.
—Se quedará todo el día con su padre.
—Bien —dijo ella—. Así puedo fumar.
Mientras buscaba los Merits en el bolsillo, golpeó el vidrio de separación con la otra mano. El chófer apretó un botón y el vidrio empezó a bajar.
—Por fin —dijo Meg, encendiendo un cigarrillo.
Soltó un enorme suspiro de placer al inhalar.
—¿Tienes que fumar? —pregunté.
—Sí, tengo que fumar.
—Te matará.
—No tenía ni idea.
La limusina salió al camino principal del cementerio. Meg tomó mi mano, apretó con sus delgados y varicosos dedos los míos.
—¿Cómo lo llevas, cariño? —preguntó.
—He estado mejor, Meg.
—Un par de horas más y todo este jaleo habrá terminado. Y entonces...
—Puedo desmoronarme.
Meg se encogió de hombros. Y me apretó la mano con fuerza.
—¿Dónde está Charlie? —pregunté.
—Volviendo a la ciudad, en metro.
—¿Por qué hace esa tontería?
—Es su forma de castigarse.
—Al verlo tan hundido me ha dado hasta pena. Con solo haber llamado estos últimos días podría haber arreglado las cosas con mamá.
—No —dijo Meg—. No habría arreglado nada.
Al acercarnos a la verja, volví a ver a aquella mujer. Caminaba muy decidida hacia la entrada del cementerio, moviéndose con agilidad para su edad. Meg también la vio.
—¿La conoces? —pregunté.
Su respuesta fue un encogimiento de hombros despreocupado.
—Estaba junto a la tumba de mamá —dije—. Y se ha quedado durante la ceremonia.
Otro encogimiento de hombros de Meg.
—Será una chalada que se divierte asistiendo a funerales —concluí. Ella nos miró al pasar, pero bajó los ojos rápidamente.
La limusina salió a la calle y dobló a la izquierda en dirección a Manhattan. Me recosté en el asiento, agotada. Estuvimos un rato en silencio. Luego Meg me dio un codazo.
—¿Qué? —dijo—. ¿Me das mis veinte dólares?