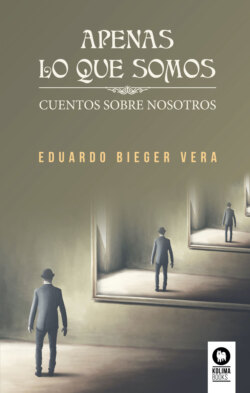Читать книгу Apenas lo que somos - Eduardo Bieger Vera - Страница 7
ОглавлениеEl final de la carta
Isabel lo había dado todo por la vida. Sin embargo, no había resultado correspondida, como si de la relación con un hijo desagradecido se tratara. A pesar de ello, no sabría decir desde cuándo, saboreaba con deleite el transcurso de los días. Hacía mucho tiempo que la penuria de sufrir y observar el sufrimiento consecuencia de haber vivido una guerra había cesado. Aun así, todavía podía sentir el horror al recordar la presencia constante e indisoluble del miedo, algo que incluso le hizo llegar a creer que todo aquello era mentira y que vivía atrapada dentro de un mal sueño. Ahora, en cambio, disfrutaba de su realidad como algo indiscutiblemente cierto. Sentía, sin haberlo pedido, que le habían dado la oportunidad de restaurar su existencia. Esta se asentaba en un intervalo de quietud cuyo final podría precipitarse en cualquier momento debido a su edad, algo de lo que era consciente.
Isabel había enviudado al poco de comenzar la contienda. Tenía diecinueve años y estaba embarazada de cinco meses cuando dos guardias civiles llamaron a su puerta y le comunicaron la muerte de Antonio en el frente. Le hicieron entrega de su zurrón de cuero cuarteado, en cuyo interior encontró un trozo de jabón, sus quevedos con tan solo un cristal, una navaja de afeitar envuelta en papel encerado y aquella carta a medio escribir que simbolizaba el camino emprendido y no finalizado, los abrazos y los besos que se habían perdido para siempre en algún lugar. Desde la lucidez del dolor, no tuvo otra que aceptar de manera prematura, con una certidumbre autoritaria, que estamos aquí de prestado, hecho que nunca había dejado de tener presente, si bien ahora esa verdad había dejado de ser una amenaza para convertirse en la razón para degustar cada segundo como si de la última gota de agua dulce en medio de la mar se tratara. No tenía miedo a la muerte, ya no le aterraba pensar en el futuro, quizá porque no esperaba grandes cosas de él. Se ilusionaba con cualquier tontería y aprendía con la curiosidad propia de un niño. Isabel se empeñaba en vivir sobre todas las cosas, dentro del mundo conocido y casi perfecto que constituían su barrio, su casa y el inconfundible olor de la misma, junto con la compañía de su gata Lorea, cuya presencia durante el día y su respiración rítmica y pausada, encaramada a su cadera, durante la noche ponían coto a la soledad.
Una vez más, como cada domingo a la hora de comer, venía a verla su hijo Ernesto. De él ya no recordaba su última sonrisa espontánea y le perturbaba su extraña forma de mirar a través de ella, como si no estuviera allí. Lorea respondía con un bufido al siempre brusco intento de acariciarla por parte de este, antes de salir corriendo y esconderse debajo del sofá, refugio que abandonaba cuando escuchaba cómo se cerraba la puerta de la calle, finiquitándose de esta manera la visita. Como cada domingo desde hacía unos meses, la habitualmente breve y en ocasiones inexistente sobremesa se alargaba más de la cuenta. Durante ella, Isabel escuchaba en silencio con gesto paciente y asentía con la cabeza en respuesta a cada afirmación acerca de la venta de su casa –«ahora es el momento, antes de que empiecen a bajar los precios, y te quedarías con un buen remanente en el banco»– y su futura y placentera estancia en la residencia. Tan solo desviaba la mirada levemente para observar el retrato de Antonio, colocado estratégicamente en una balda de la librería a la espalda de Ernesto; conectaba con su rostro regordete, apelotonado en torno a sus gafas, y con aquella sonrisa que no casaba con un uniforme militar que pretendía, sin lograrlo, condicionar de alguna manera su expresión amable. Resultaba imposible encontrar en él un atisbo de ferocidad o de disposición bélica. En aquella foto mostraba un gesto similar al que le regaló el día en el que se despidieron, si bien entonces fue acompañado de un adiós imposible de eliminar de sus ojos que seguramente no era más que un fiel reflejo del que albergaba en los suyos. La imagen de Antonio le recordaba a las que componían los antiguos fotógrafos ambulantes que se colocaban en la plaza durante las fiestas portando unos aparatosos paneles de madera en los que habían dibujado a grandes trazos personajes en poses divertidas con vestimentas extravagantes, y en los que se podía meter la cara por un agujero hecho a la altura de su cabeza, ofreciendo una estampa la mar de cómica. A pesar de no estar allí, cuando fijaba su mirada en él sentía una complicidad que le ayudaba a soportar la charla y a no discutir. Sabía que su hijo era mucho más hábil que ella en el uso de la dialéctica y bajo ningún concepto debía dejar que asomase la niña frágil que escondía dentro de su cuerpo de anciana y a la que solamente permitía salir a jugar a la calle cuando no había peligro. A los comentarios sobre los jardines –disfrutaba sentándose en un banco del parque para ver pasar a la gente y acariciar a los perros que se acercaban a olisquearla–, el gimnasio –nunca había ido a ninguno, agradecida con poder caminar más o menos erguida, aunque en ocasiones los dolores le mordieran los riñones como si de un gozque furioso se tratara–, el restaurante –le encantaba comprar en el mercado, bromear con los tenderos y conversar con Charo, la joven dueña del herbolario que le regalaba velas con aroma a mimosa y flor de azahar, y después cocinar, tareas que la mantenían viva–, las actividades programadas, incluyendo baile de salón –¡menuda payasada, ella que era más torpe que un elefante con chanclas!–, la capilla privada –Isabel creía en un Dios al que no adoraba y cuyos silencios temía–, y el lujo de las instalaciones, siempre les seguía el mismo colofón adornado con un desagradable atiplamiento de la voz: «…Y lo mejor de todo, mamá, es que no tienes que hacer absolutamente nada: te levantan, te asean, te visten, te peinan, te hacen el cuarto, te lavan y planchan la ropa… lo que se dice, nada».
Y eso era exactamente lo que a Isabel le provocaba una angustia que la invadía hasta el punto de no dejarle espacio para sí misma: la idea de no tener algo de lo que ocuparse, el no tener ningún proyecto propio, por inmediato e insignificante que pareciera. Ella sabía que su equilibrio y esa paz que por fin parecía haberse instalado en su interior, el árbol al que se sujetaba en medio de la ventisca, era el convencimiento de haber hecho siempre, con mayor a menor acierto, lo que ni siquiera su corazón ni su cabeza o ambos le dictaban, sino más bien lo que su estómago le decía. En definitiva, Isabel deseaba escribir el final de la carta, el que fuera, pero, en la medida de lo posible, de su propio puño y letra.