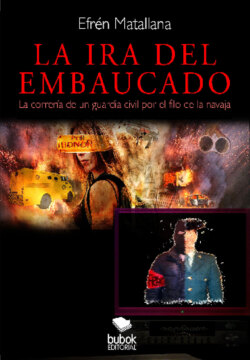Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 22
ОглавлениеXIV. EN EL PRINCIPIO ES LA ILUSIÓN QUE TODO LO CIEGA
1
—Creo que a quien mejor le ha ido la fiesta ha sido a ti —le felicitaba el comandante de Puesto, saliendo de madrugada de Las Torcaces con el imprevisible pepito. Por fortuna, no cumplió o había olvidado el anuncio de que a la vuelta lo conduciría él.
—¿Por qué dice eso, mi brigada?
—Me alegro de que siguieras las órdenes desde… un buen punto de vigilancia. Ya sabes… —remarcó de soslayo—, lejos del bullicio. Pasear con una chica es más divertido que arreglar el país o rajar del Cuerpo. ¡Quién pudiera volver a tu edad para corregir errores de por vida! Vosotros los jóvenes no debéis dejar pasar ninguna buena ocasión, y si te va bien con esa muchacha, no la desaproveches —lo alentó sin ambages—. Moisés tiene mucho dinero y si su yerno le cae bien, ese yerno no tendría de qué preocuparse en el futuro.
—No es algo serio lo que tengo con Marisa —respondió Salva, procurando dejar claro que era poco probable que surgiera algo formal; en realidad, estaba seguro.
—Lo sé, lo sé —se expresó el brigada, exhalando ron—. Pero me has recordado mi juventud, cuando yo estaba destinado en la costa de Gerona. Era muy joven, y amaba la Guardia Civil. Por encima de todo… —añadió con un puntazo de amargura—. Allí conocí a Marta. Nunca querré a una mujer como la quise a ella. Nunca. ¡Como si fuera posible que a mis años uno pudiera volverse a enamorar! —Un bote del pepito coincidió con el retorno a la nostalgia—. ¿Te imaginas?
¿Eran figuraciones suyas o los ojos de aquel hombre destilaban lágrimas? A Salva se le antojaron más allá de los efectos del alcohol.
El brigada conducía muy despacio, y no sólo por aquel inseguro mecanismo con ruedas que era el coche oficial: daba la impresión de hallarse abstraído en penosos recuerdos.
Tras un minuto de silencio, se pasó los dedos por el cuadrado corte de cabello y prosiguió:
—Ella era maravillosa; ella fue lo más hermoso que me ha sucedido. Me quería. Nos queríamos. Y yo la abandoné. La abandoné por un fulgor. Creo que nos enamoramos el primer día de conocernos; a la semana de vernos, por descontado. Fueron sus preciosos ojos marrones, marrones como las hojas de otoño que recién caídas doran el suelo, los que me atraparon. Siempre que estaba triste se le oscurecían. Su pelo largo y su tez tenían el mismo color. El color de mi felicidad, que yo desprecié como un sandio —masculló y enmudeció, retractado o quizás avergonzado de desahogarse delante de un subordinado extraño.
—A los dos años de novios hablamos de casarnos —reanudó con melancólica viveza—. Sus padres, dueños de un pequeño club náutico, lo aprobaron sin objeciones. Dado que era hija única, me ofrecieron participar en la dirección del negocio. A cambio tendría que dejar el Cuerpo. ¿Qué te parece, Salvador? —le volvió la cara. La exigua luz del cuadro de mandos infería a su apenado semblante un tintazo luctuoso—. ¿Fui o no un sandio, eh?
Salva simplemente le escuchaba. El suboficial llevó los ojos a los dos metros de luz corta que los faros restregaban contra el camino. No se veía ni se auguraba elemento alguno. Si se aproximaran a un pozo, caerían.
De pronto, dio un sereno volantazo. Entraban en el asfalto.
—Yo no tengo pensamiento de dejar el Cuerpo por Marisa —afirmó Salva.
—¡Válame Dios! —saltó el conductor—. Dejar el Cuerpo. ¡Qué falta de entendederas! Maldita sea mi suerte. Yo creía en la Guardia Civil. No veía otra cosa… Y me quedé sin ella. ¿Que cómo? —Embargado de curiosidad, Salva ni respiraba—. Por el curso de Unidades Fiscales me mandaron a Cádiz. Para mí era como cruzar el umbral de mis sueños. De mis sueños verdes, podríamos decir. Yo sí que estaba «verde». Y allá que me fui, tan recio, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verme ya armado guardia civil Especialista, que el gozo me reventaba por las trinchas del uniforme, cual moderno Quijote que saliera de la venta ya armado caballero.
Suspiró con pesar.
—El fulgor, Salvador, el fulgor no me dejó ver entonces la realidad subyacente. Ella me insistió, sus padres me insistieron. Todos me querían, y yo, un pipiolo iluso, no supe apreciar el valor de tener a la mujer que amaba, con nuestro futuro resuelto con el pequeño club náutico que daba tanto dinero que el padre no se atrevía a invertirlo porque le daría muchísimo más y no sabría qué hacer porque se sabía viejo. No viviré lo bastante para arrepentirme. Y no hablo sólo de dinero —declaró abandonando el tono afligido—; éste está bien, bien por lo que te da de independencia y libertad. Imagínate poseer el suficiente para no depender de nadie: a tus actos los llamarían extravagancia y a la espontaneidad de tus pensamientos, insolencia. Como dice Sancho Panza: «Sobre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio, y el mejor cimiento y zanja del mundo es el dinero». No es cuestión de codicia, no, sino de subirte al tren (en mi caso al barco), cuando se te para en las narices. Era un barco de dicha… —retomó la hebra mustia—. Sentimos la vida si amamos, y si no, vamos a la deriva. Como yo.
De sus pupilas de vidrio brotaron lágrimas que se deslizaron por las mejillas cuarteadas. Salva no quería mirarle. No le preguntaría por aquella etapa de su vida, qué hizo después, cuándo comprendió el error.
Cómo pudo dejarla y olvidarla.
—¿Y…? —se le escapó en un silbido.
El brigada compuso una sonrisa, lúgubre.
—Pues que vivo de su recuerdo. Los hay que beben para olvidar. Pero yo a la segunda o tercera copa es cuando la extraigo de mi memoria y del mar. Resplandeciente y renacida. Jamás la olvidaré y jamás me lo perdonaré. Quiero mucho a Dolores, pero primero quise a Marta y su perdición fue, es y será la mía. Los años, los infinitos lustros que ya han pasado, no han conseguido borrármela. Ahora mismo la estoy viendo —pronunció con morbosa delectación—, con esos gestos tan exclusivos y seductores que tienen las personas que han imantado nuestros cinco sentidos. La gracia con que me toma por el codo… En Cádiz iniciaría mi carrera —viró con repentina excitación—, para comerme el mundo. Porque al principio es la ilusión que todo lo ciega. Porque yo quería ser cabo y luego sargento y oficial. ¡Y he llegado a ser una puñetera mierda! —Su voz adquirió un matiz de furia impensable. Salva nunca le había visto ni imaginado así—. Soy un mierda con galones de brigada. A cambio de esto la perdí y me perdí de por vida. Cuando comprendí que mis ilusiones eran vanas, ya era tarde. Supe que lo lamentaría el resto de mi existir. Así ha sido.
—En mi caso no hay ninguna propuesta de matrimonio —reiteró Salva, impresionado por la vívida narración.
—Ya sé que los chicos de hoy no decís esas cosas así como así —respondió el brigada con afecto—. Pero es que tu experiencia me ha recordado la mía, y siempre que estoy en una celebración, aunque sea tan atípica como esta, no puedo evitar entristecerme un poco. No quisiera que te sucediera lo que a mí; sólo hacerte ver que las posibilidades de felicidad son perecederas y ninguna se repite. Debes jugar limpio con los sentimientos.
—¿Se lo dirá al señor Moisés?
El comandante de Puesto aleteó una mueca burlona. Salva se inquietó.
—¡Por quién me tomas! —exclamó, mirándolo como si fueran amigos de la misma edad—. Cuando digo sentimientos me refiero a los de uno mismo. En lo que atañe a Moisés, él sabrá la clase de hija que tiene, y ese no es mi problema. Sólo espero que hayas dejado bien alto el pabellón.
Ambos sonrieron como viejos camaradas.
Aquel hombre que era su superior no tenía doblez. Hablaba de sueños rotos. Eso le interesaba.
—¿Qué ocurrió con Marta? —tuvo el atrevimiento de inmiscuirse en lo personal.
El brigada recuperó la sombría expresión. Escoró la cabeza hacia la ventanilla, como si buscara sentir la brisa que emanaba del río.
—Este olor me recuerda los amaneceres mediterráneos, cuando se encendía el mar y el perfil de Marta. Que empiece el día. ¡Que empiece ya! —suplicó en un susurro atormentado—. Que venga la luz para yo saber que no sigo varado en aquel embarcadero donde quedaba con ella, viéndola marcharse, ella rogándome con sus ojos marrones oscurecidos, y yo que no hago nada, y me quedo solo, con mis dudas y mis tonterías, en medio de necias celebraciones en las que se grita Viva España y que la Guardia Civil muere pero no se rinde, cumpliendo correctivos amordazantes, viendo imágenes de guerra a dos mil y pico kilómetros de mi casa mientras mi mujer se enfada porque la cena se está enfriando —relataba con énfasis delirante.
Salva apenas podía seguirle.
—Me llama de vez en cuando… Me llamaba —se corrigió—. Pero yo nunca me ponía al teléfono, porque yo quería volar y no iba a permitir que me encerraran en un próspero y cómodo negocio familiar, porque yo quería realizarme en una Guardia Civil cuyo fulgor me cegaba: los árboles que tapan el bosque, dice el refrán, pero un día me di cuenta de mi equivocación y fue cuando me arrestaron por segunda vez, por no permitir que se pasara tabaco de contrabando para usía, y denuncié la trama y hubo juicio y no me callé ni cuando me amenazaron con expulsarme: no me importaba, ya no quería ser guardia civil, pues que sólo la quería a ella, y como toda persona arrastra singulares tribulaciones y salir de ellas representa la felicidad, pues para conocer ésta en toda su enjundia es imprescindible un mínimo sufrimiento, y así, cuanto mayor haya sido éste mayor será aquélla, yo imaginaba nuestro reencuentro con la mayor felicidad del mundo, y a San Feliú que regresé, para darme cuenta de que era demasiado tarde, y es que acababa de casarse, y el mayor mazazo fue que al verla paseando del brazo de su marido supe por el marrón oscuro de sus ojos, como hojas podridas, que no era feliz, y entonces en el juicio no pude demostrarlo, nunca se puede demostrar nada, pero fueron benévolos conmigo y no me expulsaron, me dieron a elegir Ceuta o Bilbao y me dio igual pues que me enteré de que el marido la maltrataba y le seguí la pista como un espía rastrero, esperanzado por los rumores de separación, deseando volver para alejarla de la tristeza y llevarla (llevarnos) a la felicidad, a la recia felicidad que da el reencuentro imprevisible, pero el orgullo juvenil me pesaba más de lo que yo estaba dispuesto a confesar, y cuando por fin me decidí resultó ser un día después de su funeral, pues que el hijo de la gran puta con el que se había casado había cumplido la promesa de que sólo la muerte los separaría: la ahogó tirándola al mar, atada a un motor fuera borda, es por eso que nunca he dejado de oír su chapoteo pidiéndome ayuda y es por eso que estuve por seguirla, pero una vez más me faltó valor, y la rabia y el dolor me oprimen desde entonces como un amago de infarto, un infarto que su padre apenas pudo superar una semana después, pero no al mes siguiente, y yo, treinta años después, sigo al borde. «¡Oh memoria, enemiga mortal de mi descanso!» —concluyó recitando (más bien farfullando) sin lirismo y sin quietud.
En el puente del molino, el sempiterno clack-clack de las transmisiones del pepito se acrecentó hasta producir dentera, y por motivos diferentes, de lo viejo y de lo nuevo, de lo que fue y de lo que será, aflicciones voraces abatiendo a dos compañeros, infirió Salva.
Y, olvidado de todo, se sintió a gusto.