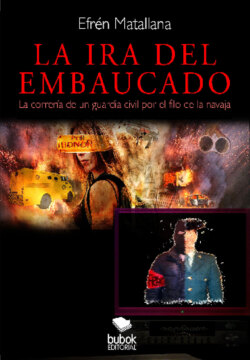Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 21
ОглавлениеXIII. EL PIPIOLO NO SE ENTERA
1
Pasados cien minutos, el cupo de la lista de convidados con coche se había cerrado. En el camino exterior se arremolinaban curiosos: niños con sus bicis, hortelanos camino del riego vespertino, gordas y fondonas en paseos de adelgazamiento y cotilleo…
Salva se fue para el comandante de Puesto, y éste, a su vez, le fue a su encuentro empuñando una lata de refresco: era como si el brigada deseara absolverse y a él indemnizarlo simbólicamente de la degradación que suponía el haber sido tratado como un mero lacayo.
No prestó atención a la cantinela de sin novedad y, tomándolo del brazo con campechanía, con un puntillo de ron en el aliento, le puso al tanto de los distintos personajes. El tipo achaparrado y frente oblicua —monoide— era Lucas Parra; dueño de la gasolinera de Morratal y de un negocio de grúas: las únicas que por orden del general se podían solicitar para el traslado de vehículos auxiliados durante el servicio. Moisés Torcaces, el esquelético anfitrión, ganadero y comerciante de carnes vivas y muertas, receloso y avariento con sus tratos; muy aficionado a montar a caballo, de ahí las carreras con piernas de jinete —ahuecadas— con que recibía a sus invitados. Los hermanos Berchina, ambos dedicados a la venta de turismos de importación. Los ya conocidos De Lasheras y Arteaga. El cura y Juan el médico del pueblo, Carmelo el alguacil, y un reparto de otros nombres que Salva no tardaba en confundir y olvidar.
El elenco de autoridades militares, con sus respectivos uniformes y pasadores de medallas, lo componían el general Llopera, jefe de la Primera Zona del Cuerpo —Gran Jefe Monipodio— y sus compañeros de promoción: un general de división del Ejército de Tierra y el coronel Benito, éste destinado en la Dirección General en uno de esos gabinetes rotulados con pomposas siglas.
—Estos andobas son los que menos nos pueden ayudar —le reveló el suboficial, como si de un tenebroso secreto se tratara—. Unos hijos de puta, vaya. —Salva contuvo un visaje de espanto—. Tienes que aprender que es más importante la confianza con los paisanos influyentes que con los propios mandos: los primeros te respetan y los segundos viven de joderte —se echó al coleto el poso de una copa y se fue a buscar otra.
Salva lo esperó un minuto, en cuyo ínterin se distrajo con las rebuscadas poesías de Arteaga y los estribillos militares que un gorderas con una chapela roja expelía a voz en cuello. Regresó el brigada diciéndole que el general y el anfitrión, al parecer, habían quedado muy satisfechos con su excelente labor de aparcacoches.
—Así que, ahora, a tu aire. Y si te «pierdes» con alguna muchacha, por mí no te preocupes. Je, je —se marchó cojeando un poco—. ¡Este principio de gota! —se quejó como para sí mismo.
De gota espirituosa, pensó Salva, un punto azarado. La tarde expiraba quitando grados de calor al aire, pero no a las cabezas. Un tipo se paseaba cantando y brincando envuelto en una bandera nacional; si bien más pequeña que la del fúnebre pódium no menos anticonstitucional.
Entre actitudes extrovertidas, bullía un jolgorio que le producía cierta desubicación, pese a hallarse en un servicio tan codiciado y pintoresco.
Pintoresco. Era la palabra que se le ocurría, y sin embargo la exactitud categórica del entorno, en el que medraba una soterrada sugerencia de impudicia, le hacía sentir una compulsión incómoda, un paulatino deseo de deserción por algo de vergüenza ajena.
Afuera patrullaban Jorge y Gregorio, abrasándose en la estufeta. Ellos sí que lo estarían pasando bochornoso, se consolaba errátil y vacilante, rehuyendo el meollo festivo, captando intemperantes brindis y vivas. Un corrillo comentaba la situación política —desastrosa, por unanimidad—; otros se referían al caluroso verano, como si todos los anteriores hubieran sido muy distintos.
—Eh, joven —lo llamó alguien—. Tenga —el señor De Lasheras le alargaba un botellín de cerveza—. Y pique, pique —añadió solícito, invitándole a que se acercara a la mesa.
No le apetecía, pero no quiso ser descortés. Con gesto grave se recolocó la correa portafusa del cetme y avanzó a por la bebida.
—Gracias —dijo, llegándose al hueco que le ofrecía el veterinario. De Lasheras le dio una suave palmada y luego la espalda.
Salva se vio solo, descartado. Absurdo. El veterinario escuchaba a un individuo grande y vocinglero que, en medio del corro, peroraba jactancioso.
Vestía pantalón y camisa del Cuerpo en cuyas hombreras Salva alcanzó a distinguir el aspa del bastón y la espada con la estrellita de general de brigada en el centro. Era vuecencia, el general jefe de la Zona. El pecho lo exhibía alicatado de pasadores de medallas. En la mano sostenía un largo vaso, que se rellenó con una botella de Johnnie Walker.
Salva experimentó un poderoso desasosiego. Estar tan cerca de su infinito superior acuciaron sus ganas de evaporarse. Podría reparar en él y llamarle la atención por entrometido.
Pero extasiado en sus amigos y la priva, vuecencia seguía a lo suyo. No obstante, Salva agarraría un puñado de pistachos, se desprendería de la cerveza y se abriría.
—Este Gobierno no para de jodernos —escuchó de un tipo rechoncho: Parra, el de las grúas.
El general bufó desdeñoso. De pronto, la curiosidad ganó al deseo de escabullirse.
—Os complicáis demasiado —dijo Urbano Arteaga, a quien por la voz reconoció en seguida—. Con dinero se arregla rápido. Estos políticos socialistas, que no son más que unos muertos de hambre, tienen tantas ganas de meter la mano que en cuanto trincan se callan. Ni tacto tienen. Su atropellada codicia es un insulto a la educación y a las formalidades inherentes a todo negocio. Pero estos tahúres tienen prisa y van directos al grano. Les suenas la bolsa y babean.
—Pues no te está dando mucho resultado —comentó un puntazo malicioso el general—. ¿Qué me dices de los adosados de la segunda fase de Maracaibo-Park y Residencial Machaquito?
—¡Bah, bah! —se expresó melindrosamente despectivo Arteaga—. Eso es porque a la otra constructora le sacaron más comisiones. Pero desde que se declaró en suspensión de pagos sólo me tienen a mí. Así que si quieren terminar las obras, tendrán que darme en exclusiva la Licencia de las nuevas recalificaciones. O de lo contrario se le arrima otra cerilla al monte de La Loba, y luego ya veremos. Y entonces se tendrán que joder, porque no les daré ni la mitad de lo que les ofrecí con lo de Maracaibo, al alcalde y al soplagaitas de Urbanismo. Los muy avariciosos de mierda quieren ahora el doce por ciento. Alegan que desde el partido se lo piden, pero que su parte es su parte. Y eso sí que no. Uno tiene sus principios. Les unto a ellos, pero engrasar un partido de rojos, eso es pasarse. —Apuró el vaso que sostenía en la mano y, con remilgada animosidad, continuó—: Y parecían tontos… Deberíamos montar algún guirigay como aquellos del 78, cuando llenamos de pintadas comunistas el Cristo del cerro de Los Ángeles. Aquello encendió mucho a nuestra gente. ¡Qué tiempos! Otra Cruzada es lo que está haciendo falta —sentenció. A su alrededor todos asintieron con diversos y patrios descalificativos de apoyo. También el general.
—No sabemos a dónde vamos a llegar —intervino un desconocido—. No hay más que ver la facilidad con que se hacen atentados. Fue una desgracia lo del 23-F, ¿verdad, LLopera? —se dirigió a vuecencia—. A ti que te pilló de refilón debes de tener amargos recuerdos.
—¡Ya lo creo! —exclamó el general—. Una desgracia, y grande. Tíos con pocos cojones que se rajaron cuando hicieron falta. Y así salieron las cosas. Pero he alcanzado el generalato y soy Dios —rio breve y colosal.
—Lo que está claro es que no ocurrirían atentados como el asesinato de guardias en Vascongadas —intervino otro.
El general esgrimió el vaso de güisqui.
—Eso es lo de menos —respondió, cortante—. La verdad es que si nos dejaran, exterminaríamos a los de ETA en menos de un año. Como hicimos con el maquis. Pero para qué nos vamos a engañar, lo de los atentados es lo de menos: números muertos de vez en cuando son la única táctica que nos queda para evitar intromisiones de políticos y periodistas, qué hostias.
Alzó el vaso en señal de brindis y todos los que le habían escuchado le siguieron en el ofrecimiento, entre ellos un tipo cejijunto que masculló:
—¡Ay, qué perillán!
Y, entretanto, Salva, conmocionado, ni gesticulaba.
Como si hubiera recibido un fuerte golpe en la cabeza y la rueda dentada de sus nociones se hubiera desajustado para hacer coincidir inverosímiles causas-consecuencias-efectos, Salva, con mirada baja y huidiza, deseando no ser visto, depositó la asquerosa cerveza sobre la mesa y se dio a recular con disimulo.
Era como si el altavoz de tan atroz maquinación hubiera sido él mismo y todos le señalaran aguardando la puntualización cabal de aquella apología inconcebible.
La espuria bandera le izó los ojos; el águila okupa aleteaba recamada en primorosos hilos tornasolados. Necesitaba sustraerse de la maldad arrolladora de aquellas palabras. Las tiras de vivísimos colores flameaban a los rescoldos de la puesta de sol. No hubo puntualización. Nadie rebatió al uniformado con bastón y espada armado de alcohol y arrogancia. Hay estrategias que cuestan ser comprendidas y asimiladas, incluso por los de su propio cuadro político. Un cuadro abominable. Salva seguía lenta e imparablemente retrocediendo. El corro —atónito primero, luego sugestionado—, se reanimaba.
Alguien azuzó a vuecencia para que se dejara de «mariconadas».
El gordo de la chapela roja y Urbano Arteaga canturreaban con achispado compás un himno militar que disonaba broncamente por los megáfonos. De súbito, el dueto se arrancó en dirección al busto del Generalísimo: se clavaron a dos pasos, compusieron una grotesca reverencia y, ya erectos, brazo estirado al cielo, gritaron al unísono:
—¡VIVA FRANCO!
—¡VIVAAA! —se repitió un eco envuelto en aplausos febriles.
—Es bonita, ¿verdad? —le frenó el palique de un viejo, glabro hasta lo patológico, rayado con un bigotillo hirsuto y cano, absorto en la rancia enseña como ante una manifestación divina.
—Sí —contestó Salva—. Es bonita y siendo tan nueva, da gusto mirarla —añadió, perplejo, ignaro de cómo mantener una digerible conversación con tal argumento.
—Es de raso y está bordada a mano —explicó, emocionado, el carcamal.
A continuación zanqueó hasta el pódium, se cuadró y, levantando con exageración brazo y mentón, profirió con dicción clueca:
—¡VIVA EL ALZAMIENTO!
Emulando el saludo fascista rugió un coro espontáneo.
—¡VIVAAA!
—¡VIVA JOSÉ ANTONIO! —más rugidos, más vivas.
Lo siguiente que Salva ve es al general LLopera que se encarama, en equilibrios malabares, sobre un taburete, la camisa desabotonada hasta el ombligo —la cual, debido al peso de los pasadores, le dejaba la tetilla al descubierto—, abre los brazos en cruz; en la izquierda aferra por el cuello una botella de Johnnie Walker y en la otra no tiene nada, es sólo una mano abierta, grande y adiposa como de obispo camastrón. Vocifera:
—¡Y VIVA ESPAÑA! ¡UNA, GRANDE Y LIBRE!
Una ovación cacofónica tembló los mofletes de la concurrencia.
—¡VIVA LA GUARDIA CIVIL!
—¡¡VIVAAAAA!!
Vítores, aplausos, frenesí. Con la panza saltándole por sobre el caído cinturón, Llopera se arrancó monstruoso y vociferante:
Cara al sol
Con la camisa nueeeeeva
Al punto se alzó un canto unánime y exaltado que le coreaba pero no le silenciaba:
Que túuu bordaste
En roojo ayeeeeer
El general Llopera se retorcía en acrobatismos que le cortaban la letrilla, enlazaba al poco con un mugido grave, pero no tardaba en interrumpirse, braceando para no caerse. (De no haber sido por De Lasheras, que lo sujetó a tiempo, se habría estampado de bruces contra el suelo.)
—Conmovedor himno, ¿verdad? —comentó el general de caqui, cuando hubo acabado la melopea. Parecía que el uniforme de guardia civil bien llevado fuera un imán para todo el que pasara a su lado.
—Sí, mi general. Es tan… —repugnante. Pero rectificó a tiempo—: emocionante.
—Ya lo creo que sí —celebró el importante mílite—. Para un español de verdad, así debe ser.
Es una mierda, qué cojones. ¿Pero qué está pasando?
Estuvo a punto de enjaretarlo, pero le cortó el retaco de la chapela al asirlo por el brazo.
Con ojos inyectados de sangre y la nariz como un pimiento rojo —por tamaño y color—, tironeaba de él hacia la bandera inconstitucional con educada saña.
Salva, anonadado, se dejaba arrastrar.
El tipo aplacó a la berreante masa coral, que no se ponía de acuerdo en la nueva interpretación.
—Con un Presenten Armas es otra cosa —dijo—. Venga, pipiolo, que empezamos otra vez.
Una rolliza matrona, con la regordeta cara rojada por el entusiasmo, apoyó con delirio:
—¡Eso, eso!
Salva hizo un conato de retirada, pero al ver que sus jefes no mostraban desagrado, permaneció quieto.
—Perdone, pero es algo que sólo tendría que hacer en actos oficiales y en formación… —osó objetar (balbucear), no obstante.
El de la chapela torció la boca.
—¡Qué actos oficiales y qué formación! —gritó—. ¿Acaso esto es una merienda de negros?
Risas. Risas locuaces, furibundas.
Miraba a sus superiores: caras santurronas de ojos acuosos, de muecas consentidoras.
—Desde luego el pipiolo no se entera. Adelante con el Presenten. ¡Que estamos bajo los más bonitos colores del mundo! —señaló el de la chapela a la vasta y trasnochada bandera.
Salva comenzó por bajarse el cetme del hombro; luego por ajustarse el tricornio que aquel majadero con sus tirones intolerables le había desnivelado. No sabía qué hacer: si negarse, salir de estampía, liarse a tiros…
Se sentía una cagarruta.
Con mirada risueña y beoda, el coronel Benito le instaba a cumplir. Sin saber si guardaba relación con él o no, el general, ya en el suelo, se desternillaba mancomunadamente apoyado en un paisano. Su crapulosa hilaridad trinchó su sentido del honor, le descuartizó el amor propio.
Deseó meterle un tiro.
—¡Venga ese Presenten Armas! —acució alguien.
—¡Eso, eso! —cacareaba la mofletuda, quien escalaba una silla de plástico y desde allí, corpulenta y bamboleante, se aprestaba para acometer alguna oportuna tarea.
Se estiró la falda, blandió al aire un tenedor con gesto filarmónico, y atacó el himno de la Guardia Civil:
Institu-to ¡Gloooo-ria a tiiiii!
Con horror, Salva advirtió que era el centro de atención. Pellizcó el guardamanos del cetme y, alzándolo, presentó el arma.
Por las hojas entreabiertas del portalón fisgaban niños, hortelanos, gordas. Un rubor alzado de insufrible vergüenza —ahora propia—, lo teñía, lo oprimía. Lo reventaba…
Por tu honor quieroooo vivir.
Viva España. Viva Franco.
Vi-va el Or-den y la Ley…
¿Era real u oficiaba en una tragedia onírica?
La efervescencia paramilitar se propagaba como regueros de pólvora inflamada.
Vigooooor, firmeeza y constancia,
Rodeado de severos energúmenos, indiferentes a los indiscretos espectadores, Salva se esmeraba en la verticalidad del cetme con pulso trémulo de muda indignación.
La mujer del tenedor lo blandía acompañándose de gallitos:
valoooor en pos de la glo-ria …
¿Qué quedaba de los artículos del Reglamento?
¿Qué entendían sus mandos por «moralidad»?
Por tiiii cul-ti-van la tieeerra:
la paaatria go-za de cal-ma;
por tuuuu conduc-ta en la gue-rra
briiiilla airoso tu pendón.
Acabado el cante, un fragor de aplausos restalló en Las Torcaces.
Salva pudo descansar el arma, pero no su espíritu violentado.
Inmóvil como sólo él era capaz de mantenerse en formación, dejó transcurrir largos segundos antes de lanzarse al repliegue; lo hizo tras convencerse de que nadie —nadie— se fijaba en él. De no ser porque se sabía, al menos hasta entonces, seguro de su cordura, se habría jurado víctima de una alucinación.
Una envilecida naturalidad revoloteaba en derredor. Los altavoces retumbaban sevillanas. Una vieja rozagante zapateaba y levantaba los brazos delante del cejijunto y el general, quienes le batían palmas a dúo. La mujeruca que había dirigido el berrido recibía elogios.
Se encendieron las luces.
Bombillas y farolillos de colores compensaban la atezada fosforescencia de un cielo que cedía infinito y sublime. Encaramados al talud, como a las gradas de un evento deportivo, los más curiosos tomaban posiciones, atentos a la execrable celebración.
—Parece que fue ayer —suspiraba un desconocido a Urbano Arteaga, quien le respondía:
—¡Cuándo volverá ese día!
Nadie lo miraba; todos se movían en ominosa conjura. Sobre el brocal de un pozo falso vio una cubeta de sangría. Necesitaba un trago de lo que fuera. Se llenó un vaso de plástico y prosiguió la furtiva fuga.
De pronto, una mano pertrechada de anillos le frenó.
—¿Me buscas?
Salva se volvió sin apocamiento.
—Hola, Marisa. —De las orejas le pendían dos grandes aros plateados y el aire se saturaba de su perfume.
—Pues ya me has encontrado.
—Perdona, no me había dado cuenta de que estabas aquí.
—Bah, es culpa mía por no haberte avisado. ¿Paseamos?
Y de inmediato echó a andar, y Salva la siguió porque le extraditaba de aquel desparrame anacrónico y disoluto.
—Qué bien llevas la fiesta; te he visto muy emocionado.
Pues que Dios te conserve el oído, querida.
—¿Seguro?
—Sí; ¿no?
—Ah, sí —Salva dio un trago: le supo a alcohol puro—. No sabía que hoy fuera fiesta. Ningún calendario marca el día de hoy en rojo.
—¡Muy bueno por lo de «rojo»! —Marisa se estremeció de risa como si le hubieran contado el chiste más gracioso del mundo—. Ven; quiero enseñarte una cosa —le cogió de la mano y con alguna que otra risotada, porque el chiste había sido precioso, franqueó una portezuela tirando de él.
—¿Y estos caballos?
—Uno es de mi hermano y el otro es mío. ¿Te gustan los caballos?
—No entiendo mucho. Pero cuando los veo, sé si me gustan o no — contestó Salva, con los pensamientos en otra parte… a una decena de metros. ¿Actor secundario en un teatro del esperpento o el inmolado fortuito en un aquelarre de nostálgica depravación?
—¿Qué te parece este? —le preguntó delante de un formidable ejemplar ceniciento.
—Soberbio.
—Sí; no está mal —repuso ella, sin júbilo—. Es de mi hermano. El mío es este —acarició el de al lado—. Es una yegua.
—También soberbia —se reiteró Salva.
—¿Tienes novia? —inquirió de improviso Marisa.
—No. ¿Por qué?
—Lo digo para que no te dejes liar por una de esas palurdillas del pueblo: son tontitas, sosas y bastante putitas.
—Lo tendré en cuenta —contestó Salva con un trago. Las tetas de Marisa, sin sujetador, se balanceaban bajo la vaporosa prenda que los comprimía, un blusón anudado a la altura del ombligo.
—Dime, ¿por qué no dejas la escopeta en vez de ir con ella al hombro constantemente?
—No puedo hacerlo; lo dicen los Reglamentos. Además, no es una escopeta, es un fusil de asalto. Se llama cetme.
—Bueno, si tú lo dices. ¿Te gusta mi yegua, entonces?
Su pecho sí que le gustaba. Goloso, de fiesta debajo de la camiseta.
—Maravilloso. Dan ganas de sobarlo —repuso a bote pronto.
—¡Vaya! —exclamó Marisa, sorprendida.
Deseando volatilizar lo que consideraba un torpe elogio, Salva se apresuró a indagar:
—¿La montas mucho?
—Los fines de semana, y sobre todo cuando vamos a la romería del Rocío en Sevilla.
—El Rocío está en Huelva —la corrigió.
—¿Seguro?
—Sí, seguro.
—No sé, no sé —dudó Marisa, como si después de tantos años sin perderse una romería tuvieran que decirle a estas alturas a dónde estaba yendo—. Se lo preguntaré a mis amigos de la Hermandad de Triana cuando vaya este año. ¿Qué tal si echamos un vistazo a la planta de arriba? Se ve toda la finca, el campo, el pueblo —y ya lo arrastraba alegre y decidida.
Desembocaron en un largo corredor sin enlosar, umbrío y deslucido. Las ventanas daban a los depósitos de combustible, al exhausto pepito entre el bravo Ebro y el libertino coche del general. A la juerga.
Salva se dejaba llevar.
—Sabes: yo en invierno identifico a los guardias civiles que van a las discotecas porque casi todos van con cazadoras de cuero. A los policías los reconozco por las gruesas esclavas de oro. Dime: ¿por qué a los guardias les da por ponerse chupas de cuero negro cuando van de marcha? —preguntó con vivo interés y sin dejar de caminar.
—¡Y yo qué sé! —jadeó el otro.
Las ventanas que cruzaban eran como fotogramas de una irrealidad verosímil y surrealista. Opulentas señoras de espaldas carnosas y antebrazos enjoyados se bamboleaban al compás de pasodobles, guiadas por torsos militares. El general Llopera y el coronel Benito, ambos con las camisas del uniforme a medio abrochar, conducían a sus respectivas parejas con donaire y elegancia. El aspecto que lucían contrastaba obscenamente con la exhibición de sus habilidades. La conjunción, no obstante, era motivo de instigación y regocijo. Cambió la vista por otra camisa —también a medio abrochar— y otro baile: el de Marisa y sus tetas al ritmo del apremiante paseo. Eso sí era atractivo. Pimpló otro trago. Quedaban pocos. A veces el cargador del cetme le lastimaba el codo, pero ni lo notaba. El traje de invierno lo recibió grande, pero el pantalón de verano más bien ajustado; excesivamente ajustado en ciertas partes.
Las tetas de la anfitriona se inclinaron delante de una puerta alabeada por el paso de los lustros y acaso la intemperie.
—¿Qué hay en esta habitación?
—¡Mierda! —contestó Marisa, y Salva quedó un instante pasmado hasta lo indecible; pero se recuperó al darse cuenta de que se refería a la cerradura.
Relinchó un caballo. Marisa miró al fondo del corredor.
—Calla —dijo. Aguzó el oído—: No es nada. —Extrajo la enorme llave de palas y la volvió a introducir entre sacudidas despiadadas. La puerta se rindió—. Ag, ag —resoplaba impetuosa. Agarró a Salva y lo metió dentro de un tirón.
—Uff, creí que no podría abrirla nunca. —Se llegó a la persiana y la subió—. ¿Verdad que hace una bonita noche?
A través de los sucios vidrios se captaba parte de la bacanal, alumbrada por ristras de brillantes farolillos. El infecto resplandor bastaba para iluminar la estancia, un cuarto plagado de trastos antiguos y ñaquería indescifrable o inservible. Tiznados cachivaches colgaban de las cuatro paredes, acentuados por cucharas y paletas de todas clases, materiales y tamaños.
Un viejo aparador, a falta de las patas posteriores, se recostaba contra el desconchado tabique. La deslustrada luna del mueble, por efecto de su inclinación y la falta de claridad, reflejaba la parte que tomaba sin fidelidad ninguna. ¿Cómo iba a ser cierto que él tuviera aquella cara de congoja desquiciada?
Una especie de aspillera daba a las cuadras de caballos.
Se aproximó y miró sin ver.
—Deja la escopeta, ¿vale? —oyó que le susurraba Marisa, pegándosele por detrás, envuelta en una empalagosa nube de perfume que en secreto debía de haberse reforzado.
Salva exhaló sin fuerzas:
—Se llama cetme.
Marisa le alcanzó el vaso con una mano mientras le deslizaba la otra por la espalda. Había algo ridículo en su jorobada postura hacia el ventanuco. Un caballo de crines carmesí levantó la cabeza y se lo quedó mirando con augusta despreocupación, en tanto que dedos como culebrillas voluptuosas se le introducían por los fondillos del pantalón —advirtiendo que le costaba menos trabajo del que hubiera podido imaginar.
Salva se irguió con refrenado temblor, distrayéndose en el escurrimiento de la correa portafusa desde el hombro y él que no hacía nada por impedirlo: la cantonera del cetme botó gomosamente en las sueltas losetas, la bocacha apagallamas incidió contra el frontal del aparador, resbalando, dibujando una trayectoria curva hasta acostarse con estrépito de metal en el suelo: un tañido vasto del cargador que no variaría por nada del mundo el curso de incontinentes advenimientos. Le fue vuelta la cabeza: para encontrase con un resuello de labios impacientes, al punto abalanzados en blanda, húmeda y fogosa incursión.
Una lengua voraz —como un tentáculo pulposo— iba y le venía por su boca al par que era cacheado o esculcado. La picha le palpitaba como un apéndice indómito. Se vio rechazado o abordado con técnica ad hoc. Sus manos colgaban laxas y desocupadas. No se le ocurrió otra salida que retomar el vaso del aparador y apurarlo en un respiro; pero tal hazaña no la concluyó: el pantalón, desabrochado y por efecto del peso de los cargadores y grilletes, se le había caído y arremangado sobre los zapatos.
Marisa lo tenía medio en bolas.
Esta vez se sintió ridículo hasta la insoportable.
Con precisión absurda, devolvió el vaso al círculo mojado del que lo había retirado.
Creo que debería huir, se azogó, reparando en cómo su mano era aprestada por Marisa.
Marisa no llevaba bragas, rezumaba.
Se acabaron los «Reglamentos».
La algazara reaccionaria zumbaba como una pesadilla flagrante al otro lado de la ventana. Retemblaba ésta y todo en derredor como sacudido por telúricas vibraciones. La cacharrería tañía rítmica y sordamente.
Fue a quitarse el tricornio, pero Marisa se lo impidió.
—¡No te lo quites, coño!
Abajo, en la cuadra, una dama cursi monologaba al majestuoso equino, quien le prestaba idéntica atención que a la trabada pareja de arriba. Salva lo veía todo y no veía nada. Marisa gruñía de placer. La mujer ya no platicaba al animal: se echó mano debajo de las faldas, se despatarró y soltó una ruidosa y extensa meada. Aquello espoleó a Marisa que, apoyada hábilmente a algún sitio de alguna manera misteriosa, levitando contra la esquina, se abrió más de piernas, dejándolas en el aire. La mujer alzó la vista y el fornicador, asustado, retrocedió. El tricornio se le fue a un lado. El coitus quedó interruptus. Marisa, alborotada y disgustada, aterrizó; se precipitó a recolocarle el sombrero, se puso en postura de recoger moneda del suelo y, apoyando las manos en el vasar del mueble, mirándolo a través del espejo, clamó sofocada:
—Fóllame pico; y por lo que más quieras: NO TE QUITES EL TRICORNIO.
Salva trincó con enajenación y desmaña, y hallado o guiado al altar de Venus empaló a vida o muerte.
Se oían rimas de salutación a la bandera y contra las diabólicas izquierdas a cuyas manos, por lo visto, habían fallecido tan buenos españoles. Marisa se contemplaba con ojos entrecerrados en el zahumado y convulso espejo del aparador. Un vapor polvoriento levantaba vuelo excitado por el tembleque, caía por los bordes de la luna y flotaba suspenso en el éter del cuartucho. Los aros en las orejas de Marisa aleteaban dispares y fatuos. La hija de Moisés dejaba escapar aullidos que aturdían momentáneamente a Salva. Pero también él era otro.
De repente sintió que se derretía y se quedaba en el esqueleto…
—Uuuug.
—¡AAAAGGG! —bramaba Marisa sin moderación.
Qué más daba. Derrumbado el mundo espiritual devenía ahora el de la materia.
2
Media hora más tarde, Salva se reincorporaba a la opresiva celebración.
Casi como una cuestión de honor, le inquietaba que pudieran descubrirle briznas de pajas o sospechosos tiznajos. (Obviamente, sin cotejarse con la afrenta del Presenten Armas, a cuyo ultraje no se sobreponía, pero que al fin y al cabo no había dependido de él.) De todas formas, nadie le había visto.
Se cruzó por casualidad con el brigada y éste, sonriendo socarrón, sin detenerse, le siseó:
—Tú sí que sabes «aprovechar» la fiesta —y siguió la plática con el desconocido.
Dominaba la noche. La luz lechosa de los tubos fluorescentes imprimía en los rostros de los celebrantes un aire de radiante palidez, espectral en las zonas de penumbra mientras carcajean. Proseguía la saturnal.
Por una esquina del patio desfilaban tambaleantes figuras ante el busto del Generalísimo. Saludaban a la efigie con una mezcla de veneración y delirium tremens. Entre ellos, el abominable chófer del teniente con el brazo en alto. Le caería mal el resto de su vida, seguro. Con la noche, la orgía de alcohol y despropósitos se había multiplicado. Más obscenidad, más deshonor, más mierda. Todo del revés. Había sido descubierto. Prefirió pensar que no. Ahora era Marisa la que ofrecía un brindis al tío de piedra. De los nuevos huéspedes se enteró de la presencia del diputado señor doble R., casto y correcto como cualquier fascistoide antes de soltarse el pelo.
—VIVA ESPAÑA —exclamó la follada. Y volviéndose para Salva—: ¡VIVA LA BENEMÉRITA!
Conmovidos, la aplaudieron a rabiar.
En primera línea, un tanto mohíno, se dejó ver el general. Ahora que todos estaban ebrios, él más que ninguno. Vestía de uniforme. O lo que quedaba de él: la camisa por completo abierta y el pantalón amarrado en precario por el reglamentario cinturón de cuero negro, cuya hebilla le relucía como un Febo cuadriforme, improbable y terco.
Asimismo, portaba con exquisita corrección el tricornio; el tirante barbuquejo ceñido al mentón. Pero duró hasta que se tambaleó un par de veces y los que le rodeaban rieron las graciosas posturas del general por mantenerse en pie. Finalmente, perdió el equilibrio y se estabilizó en el suelo, despatarrado; hinchó sus grandes mofletes y vomitó con la fuerza de un surtidor: varios pies retrocedieron no librándose todos de salpicaduras verduzco-anaranjadas.
Pareció mejorar. Se echó a gatear, rehuyendo de la vomitona, y se sentó sobre los talones.
Y se fijó en Salva.
—Eh, tú —gorjeó—. Ven a ayudarme.
Que no pare la fiesta.
Las carcajadas se dispararon.
Con todo, esta vez ni él ni su superior supremo —se creía Dios— centraban la jarana: en otro punto del patio, un tipo con media melena canosa meaba sobre un cuadro del monarca. A su lado, Arteaga y uno de los Berchina entonaban insultos pareados, lo que reventaba de risa a la audiencia allí convocada.
Pero eso a Salva no le importaba y por lo pronto había sido requerido. Fue a cogerlo por el brazo, pero se adelantaron el coronel Benito —con una cogorza gemela a la de su colega de promoción— y el teniente Miñón —parecía por entero sereno.
Salva desistió. El general se liberó con un brusco tirón de brazos.
—Que me dé novedades —rugió el acuclillado borracho—. Y… ¡salúdame!
Quería levantarse por sí solo y rechazaba los hilarantes auxilios que se le ofrecían. Manoteaba como un jayán que se ahogara. Sus ayudantes no sabían por dónde cogerlo. Sujeto el tricornio por el barbuquejo, le botaba aquél en la nuca al modo de esos forajidos de las películas que huyen a galope tendido con el sombrero brincándoles en el cogote.
Logró incorporarse, se sacudió los pantalones, se estiró el jayán benemérito los faldones de la camisa, y se puso firme; oscilando, esperando.
Salva descansó militarmente el arma. No sabía si aplicarse para que lo dejaran en paz o pegarle una patada al fusil y salir corriendo zumbado de quijotesca sedición. Nada de estupideces. Hasta ahí llegaba su perspicacia. Pero si lo hacía con brío quizá le exigieran otros movimientos. Y si se operaba con anorexia marcial se lo harían repetir como una veta de descojone integral.
Pegó la cantonera al pie derecho y ejecutó el primer tiempo del saludo.
Energía y rapidez, la cabeza bien alta, la mirada severa. Se alzó un murmullo de admiración: de carnavalesca admiración. La sangre se le agolpaba en la cara sintiendo el irisado cambio de la gama hasta el rojo azafrán y luego al blanco-ira.
—Vete —espetó la autoridad militar, y se desplomó sobre una silla como una marioneta a la que hubieran soltado los hilos.
Salva ejecutó un segundo tiempo enérgico y contundente, con el que ansió elevarse y distanciarse.
Pero tan pronto hubo concluido, comprendió que en medio de aquel oprobio de locura porfiaba con escrúpulos superfluos y que a nadie importaba ni su pundonor ni su gallardía.
Les sostuvo la mirada con intrépido desafío: ni le miraban. Tanto si lo requerían de bufón como si le daban la espalda, Salva sentía desmoronarse en un acerbo ridículo del que no acertaba cómo reaccionar honrosamente. La eufórica indiferencia de aquella manada de miserables y su incapacidad para rebelarse, embotaba su espíritu y la noción entera que de sí mismo tenía.
No estás hecho de la madera que pensabas, ¿eh?, pardillo.
Circulaban siluetas por la parda cota del talud. Seguro que alguno le habrá reconocido y cuando cruce conversaciones tendrá que esforzarse en parecer lo que es; unos lo insinuarán con complicidad (nunca se sabe lo que puede pasar el día de mañana), otros fingirán no saber nada, pero no podrán velar su recelo cuando él refiera sus rectos sentimientos; y otros —los que no alternan con los guardias— le denotarán su mudo asco con miradas perdidas o bruscos giros hacia la socorrida meteorología. No engañará a nadie. ¡Todos le sabrán un hipócrita! OTRO IGUAL.
El susurro melifluo de Marisa vino a cambiarle de agitación.
—¡Vaya, quede!
—No me he quedado con nadie: se han reído de mí… Son unos fachas.
—¿Fachas? —ella se le acercó; apestaba a perfume—. Pues claro. Es justo lo que celebramos. Dime: ¿qué tal si te enseño otra habitación? — ronroneó lasciva.
—Vayamos —concedió con menos fogosidad que deseo de evasión.
Acrecía el trastero mental.