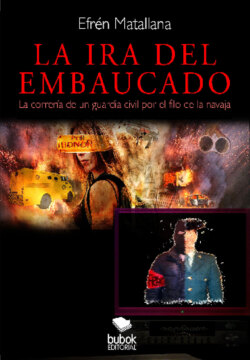Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 12
ОглавлениеIV. ORDEN ABIERTO Y CERRADO: LA VIDA ES MILICIA
1
Rachas de viento leve y aromatizado de olivares esquiaban desde el alto terraplén hacia la formación de tiro. Un ejercicio que ponía nerviosos a unos y a otros excitaba; como a Salva, quien con soltura y fruición se encaraba el cetme, apuntaba, y a partir del tercer o cuarto disparo ya no dejaba de agujerear el centro de la diana. Resultados muy similares a los obtenidos con pistola y subfusil.
El Malagueño trataba de imitarlo y aun de superarlo. Pero durante el recuento se halló que su diana presentaba únicamente un impacto en el cinco y otros dos más desperdigados por la zona exterior a los círculos.
—Lo que pasa es que yo meto la mayoría de las balas por el mismo agujero —profirió jocoso, dando la apuesta por perdida.
En cuanto a Marino, éste había logrado un rosetón casi tan agrupado como el de Salva, lo que revelaba su empeño y calidad como tirador. Sin embargo, varios impactos salpicaban la diana. La suma total ponía de manifiesto que alguien había equivocado el blanco.
Todos miraron al Malagueño.
El Instructor gruñó:
—Siempre igual.
Continuando con el recuento, añadió:
—Salva y Marino, muy bien.
Y con el siguiente.
—Piñeiro, tengo una duda contigo. ¿No sé qué haces peor, si llevar el paso o pegar tiros?
El Galleguiño se encogió de hombros.
—Pues esta vez no pago yo las cervezas —dijo con fuerte acento y mayor presunción.
El Instructor se rio con el grupo y prosiguió su cometido.
—Es que yo donde pongo la bala, pongo el ojo —bromeaba el Malagueño.
Salva cambió de tono.
—En un tiroteo podríais causar un verdadero desastre.
—De todas formas, no sirve de nada —replicó Marino—. En un atentado lo más probable es que nos disparen por la espalda. Y en lo referente a ser el primero en disparar, yo jamás pienso hacerlo. ¿Te he contado lo que le pasó al cabo de un Puesto donde estuvo destinado mi padre, que tiroteó a un coche que se saltó un control? —Salva negó cansinamente con la cabeza—. Pues que el conductor se la pegó contra un árbol después de que una bala le abriera la cabeza. Los que ordenaron el control se desentendieron del caso y como el cabo no tenía para pagarse un abogado el juez le mandó a chirona por diez años. Digo yo, pues: ¿de qué le sirvió disparar?
Cuánto había de verdad en las atroces anécdotas de Marino, era difícil saberlo; pero ponía tan íntegra y espontánea vehemencia que a Salva le costaba no creerlo. Se resistía. Tales relatos no tendrían cabida ni en una novela producto de un arrebato de vesánica inspiración. Marino era un tío francote, sin duda un amigo y porque escuchar es mejor que hablar, Salva se lo consentía y ya no se enfadaba con él.
—Joder, cómo fabulas…
—Y la mujer, como no tenía dinero para pagar la hipoteca de la casa ni tampoco para criar a sus tres hijos, se metió a puta —remató Marino.
—¡Venga ya! —rechazó Salva, alzando los brazos: esta vez Marino se había pasado—. No me tomes el pelo, hombre. Hablamos de la Guardia Civil, no de un ejército bananero.
—¿Sabes lo que me dijo un día mi tío?
Salva resopló.
—A ver: ¿qué te dijo?
—Que esto es como el ejército de Pancho Villa, pero sin el «como».
El Instructor dio a conocer los resultados del ejercicio de tiro. La mejor puntuación la de Salva. Para no variar.
Él era así.
Acabada la clase práctica, le seguía otra teórica, más aburrida pero no por ello menos importante, pues aspiraba a convertirse en un guardia civil integral.
2
Pegado a la pared, en la última silla de la última mesa, en el centro de un aula que había sido su salón de estar en los últimos meses, Salva se veía a sí mismo como un airoso guardia segundo de la Guardia Civil, como un afanoso cabo, un distinguido y joven sargento, un soberbio oficial de porte elegante y estrellas refulgentes…
Miraba sin ver. Los ojos de su imaginación lo transportaban lejos del murmullo de verborrea insulsa con que un capitán y sus ayudantes se esforzaban en ilustrar el orden cerrado de Unidades.
—… Así, la evolución es una acción compleja que realiza una tropa para modificar su formación, el intervalo o distancia entre sus fracciones o su dirección de marcha. Una evolución no se efectúa por todos los elementos o fracciones de la unidad en forma simultánea ni con la misma amplitud —forcejeaba el oficial consigo mismo y contra el maremágnum de definiciones militares que lo abrumaban después de una década destinado en la Academia, repitiéndose año tras año, condenado o gozoso de retirarse de capitán en aquella ciudad cercada de olivos, disuelto en la anonimia de un cuadro de profesores, todos ellos temerosos de verse en el Boletín Oficial del Cuerpo destinados a unidades operativas donde su irreflexiva sapiencia teórica tuviera que ponerse en práctica.
En ese parecer coincidía con Marino, quien atendía con una especie de rítmica abstracción: tenía un auricular embutido en la oreja. Salva sonrió fascinado. Por su parte, el Malagueño se aplastaba la mejilla contra la palma de su mano, simulando interés; en realidad, dormitaba arteramente.
La entrada de uno de los comandantes de la Jefatura de Estudios, encargados de la supervisión, alteró el soberano sopor.
—¡EN PIE! —gritó el capitán. El Malagueño se llevó un susto de muerte.
El comandante despachó con ademán mecánico las novedades del inmediato inferior y ordenó a los alumnos que abandonaran sus pupitres e hicieran corro a su alrededor.
Encaramado a la tarima, mostró el puño y acto seguido disparó el pulgar y el índice: había montado una pistola. Con ella apuntó a un tipo alto que se apelotonaba hacia las ventanas: al Galleguiño.
Para terror de éste, vio que era preguntado:
—Usted: demuéstreme su espíritu militar y cuénteme cómo se abren filas sobre la del medio en una Sección.
Piñeiro, que siempre se las arreglaba para salir con el paso cambiado, que no le cuajaba en la mollera la diferencia militar entre una fila y una hilera, ahora tenía que responder a una incógnita que llevaba sin despejar desde el primer día que, por la estatura, le habían colocado en cabeza de la cuarta Compañía.
La pregunta incidía tan oculta a su conocimiento, que decidió hablar mucho, la mitad de las palabras en su lengua nativa; pero el truco no coló y el comandante le tomó el número, pasando a continuación a dilucidar lo que se suponía que el alumno había balbuceado acerca de los movimientos de marras. Al principio, imitando con burla el acento del Galleguiño en escarnio de éste; lo que levantó carcajadas y así el comandante creyó ganarse la simpatía de su medrosa audiencia.
Marino fue uno de los que no entró en el juego: su fría atención traslucía un profundo fastidio, el desdén típico de los que creen estar de vuelta y que de ninguna manera va a colaborar en la venta de la moto.
Finalmente, con el suyo propio, el oficial superior tampoco logró hacerse entender.
—A ver cuándo os enteráis de que ya no sois paisanos. —Pasó a fustigar sin miramientos—. Que sois militares profesionales con deberes y obligaciones y que lleváis un uniforme de honor antiguo y tradición. Aprended de los guardias viejos de paso corto, vista larga y mala leche. Y por supuesto, de la Cartilla.
Se aseó los pulmones y declamó, despaciosa y gravemente:
—«Todo Jefe, Oficial o individuo de tropa (y vosotros sois tropa, ya lo sabéis) de este Cuerpo, queda obligado a sofocar o reprimir cualquier motín o desorden del que tenga conocimiento u ocurra a su presencia, sin que sea necesaria para obrar activamente la orden de la Autoridad». Y es que sois guardias civiles: no policías nacionales ni municipales. ¡Molero! —requirió al profesor de la materia—. Que sigan con la lección. Se suspende el examen de La Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo primero es lo primero.
El comandante abandonó el aula a la voz de firmes. Una vez fuera penetró en la de enfrente y montando su pistola digital se le oyó exclamar: «Usted: demuéstreme su espíritu militar y cuénteme cómo se abren filas sobre la del medio en una Sección».
Los futuros guardias civiles —que no debían parecerse a policías—, festejaron el librarse del examen de Leyes cruzándose puñetazos fingidamente fuertes. En su lugar y dada la ignorancia imperdonable, dos horas de instrucción en el patio de Armas. Todos encantados. Menos Salva. La LEC le había costado y le hubiera gustado recrearse delante de un examen.
—Qué lástima —se quejó para sí.
En su despecho llegó a conjeturar que desfilar no debería prevalecer sobre el conocimiento de leyes fundamentales ciudadanas.
¿Por qué esa obtusa pertinacia en la instrucción militar?
Dejó de especular al acordarse de cuánto disfrutaba golpeando el suelo al redoble de los tambores, encendido como si se machacara los pectorales en las anillas de su casa a la par que brama un potente rock. Una letra que, en este caso, coreada a paso ligero, comenzaba:
Aquí la más principal
hazaña es obedecer
y el modo cómo ha de ser
es ni pedir ni rehusar…
No estuvo seguro de que su contento fuera total, y del todo lo olvidó al ser alcanzado por una traidora colleja del Malagueño.
—Ahora verás, cabrito —se lanzó tras él y no tardó en apresarlo, explayándose y correteando entre un jaleo de críos; hasta que el turuta puso en estampida a la promoción entera.
3
La Banda de cornetas y tambores atacó la marcha con sonido atronador: Salva sintió que se electrizaba, que se exaltaba.
Engalanados con los flamantes trajes de paseo (al fin sin el latoso gorro cuartelero y sin los uniformes de campaña), los negros sombreros charoleando foscamente entre ristras de bocachas apagallamas, el Batallón se movilizó en casi perfecta sincronía a la orden del comandante.
En casi perfecta sincronía, porque el Galleguiño, como de costumbre, había salido a contrapié, y durante la primera veintena de pasos tuvo a media Sección dando saltitos, confundiendo tanto a los que le imitaban como a los que atendían al ritmo de la Banda.
Cuando por fin acopló el paso, afloró una plasticidad hecha de ardor mecánico y belleza conducida. El vocerío de los oficiales y el redoble de los tambores espoleaban a Salva de ímpetu y frenesí; y también un desprecio neto por los que, en plena marcha, denostaban en voz alta —si bien atentos a las idas y venidas de los Instructores— por las inacabables vueltas haciendo filigranas con el armamento. Qué otro acto podía enaltecer más a un guardia civil que la soltura exhibida en un desfile, insistía a voces el capitán Parterra. Y Salva, azuzado, arrojaba zancadas petulantes conviniendo en que aquellos futuros guardias civiles que renegaban como herejes, que apenas acertaban a distinguir un toque de corneta de otro, deberían ser expurgados.
El retumbe cadencioso de las pisadas, la furia de los tambores, las erizadas columnas trasladadas al unísono, constituían parte de un todo alucinante que Salva, tras varios meses de fogueada instrucción de orden cerrado, seguía acatando con delectación. Reparaba en las palabras del capitán Parterra: «¿Es que acaso no se estudian en el colegio materias que nunca nos servirán a efectos prácticos y, sin embargo, con el tiempo, serán la base de muchos razonamientos y decisiones del vivir cotidiano y de las cuales pocos percibirán su influencia? Pues lo mismo ha de ocurrir con nuestra solera militar. Y si no, clavo que asoma…»
Sí: expurgados por sediciosos.
Vivía en su mito, confiaba en sus mandos, en lo que le enseñaban. Allá con los demás.
Él era así.
En ideas tan abstractas marchaba, cuando Marino le chistó desde la fila contigua —tenía la primorosa habilidad de girar la cabeza en la dirección que le apeteciera sin perder el paso. El pelotón acababa de hacer izquierda.
—Eh, fiera, que vas mal. Mucha chulería, pero al revés.
—¿Cómo dices? —preguntó Salva, temiéndose alguna broma.
—Que llevas el paso cambiado, tío.
—¡Mierda! —exclamó Salva, al percatarse de que pisaba al de delante.
Contraatacó a Marino con cinismo:
—No será que soy yo el único que sabe llevarlo…
—Muy gracioso —dijo Marino—. Pero yo a quien maldigo es al tío que se va tirando esos pedos tan podridos. Me pregunto qué comerá el menda.
Por delante de ellos, alguien reía sin rebozo ni contención.
El oficial Instructor redobló su gritería:
—¡ESE, ESE! ¡Que parece que va pisando huevos! —señalaba al Galleguiño—. A ver: el del centro de esa Sección. ¡QUE VA A PIÑÓN FIJO! —ahora se refería a Marino, y éste blasfemó contra el oficial por lo bajo—. Parecéis maderos, coño. ¡Un, os!, ¡un, os! ¡Menuda panda de gañanes! ¡Un, os!…
Terminada la instrucción, el Batallón fue requerido para dirigirse al Aula Magna, donde el teniente coronel páter les daría una conferencia titulada «La vida es milicia: forja, mensaje y fe». La asistencia sería voluntaria, anunció el comandante, lo cual desató la algarabía entre el cien por cien de los alumnos, que al punto planearon los más diversos escaqueos.
Pero en seguida se le oyó puntualizar, sarcástico:
—A los que no asistan, se les tomará el número. No obstante, sigue siendo voluntario.
Todos enfilaron al aula de marras.