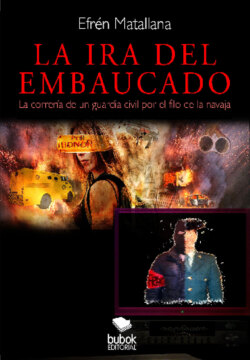Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 16
ОглавлениеVIII. Y HACIA UNA MANERA DIFERENTE DE VIVIR
1
Salva echó el último bulto al maletero. Para asegurarse, una vez más, de la ruta, sacudió las dobleces del mapa y fue directo a la cuadrícula en la que su destino, según la Jefatura de la 112 Comandancia de Madrid-exterior, aparecía marcado con letras muy pequeñas, proporcionales al tamaño de la localidad.
Ubicado entre trazos ennegrecidos, en los confines de la provincia, tenía resaltado con rotulador: San Juan de la Sierra.
Cientos de veces idealizando delante de aquella manchita rojiza, viendo en ella un vaticinio de promesas, logros indudables, una fuente de honor y fama en la que realizarse profesional y personalmente.
¡Cuánta impaciencia!
Había confiado en que por su nota hubiera tenido el privilegio de elegir destino, uno con mejor ubicación, más cerca de la capital. Pero no le preguntaron. En ese punto sus notas no le sirvieron de nada, como predijo Marino. Le daba igual. Por encima de todo creía en su profesión, el servicio a la sociedad, el trabajo bien hecho, la disciplina, el honor, la imparcialidad. Ser guardia civil.
Terminó de acoplar el uniforme dentro de la maleta, abrigando la pistola y el tricornio —al final había comprado uno nuevo, menos voluminoso que el académico, de alas consistentes y sin fracturas, como su ideal—: objetos emblemáticos de su epopeya y ahora nueva condición social, y la acarreó hasta la furgoneta de sus vecinos, quienes en viaje a la capital le harían el favor de acercarlo hasta la estación de autobuses que le convenía.
Tras despedirse de su familia, partió a la búsqueda de San Juan de la Sierra.
Un pueblo tranquilo; demasiado, conjeturó un tanto decepcionado.
Durante el trayecto, sus paisanos le animaban en su nueva profesión.
La señora Ramona refiriéndole ancestrales y desgarradoras tragedias de posguerra, del sufrimiento de generaciones de perdedores trillados por administraciones enconadas y denigrantes; y se extendió en relatos que de puro lejanos le parecían de una época perdida en la intemperie de la Historia y de la que no se le antojaba relación con lo que él iba a ser; o mejor dicho: ya era.
Ramona concluyó con un lastimoso ruego:
—Cuando te digan de reprimir a los pobres, hazlo poniendo más apariencia que ahínco. No olvides nunca de donde sales, quienes son tu gente, quien eres tú.
Salva asintió sin objeción, con sonrisa condescendiente. Dio un beso a Ramona —la pobre tan despistada— y se bajó. Una hora más tarde se pegaba a la ventanilla de un largo y cascado autocar, en una de cuyas paradas se hallaba su localidad de destino. ¡Uf, qué nervios!
Cuando dejaron la autovía, el viaje se convirtió en un incesante rebote por culpa del rosario de baches que la socavaban. Un cartel verde con la inscripción C-215, identificaba a la nueva carretera. Viejos y destartalados postes de teléfono se deslizan muy cerca de su semblante abstraído…
Se ve subido en un coche del Cuerpo, en vigilancia de carreteras, caminos, propiedades particulares o del Estado. Va erguido por doquier y ni el viento logra encorvarlo. Es un servidor de la Ley —la LEY—, orgulloso de ofrecer a sus habitantes seguridad y apoyo, pues lo dice el Reglamento: «Siempre fiel a su deber, sereno en el peligro y desempeñando sus funciones con dignidad, prudencia y firmeza, el Guardia Civil será más respetado que el que con amenazas sólo consigue malquistarse con todos».
No dejará que la buena gente no se sienta a gusto con él de servicio. Su gratitud será su recompensa.
Promisorias perspectivas como de un grandioso tráiler de estreno…
El suyo en la Guardia Civil.
Alguien dijo que las aplastadas colinas que les recibían anunciaban a San Juan. Al poco, ramales de sierra venían a postrarse hasta la carretera por la margen izquierda, se zambullían a escasos metros del asfalto y resurgían por su derecha, suaves y crecientes, tras permitir una vega erizada de maizales, hacia un paisaje menos romo pero igual de estepario.
Los maizales semejaban un desfile de compañías en formación. (¡Ah, la Academia, las clases, sus profesores…!) Sin duda, la recorría un río. Se divisaban sotos y pequeñas presas de las que partían acequias ramificadas, transportadoras de una modesta prosperidad agrícola. Los afanosos hortelanos le inspiraban un sentimiento de amparo y de intercesión que él atendería con lealtad perseverante.
La serranía, en cambio, la imaginaba inexplorada, recóndita, infestada de salteadores a los que detendría con temerario valor. De ahí las medallas, las condecoraciones, cabo, suboficial…
Un letrero oxidado, cuya lectura ya se le escapaba, le hizo parpadear y reubicarse: San Juan de la Sierra.
Éste apareció tras una amplísima curva. Descendía apacible y prosaico por una ladera hasta concluir en la carretera. Por el otro flanco, la vega continuaba silenciosa y verde, fragante de humedad. Sentenció el lugar como una Arcadia insulsa donde sus audaces y probas ambiciones, sus intrépidos anhelos de aventuras beneméritas, apenas si tendrían cabida.
Con una vaga impresión de fiasco, bajó del autobús: entonces, sin saber por qué, se sintió Robinson Crusoe.
Preguntó por el cuartel de la Guardia Civil y, con el bolso al hombro y en la mano la maleta, echó a andar calle arriba. Diez minutos después se detenía al pie de una escalera de piedra, rematada por un poste de granito del que emergía un mástil metálico y cónico, al final del cual la bandera nacional colgaba lánguida y algo deshilachada.
Salva, con la pierna doblada sobre el primer escalón y sin soltar su equipaje, se lentificó en contemplar a su izquierda el terraplén apaisado, alfombrado de césped y afianzado por rosales, extendido a todo lo largo de la fachada del cuartel, un edificio de tres plantas; y a su diestra, tras una verja moteada de orín, una rampa que conducía hasta la «cochera» —así rezaba un azulejo colocado en el lateral— con la puerta levantada; dentro se veía un Renault Cuatro con los distintivos oficiales del Cuerpo. Al fondo, disimulados por un sauce, unos tendederos enarbolaban una colada de camisas verdes, uniformes de campaña y sábanas blancas.
Apretó los puños y se dio a ganar peldaños, lanzado de triunfo y sin aliento, como cuando resolvió los metros finales en la carrera de oposición.
Un guardia que frisaría los cincuenta años, de unos ciento setenta centímetros de altura y casi otro tanto de ancho, salió a recibirle al rellano, junto a la bandera. Tenía entradas profundas en su pelo crespo y las mejillas encendidas por un intrincado cruce de capilares rojísimos.
Salva se presentó:
—Buenos días. Soy un compañero destinado a este Puesto.
—¡Ihé! —exclamó el obeso guardia con la alegría de quien ve aparecer al Mesías, aunque sólo fuera Salvador—. Así que eres tú. ¡Estupendo! Uno más para hacer servicio, que falta nos hace. Yo soy el guardia primero Félix —y le tendió la mano, que Salva recibió con entusiasmo.
Lo había oído perfectamente: le esperaban como guardia civil. Ahora estaba seguro de que no había ningún error en el papel que el cabo Rafa le entregara meses atrás.
Un perro, en teoría blanco, salió de la cochera, seguido de un individuo menudo armado con un gran mostacho.
—Es Rufo, nuestra mascota —informó el guardia primero—. Me refiero al perro, claro; el de la funda de mono es Goyo —se rio tan a gusto—. Aunque el brigada, no sabemos por qué, se empeña en llamarle Marqués, al perro, claro. Ja, ja. Espera aquí, que voy a avisarle —y se metió por la puerta coronada con una artística inscripción en arco, forjada en hierro:
TODO POR LA PATRIA
—¿Qué hay, chavalote? —dijo el guardia llamado Goyo. Exhibía un bigotazo tópico y típico: enorme, bucleado y de puntas retorcidas; y su figura enjuta daba cuenta de un trozo de chocolate.
Después de presentarse, destacó la suerte que Salva había tenido, ya que, en su opinión, había ido a parar al Puesto menos conflictivo de toda la Comandancia. A continuación le explicó que las dependencias oficiales, incluida la vivienda del comandante de Puesto, se hallaban en la planta baja, y las dos superiores eran pisos, a los que llamaban pabellones, uno de los cuales pertenecía a los guardias solteros, precisamente el situado frente al suyo, en la primera planta.
Le ponía al tanto de la clase de servicios que se prestaban en aquella demarcación —rutinarios y elementales—, cuando surgió el comandante de Puesto, un suboficial de pelo entrecano y cortado a cepillo, no muy lejos de la Reserva Activa.
Salva, en pantalón vaquero, se cuadró con ademán enérgico entre su equipaje.
—A sus órdenes, mi brigada —dijo, de repente azarado.
—Gracias, muchacho —respondió el brigada. Le alargó la mano—. Pasa a mi oficina —le pidió sin dejar de observarlo de un modo penetrante, escrutador.
Excitado por el estreno de tan fascinante etapa vital, Salva traspasó el umbral hacia una manera diferente de vivir. Lo había dicho el coronel-Director y él creía en lo que decían sus jefes.
Él era así.