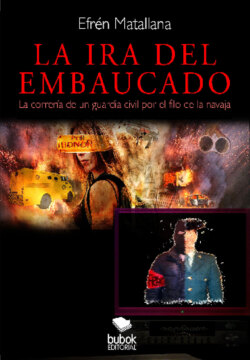Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 18
ОглавлениеX. SIN PENA NI GLORIA
1
Con la facundia falsamente jovial de un locutor que cacareaba lo sano que era madrugar, Salva abrió los ojos. Los grandes números digitales verdes del reloj de Jorge, quien tras conocerse lo había puesto a su disposición —«eso y lo que haga falta, tío»—, marcaban las 5:00. Estiró brazos, bostezó y arrojó pies a las babuchas. Desconectó al impostor. Tenía que estudiar. En su primer día de trabajo había descubierto con desagradable sorpresa cuán perdido andaba en materias con las que tendría que agenciárselas a diario.
Ávido de conocimientos profesionales, pasó por el baño, se despabiló con unos manotazos de agua y, sentado en la cama, abrió el Petete a vuela hoja. ¡Cómo le recordaba los tiempos de Academia, de estudio furtivo en los váteres antes del toque de Diana!
Al poco lo soltó, impresionado, atónito. ¡Pero si lo desconocía todo! Su formación hecha de cuña bélica y reales artículos se le reveló caduca, extraviada. Inútil.
Volvió a la carga con ansia de enmienda.
Empezaba a enfrascarse en la Ley de circulación de mercancías sujetas al requisito de Guía o Vendí, cuando en el silencio de la madrugada le distrajo el estruendo de un motor. Se incorporó y espió por la ventana abierta. Tuvo tiempo de ver pasar un pequeño camión con caja cubierta por una lona, adentrándose en la población. Quizás la cruzó o quizás no.
La noche fluía serena y cálida.
Hacia Los Varales las estrellas se sumían en un fondo violáceo.
Reinstaurada la genérica insonoridad, tornó a repasar los vendís. Así, hasta que treinta minutos antes de la hora se despegó para uniformarse. Por un momento se alarmó al ver la cama arrugada y deshecha como un mar sólidamente tempestuoso. Eso no podía ser menos de cero treinta. Pero no estaba en la Academia. No obstante, estiró la colcha —igual de verdusca que aquélla, pero con el escudo tirando a un color cetrino desvaído—, se ajustó las cartucheras y salió presto a su segundo servicio con el cetme que le tenía reservado el comandante de Puesto.
Bajó tanteando el arma larga, capaz de hacer con ella innumerables filigranas: sobre el hombro y cambio, firmes, descanso (hasta para el descanso había que aguantar una posición), prevengan, presenten… ¿De qué le serviría? Lo que tenía que saber, no lo sabía; tampoco tenía experiencia. Tenía que espabilar.
En la oficina del brigada coincidió con el cabo, que regresaba del servicio nocturno. Afuera, Montilla limpiaba el coche a golpe de manguera.
—A la orden, cabo —se cuadró delante del superior, llevándose los dedos extendidos a la clavícula, según correspondía al arma larga.
—¿Qué tal, Salvador? —se expresó el cabo en tono soñoliento e hizo un gesto con la mano a fin de que abandonara la postura marcial—. ¿Decidido a comerte el mundo, supongo?
—Haré lo que pueda, cabo —contestó Salva.
—Eso está bien —dijo el superior—. Monti comenzó fuerte, hasta que un coño le ha enganchado y anda todo el día despistado.
El aludido, que entraba a preguntar si el pepito, el apodo con el que habían bautizado al Renault-4, continuaría de servicio, saltó de inmediato:
—Si lo dice por lo de esta noche, la culpa fue de la tartana esta, que no tiene frenos.
El cabo relató cómo Monti, que iba de conductor, tuvo la ocasión de arrollar a una liebre que, aturdida por los faros, se puso a correr justo delante del R-4. A punto de alcanzarla, el animal viró hacia la negrura lateral y el pepito, escaso de frenos, pilotado por un guardia «que ha perdido la cabeza por un coño local», fue a clavarse en el barrizal de la cuneta.
Hizo un rato de chanza a cuenta del suceso, deseó suerte al que pasaba a ser el novato de la Unidad y se marchó a dormir.
—¿El Renault 4 no tiene frenos y salís con él? —preguntó Salva, incrédulo.
—Es lo que hay —repuso con pasmosa serenidad el Polilla—. Para conducirlo hay que cogerle el truco. Pero no es difícil, ya lo verás.
—¿Tú crees?…
—Y si no: ¡ajo y agua! —profirió la voz áspera del guardia primero Barahona, entrando a la oficina.
Excepto por el abultado vientre que echaba por encima del cinto y su cara larga como la de un caballo, su aspecto era casi normal. Conservaba una clareada mata de pelo negro —claramente reteñido—, que se peinaba o se aplastaba hacia atrás, lo cual resaltaba sus grandes orejas, así como su no menos grande y colgante labio inferior (una auténtica cara equina). Al igual que Félix, lucía el galoncillo rojo de guardia primero, pero a diferencia de éste, era de semblante grave, casi desabrido, lo que unido a su fealdad manifiesta confería a los ojos de Salva cierta indeliberada antipatía.
—A joderse y aguantarse. Eso es este Cuerpo, Salvador. ¿Os ha vigilado el teniente? —inquirió del Polilla.
—No. Hemos tenido suerte.
Barahona murmuró una maldición mientras extraía un papel de la carpeta rotulada PAPELETAS PENDIENTES.
Salva recordaba el artículo que aludía a aquel documento: «Todo servicio será ordenado bajo papeleta, que entregará el que lo nombre al encargado de realizarlo, quien la devolverá a su término con las anotaciones de las novedades ocurridas en el transcurso del mismo». En ella se pormenorizaban itinerarios y puntos a vigilar con sus tiempos exactos de permanencia. Salva se exaltó al verse inscrito: inscrito en la pista de salida de sus sueños.
Al acabar de leerla, el guardia primero repitió la maldición. Luego dijo:
—Saldremos con la estufeta —Salva sonrió por el apelativo, pero no preguntó—. Así que venga, pipiolos: aligerando.
Monti y Salva salieron a rematar la limpieza del pepito.
—Aquí te lo puedes pasar entero y a base de bien —le animaba el Polilla, según su expresión favorita de entusiasmo—. Este Barahona es un caimán ya viejo y un poco amargado, pero se le puede tratar. Menos Carrasco, cualquiera del Puesto es buena gente.
—¿Y qué pasa con ese Carrasco, que tan mal te cae?
—Ese es un jeta —dijo, metiendo el chorro al parachoques, del que se desprendían tacos de tierra, los cuales, vistos a la mustia luz de la cochera, semejaban una ración de callos gigantes—. Es un rojete cabrón.
Apareció Barahona.
—¿Tienes idea de cómo ponemos la estufeta en marcha? —le preguntó a Salva.
—Algo he visto —respondió, recordando la maniobra del día anterior—. Vi que lo sacaban a pie y que lo arrancaban bajando en punto muerto.
—Eso es porque anda mal de batería. Tu misión es bien sencilla: bajas, miras arriba y abajo y, si no viene nadie, me dices adelante. Luego tendrás que subirte a toda prisa. Si se te va, me esperas, que ya volveré a recogerte. Monti, anda, acompáñalo tú, que no me fío.
Tras encerrar el pepito en la cochera, Monti le fue pormenorizando el método que Salva viera en el guardia Félix el día anterior: un pie fuera, otro dentro, una mano al volante y la otra en la puerta abierta. La pierna de fuera hacía el trabajo principal; un trabajo al que denominaban «hacer el Picapiedra». Tan pronto las ruedas delanteras pisaban la rampa, había que saltar al volante, aferrarse a éste y torcer con maña y fuerza —fuerza descomunal si uno no afinaba la salida y se quería evitar quedar atravesado en mitad de la calle, frenado en la acera contraria o, en el peor de los casos, estampado contra la pared.
—Luego, calle Mural abajo, se arranca al tirón, y ya está —concluyó el Polilla, sin alterarse.
—¿Y siempre funciona ese método?
—Siempre —aseguró el Polilla—. Bueno, con este caimán, no siempre. Es al único al que le suele fallar. A veces llega hasta el STOP de la carretera sin haberlo conseguido. Y ahí se queda hasta que localizamos a Teófilo el mecánico intrépido, que baja con la furgoneta y las pinzas. Ah, y cuando te vayas a subir en marcha, ten cuidado de no resbalarte y acabes debajo de las ruedas. Es cuestión de práctica. Ya te acostumbrarás.
Monti comprobó la vía. Libre. A su indicación, Barahona se impulsó con el pie hasta el borde de la rampa, brincó al asiento y descendió con lentitud, giró a la derecha con expresión tremebunda, se montó en la acera, recuperó la calzada y se abandonó a la pendiente.
Salva no sabía qué pensar de todo aquel ritual ineludible y extravagante.
El coche dio un tirón, vomitó un pedo negro, un amago de arranque, otro pedo negruzco… Nada. Salva observaba estupefacto.
—¡Corre! —le gritó el Polilla.
Salva salió de estampía.
Con el cetme en suspendan y tratando de recordar todas las instrucciones de Monti, en virtud de un denodado juego de manos y pies, Salva alcanzó a abrir la puerta, encaramándose con arrojo suicida al asiento sin que el tricornio se le despegara de la cabeza ni el fusil patinara por el pavimento.
La cosa tenía gracia. ¿Era gracioso o esperpéntico?
Sacó la cabeza por la ventanilla para despedirse de su compañero.
—¡Buen servicio! —creyó oír que le voceaba entre risas.
Barahona volvió a intentarlo. Durante un largo trecho, la estufeta repitió, bajo la todavía parda madrugada, idénticas ventosidades; parecía que arrancaba definitivamente, cuando el motor enmudeció como un crío que berrea y de golpe le tapan la boca.
El conductor bufaba congoja.
—Mecagüendiez… Como no arranque antes de llegar al cruce —marcó con la vista, unos cien metros por delante, el paso de la Comarcal 215—, ya sé dónde nos vamos a pasar media mañana —y con reconcentrado gesto caballuno iba dejando que el vehículo ganara velocidad sobre la cada vez menor pendiente.
Los faros del Land eran las farolas de la calle.
Con un brusco encogimiento, retiró el pie del embrague; y esta vez el motor, después de traquetear y carraspear, como irresoluto, se puso en marcha con un horrísono y fatídico temblor.
Salva calculó cinco metros o cinco segundos para que aquel trasto, un viejo Land Rover al que apodaban la estufeta, comenzara a desarmarse en pedazos, como en una escena de cine cómico.
Sin embargo, llegaron a la señal de STOP, y ya con luces propias, prosiguieron por la carretera, con la máquina íntegra, incólume de sí misma.
Salva respiró con intensidad y disimulo.
Adherido a la guantera, un artilugio compuesto por una esfera que no paraba de dar vueltas (en teoría una brújula) y un reloj de temperatura — marcaba 20 grados—, oscilaban con una liviandad que Salva sospechó no resistiría otra ceremonia de arranque como aquella.
Se percató de que su puerta zangoloteaba, e hizo ademán de asegurarla; pero Barahona le paró con un grito.
—¡Quieto!
—¿El qué? —Salva levantó las manos.
—Cerrar la puta puerta. Hay que saber hacerlo o nos quedamos sin cristal.
El guardia primero estacionó en el arcén, se echó por encima de Salva y, con una mano en el vidrio y con la otra en el tirador, dio un portazo.
Vuelto al volante informó:
—Si no se hace así, el junquillo se sale y el cristal se cae. Y como se rompa, este invierno se nos helarán hasta los güevos.
—¿Y si se rompe el coche entero?
—Te vas a hartar a andar.
—Hombre, nos darían otro.
Barahona lo miró con extraña mueca facial.
—Sépate que esto es la Guardia Civil: si se funcionara con decencia, sería otro Cuerpo.
Explicada la primera lección del día, el jefe de pareja reanudó la marcha, inaugurando para el novato una tibia y sugestiva correría matutina.
Les separaban veintitantos años de antigüedad. Centenares de pericias, miles. ¡Qué vértigo! Ralentizó sus pensamientos y cambió de perspectiva: veintitantos años siendo lo mismo… Sintió una pizca de lástima o de menosprecio por una atrofia que a él no le incumbía. No obstante, aprendería de él todo lo que pudiera y luego sería cabo, sargento, teniente…
Tras una vuelta rápida por las afueras, entraron al núcleo urbano. Barahona cruzó la plaza del ayuntamiento y se dispuso a doblar por una de las callejuelas de la que nadie, a simple vista, podría afirmar que permitiera el paso de un Land Rover.
Salva no dudó en prever que quedarían aprisionados, estrujados entre las dos paredes como un emparedado de chatarra. Era a todas luces impracticable que el Land cupiera indemne y maldijo la suerte de aquel su primer servicio de calle.
Pero el vehículo se deslizó justo y preciso como un pistón.
—Todo bajo control —advirtió de soslayo el guardia primero—. Tú también pasarás cuando veas lo bueno del sitio al que vamos.
—¿Y eso? —dijo Salva, sintiendo que recuperaba el color de la cara.
—En seguida lo verás.
A la altura de una churrería, el guardia primero se detuvo, maniobró con fatigosos pero indispensables giros, reculó a la trastienda del local y ocultó el Land de la vista del público que no fuera el que estuviera allí mismo.
Salva lo miraba todo como si fuera un espectáculo. Aunque nunca hubiera imaginado tal precariedad de medios en una institución policial, se le antojaba mera anécdota, genuina abnegación. Allí estaba él, centralmente en su fantasía, sentado sobre ella, con saña, como un dictador en su poltrona.
—Este es un punto estratégico —aclaró Barahona, tirando del freno de mano—. De noche, cuando la churrería está cerrada, es el mejor. El callejón está medio a oscuras y desde aquí se puede ver a todo el que pase por la plaza. ¿Ves la idea…?
—Por supuesto: es una perfecta medida para el éxito profesional, al acecho de posibles delincuentes. Vigilar en secreto y apresar in fraganti —remató Salva, envanecido.
¡Había sorprendido a aquel veterano con su sagacidad! Su ilusión tenía cualidades adivinatorias.
Pero el guardia primero, dejando en marcha el Land, se bajó componiendo un rictus despectivo.
—No se ha enterado de nada, el pollito —le oyó mascullar.
Salva conjeturó que aquel desaire se debiera a cierto resentimiento. El caimán había pretendido lucirse, pero no había contado con su entusiasmo perspicaz. Se llegó a hacerle compañía en la barra. Barahona le presentó al churrero, un tipo risueño flanqueado por brazos bestiales, especialmente los antebrazos. Claro que lo había captado. Sí, señor. Apretó la mano de Eufemio, que era su nombre, discurriendo: ¡menuda máquina para retarle a un pulso!
Jugaba en la cancha de sus sueños.
El churrero le dijo que San Juan era un buen sitio para la Guardia Civil. En particular, porque en ningún otro sitio podrían comer churros tan buenos. Y tan baratos: siempre eran gratis para los guardias. Tornó a su faena un instante y, girándose en redondo, les plantó delante de las narices una fuente de churros que despedían un olor tan suculento como irresistible. E inmediatamente un par de tazas de chocolate.
Barahona atacó el desayuno con soltura y avidez.
—Aligerando, que se enfría —le exhortó sin rebozo.
Salva acabó el desayuno con deleite, y no sólo por la respuesta de su estómago, sino porque a una peculiaridad le seguía otra, y todas llenas de un sabroso encanto.
Barahona se encendió un cigarrillo.
—Muchacho, voy a darte un buen consejo —dijo, recogiendo el tricornio del mostrador—. Uno muy corto y largo a la vez —concretó con acento dogmático—: el mayor éxito profesional en esta empresa es pasar sin pena ni gloria. Aligerando, que nos toca Morratal.
Morratal, una pedanía de trescientos habitantes censados, a 4,5 km de San Juan, también demarcación del Puesto. Dejaron atrás los últimos edificios —el de la Telefónica y el de la Cruz Roja— y por la C-215 llegaron hasta la pequeña localidad; visitaron la gasolinera, el único banco del pueblo y la oficina municipal, de la que sacaron fotocopias gratis para la burocracia del cuartel. Una hora después regresaron a los bancos de San Juan —dos, ambos situados en la plaza— donde hicieron plantón durante tres horas. A continuación le subió hasta el conjunto residencial Maracaibo-Park, un emplazamiento de chalés levantados sobre una colina en las afueras.
—Esta es la parte de los nuevos ricos. La de los que en verano dicen a sus vecinos que se van a Benidorm de vacaciones y luego las pasan aquí metidos —le señalaba al irregular reparto de casas, levantadas al albedrío de cada propietario por algunas zonas y por otras en monótonas filas de adosados.
Finalizado el tiempo ordenado de vigilancia, Barahona bajó a la C-215. Salva se encontró de nuevo pasando junto al puesto de la Cruz Roja. Enfrente, con la carretera de por medio, el edificio de la Telefónica. A la vera de éste, y en cumplimiento del itinerario ordenado en la papeleta, el guardia primero estacionó el Land Rover, siempre con el motor en marcha.
Una alameda compuesta de árboles centenarios derramaba sobre ellos y un largo tramo de carretera una sombra densa y fresca. El rumor del río que les llegaba contribuía a hacer del paraje extramuros un punto inmejorable en aquellas horas de calor pasado el mediodía; treinta y cinco grados, según el panel electrónico de la Telefónica, y cuarenta cinco según la esfera de la estufeta.
Tal apodo dejó en ese momento de serle un enigma.
Charlaban de las obras que en el interior de la alameda se observaban, por las cuales el Ayuntamiento levantaba un paseo con parterres y fuente, cuando advirtieron que un pequeño deportivo descapotable, procedente de Maracaibo, se saltaba la señal de STOP sin ni siquiera reducir velocidad.
Barahona invadió la calzada, exhibiendo la palma de la mano con nervioso ademán.
El turismo se detuvo con una brusca frenada. En el asiento del acompañante una rubia con gafas negras y un mini suéter blanco se ponía el cinturón de seguridad. El conductor, que tampoco lo llevaba, ya ni se molestaba.
Salva sintió una mezcla de intolerancia y satisfacción: había infracciones muy claras que debían ser denunciadas.
No obstante, el tipo del descapotable gesticulaba con cinismo y despreocupación. El guardia primero y el conductor intercambiaban frases cortas. Salva no podía oírlos, tenía que dar protección a su compañero, lo decía uno de los cientos de artículos, que de ocho a doce pasos.
La rubia teñida le miraba fijamente, escrutadoramente, tras sus gafas negras; el suéter, por efecto de las prominentes tetas, se le alzaba por encima del ombligo. Barahona no desenfundaba la libreta de denuncias.
Y no sólo eso, sino que retrocediendo al centro de la vía, facilitó la reincorporación del infractor, quien, con cierta desfachatez, arrancó chirriando ruedas. Al pasar por delante de él, la blonda balanceó sus pechos lanzándole una intensa y analítica mirada.
Desconcertado, Salva preguntó a su jefe de pareja qué extraordinaria razón le había empujado a no denunciar una infracción tan ostensible y peligrosa.
—Es Moisés júnior, el hijo de Moisés Torcaces —contestó Barahona como si hubiera expuesto un argumento irrecusable.
—¿Y qué tiene que ver eso con saltarse el STOP? —insistió Salva.
—Moisés es un buen amigo del Cuerpo y uno de los hombres más influyentes de la demarcación, ya te enterarás.
Algo en aquella renuente explicación hacía aguas.
—Si nos aprecia tanto, comprendería que denunciáramos a su hijo por conducción temeraria —se atrevió a apuntar, y remarcó—: Podría haber causado un accidente.
—No les des problemas y ellos no te los darán a ti —fue la huraña respuesta.
—¿Ellos? ¿Quiénes? ¿Qué problemas?
—Mucho preguntas tú —gruñó Barahona. Se alejó varios pasos del auxiliar preguntón, consultó el reloj y dijo que era la hora de «aligerar».
Continuaron por la C-215, dejando atrás el pueblo; al poco, el guardia primero cambió la carretera comarcal por otra local, cuya señal anunciaba VILLARJO.
—Cuando veas en la papeleta «cruce de Villarjo» —rompió el silencio el guardia primero—, sépate que es este.
Y subiendo el puente del río, agregó:
—Y este es el puente del molino. Lo llaman así por estar tan cerca de ese molino movido por agua —refirió de una casona asentada a horcajadas sobre el cauce.
Dijo que era propiedad del diputado nacional señor doble R, y resumió con solemnidad:
—También buena gente con nosotros.
Dobló por un camino paralelo al curso del río y un par de kilómetros después paró a la sombra de un cañaveral. Se bajaron porque dentro el calor y el ruido resultaban insoportables. Salva inquirió por aquel lugar.
—Este es el camino de la Vega —informó el guardia primero, y dudando de si continuar o callarse, añadió con sudorosa desgana—: Más adelante se divide en dos: un tramo tuerce hacia Los Varales, pasando por la meseta de los Zorros Muertos; y el otro sigue cerca del río, hasta la presa de los Castaños, en el límite de demarcación. De momento, nos quedamos aquí —concluyó con inequívoco acento de no prorrogar la conversación.
Caía un sol plano y visceral. Debido al sudor, Salva sentía la camisa pegada a la espalda. A fin de airearse, optó por darse un paseo.
Pero el jefe del servicio se mostró imperativo.
—No te alejes —le advirtió, con los ojos fijos en un punto negro que flotaba por el camino, hacia ellos. De lejos y por causa del bochorno, el objeto (sin duda, una persona) semejaba una tilde ondulante, extraviada, sin letra—. Hay que estar atento a las transmisiones. En San Juan no entran bien. Y si el teniente sale, quizá escuchemos su indicativo, y así estar preparados. Ese cabrón no me va a joder. No, a mí no.
Salva renunció. Se quitó el tricornio para enjugarse las sienes con un pañuelo.
—Póntelo rápido —le amonestó el guardia primero—. Si te ven, me joderán igual que a ti.
Salva obedeció con repentino rencor. La intransigencia del guardia primero empezaba a ser agobiante. ¿De qué tenía tanto miedo?
La negra tilde, una mujer enlutada, a pie, de rostro prematura y exageradamente envejecido, cenceña, más bien sarmentosa, con un pañuelo negro liado a la cabeza y azada al hombro, pasó junto a ellos. No les dio los buenos días y siguió caminando mohína, levantando bufidos de polvo al contacto de sus negras botas de agua contra la tierra del camino. La apariencia de desdicha y suplicio que emanaba la hacía fantasmagórica.
—¿Quién es? —preguntó Salva.
—Es la viuda Desideria Velarde. Nos tiene tirria, la vieja. Hace años, una patrulla de Dosarcos ametralló al coche que conducía su marido. Dentro iban ella y dos críos pequeños. Murió el marido; y una hija, creo, perdió el brazo o algo así. Se habían saltado un control, de noche. ¿Qué querían que les dijeran: «Lleve usted buen viaje»? Nos tenemos que ir.
Salva recibió aquella siniestra gracia con un ligero estremecimiento. No se le ocurrió hacer ningún comentario o tal vez tardó demasiado en reanimarse. Cuando se supuso capaz de exigir una más sensible o explícita aclaración, Barahona balanceaba el Land Rover a través de un repecho polvoriento, haciendo que en el interior del vehículo se sazonara una conjunción asfixiante, mezcla de tierra en suspensión —que penetraba por los agujereados bajos del vehículo— y el infernal hálito del motor al par que un ruido ensordecedor.
Barahona ubicó el Land a guisa de atalaya en una pelada loma. En derredor no se apreciaba nada que fuera digno de ser vigilado, como no fuera una agostada huerta, donde unos pocos olmos de copas resecas resistían; lo demás eran terrenos baldíos y algún que otro rastrojo. Las granjas más próximas relucían al sol muy a lo lejos, como trocitos dispersos de cristales. Barahona sólo prestaba atención a la profundidad del camino, nítido hasta el puente, como si aguardara la revelación de una amenaza.
Media hora después, con el compartimento del motor despidiendo calor como la boca abierta de un horno —las puertas abiertas apenas lo aminoraban—, sin un mísero sombrajo bajo el que mitigar la absurda y obstinada vigilancia, excepto los esqueléticos arbolejos a tiro de piedra, los cuales arrojaban una sombra pequeña pero alucinante, la contumaz posición decretada por el guardia primero se le hacía incomprensible.
—Si la papeleta dice que la zona a patrullar es «la meseta de los Zorros Muertos», mejor sería que estuviéramos en algún otro sitio donde no nos diera tanto sol. Al fin y al cabo, las granjas que debemos vigilar, como tú mismo has dicho, están mucho más adentro.
Barahona permaneció mudo, inalterable. De las sobaqueras se le expandían círculos de sudor que no tardarían en encontrársele en la botonada de la camisa.
Contra todo pronóstico, movió la cabeza hacia los brillantes puntos enjalbegados que eran los corrales de ganado.
Se quedó un instante como sorprendido de la evidencia de tal apercibimiento, y luego regresó a su terca postura.
—No vayas de listillo, pipiolo. Yo sé muy bien lo que hay que vigilar.
Salva salió de la estufeta, se alzó el tricornio un segundo y con el cetme a la funerala se entretuvo dando cortos paseos, cavilando.
Cavilando que con una cuota tan escasa de riesgo o aventura su ardor policial de poco serviría. Había imaginado que le sucedería una persecución, o al menos que una patrulla tenaz desvelaría alguna secreta e importante vulneración de la Ley, y que tirando del hilo habrían dado con la solución del caso. (Naturalmente, al cabo de varios días; se sabía sagaz, pero a veces los delitos son más complicados de lo que parecen.) Pero con la perseverante indolencia de su compañero, acabarían por regresar a base sin un arresto, sin una denuncia, sin una miserable identificación de sospechosos, de esos que roban coches de lujo… o ganado.
¡Ah, joder! —se maldijo—, soy demasiado novato.
—Perdona, Barahona —se llegó a su ventanilla—. Perdona por no haberme dado cuenta antes. De todas formas, deberías haberme dicho que lo que buscamos desde aquí es el posible paso de vehículos susceptibles de transportar ganado.
El guardia primero sólo movió los ojos para mirarle.
—¿Cómo dices?
—El punto tan idóneo que has elegido. Al igual que el callejón del churrero, nos permite ver sin ser vistos. Esa es la idea, ¿a que sí?
—No me lo puedo creer —dijo Barahona, tornando a mirar al frente.
Salva no volvió a abrir la boca.
Concluido el tiempo fijado en la papeleta, Barahona emprendió el regreso. Del Land o la estufeta bajaron como de una sauna; Barahona contento porque firmaba «sin pena ni gloria». Aunque para Salva había mucho más de la primera.
2
En el pabellón de solteros no deseaba otra cosa que clavarse bajo una fría ducha.
—¿Qué tal la correría? —se interesó Monti, saliendo de su cuarto. Detrás de él parpadeaba el monitor de un ordenador; en una esquina, a ambos lados de un formidable altavoz, se alzaban sendos mástiles, uno con la bandera nacional y el otro con el escudo del Cuerpo.
—Ya me ves. Dos horas a la solanera con el guardia primero, y sin saber el porqué.
Monti se echó a reír.
—Es que Barahona es un poco rancio. Ese lo único que vigila cuando está de servicio es la llegada de los mandos. Desde que consiguió pabellón, teme verse en algún jaleo de correctivos, y que lo larguen. Como ocurrió hace poco en Villarjo. Dice que es su premio después de toda una vida aguantando putadas. Es un típico caimán y no se diferencia mucho de los de su especie: astutos, escaqueadores, gruñones, y éste, además, de la familia de los acojonados. —Buscó la hora en el reloj de CÁRNICAS MOISÉS, y corrió a la cocina—. ¡El arroz se me va a pegar!
Pues yo no seré nunca un caimán, se dijo Salva, metido en la ducha. Tales bellaquerías no le cuadraban. En cuanto saliera, discutiría el concepto abarcado por esa denominación.
Pero cuando se llegó a la cocina, en chanclas y bermudas, exento de camisa, el Polilla, presuroso por largarse, se limitó a decirle que le dejaba un arroz «a la cubana» que había preparado, y le recordó todo sonriente y divertido que al día siguiente le tocaba a él, y que esperaba que no fuera tan mal cocinero como él al principio. De pronto dejó la faena de arrojar platos y cubiertos a la pila, y exclamó:
—¡Eh, tío! ¿Haces pesas? ¿Eres karateca? ¡Vaya músculos! Parece que los tengas soldados.
Y Salva, con una inmodesta vanidad a guisa de complicidad, tensó músculos.
—¡Qué fibroso! —se admiraba el Polilla—. Vaya abdomen. Si parece mi tabla de lavar. Di, qué haces.
—Bueno, pues tengo conmigo unas mancuernas, que trabajo de vez en cuando. También salgo a correr; natación y bici cuando puedo. En fin, me gusta hacer deporte.
—Jo, tío, tienes que enseñarme —suplicó Monti—. Fíjate —se remangó el polo—: tengo un flotador alrededor de toda la cintura, que no rebajo ni aunque me muera de hambre —se agarró el modesto michelín con algo de grima. No estaba gordo en absoluto, pero ciertamente sus carnes poseían una flacidez excesiva para su normal corpulencia—. ¡Creo que me estoy «acaimanando»! —barruntó con guasa y terror—. A partir de ahora se va a acabar la cerveza, las comidas a base de bollos y batidos, el picar a deshora… Me harás un buen programa de entrenamiento, ¿no?
—Claro que sí —le tranquilizó Salva.
—Vale. A cambio yo te dejo mi ordenador y mis videojuegos —arrastró a Salva hasta su cuarto, donde de una caja de zapatos repleta de disquetes extrajo uno que introdujo en un ordenador llamado AMIGA.
—Este te gustará —dijo, saltando en la pantalla una demo matamarcianos. Se giró con ansiedad—. Entonces, ¿no te importará que use tus pesas, verdad?
—Por supuesto que no. Las dejaré en el salón y podrás cogerlas cuanto quieras. Y mañana mismo tendrás un programa de entrenamiento.
—¡Entero y a base de bien! —festejó el Polilla. Se volvió al ordenador.
Salva le atendía y a la vez repasaba con la vista, fascinado e intimidado por la abigarrada combinación de aparatos de música y de informática que se agolpaban por sobre la mesa, cruzados de cables serpenteantes, y todo ello salpicado de pegatinas y figuritas del Cuerpo: banderitas, emblemas, guardias de plomo, tricornios-llavero, un casco de moto de la Agrupación de Tráfico, otro con las siglas del Servicio de Protección a la Naturaleza…
—Esta es mi especialidad favorita —dijo cuando la apartaba y ponía en su lugar un joystick—. Hacerme motorista todoterreno es mi máxima ilusión. ¿Cuál es la tuya?
—Me gustan muchas; pero la que más, la de Especialista en Actividades Subacuáticas.
El Polilla sopló y lo felicitó de antemano.
—¡Jo!, con tu preparación seguro que lo consigues a la primera —se apartó y le ofreció la silla—. Prueba a echar una partida mientras me cambio de ropa.
Salva no tardó en engancharse.
A la segunda partida, apareció Velasco, y empezó a darle manotazos a la palanca, invitándole a salir a dar una vuelta en cuanto terminara el servicio de Puertas.
—Con Monti, desde que se ha encoñado, ya no se puede contar. Por cierto, Poli, ya tengo lo que me pediste.
Monti salió del baño.
—¿Seguro que funcionará?
—Seguro. Pero ten cuidado no te pases —le advirtió Velasco, mostrándole un tubito.
—Cuidado de qué.
—De que si te untas demasiado en el bálano, ja, ja, ja, le duermes el clítoris a la tía, ja, ja, ja; y entonces será peor el remedio que la enfermedad.
Salva se volvió.
—¿Se puede saber de qué habláis?
—¿Puede saberse, Poli? —preguntó Velasco.
—Me da igual, si luego no vas por ahí contando películas —concedió Monti.
—Ya sabes que no tienes de qué preocuparte, Poli. ¡Hostia! —Velasco se dirigió a Salva—. Pareces un madelman. ¿Eres culturista?
—No, pero hago bastante ejercicio.
—¿Y alcohol tomas?
—No.
—¿Y yo podría ponerme como tú en un par de semanas, sin dejar de beber cubatas?
—Ni aunque los dejaras.
—Qué pena. Con un cuerpo así no se me resistiría ninguna piba. Pues bien —exhibió el frasquito—: esto es Topicaína. Un anestesiante para el dolor de muelas. Y lo mejor para los eyaculadores precoces: te pones unas gotas en la punta y te puedes pasar el día empujando, hasta que tu perica se desmaye de orgasmos, y tú sin correrte. Empuja que te empuja —explicaba y balanceaba la pelvis—. Recuerda: cinco minutos antes de meter. Ja, ja, ja. ¿Tú quieres, Salva?
—De momento no lo necesito.
—Eso es porque no te comes nada. A última hora saldremos de parranda reglamentaria y te presentaré a alguna lumi, amiga mía, que te va a poner las pilas. Y a ti no te digo nada —dijo para Montilla, entregándole el botecito—; que tú ya no quieres saber de los colegas. ¡Mira que dejarse cazar tan pronto!
—Bah —rechazó el otro—, qué sabrás tú de lo que es llevarse bien con una mujer.
—Todas son iguales —declaró Velasco—. Tu problema es que has follado poco. Además, créeme si te digo que esa chica no te interesa. Les va el uniforme, eso es todo.
—Vete a la mierda —replicó Monti, fingiendo enojo.
Y como si no hubiera escuchado nada despectivo contra su persona, Velasco interrogó:
—A ver, socios. ¿A qué sabe echar un polvo?
Salva sonrió; Montilla prefirió hacerse el distraído. Y cruzando el salón a la salida:
—A poco, socios, SABE A POCO. Hasta luego. Y recuerda, Susaneguer —iba gritando por la escalera—: ¡ESTA NOCHE PIERDES EL VIRGO!
—Ya ves que tengo razón, cuando te dije que es un fantasma —comentó el Polilla—. Se pasa el día contando historias de folleteo. Dice que todas las mujeres son unas golfas. Creo que es porque una vez tuvo una novia a la que pilló jodiendo con otro. Por lo demás, se puede confiar en él.
—Eso me ha parecido —dijo Salva—. Oye, y Carrasco, ¿cómo es que te merece tan mala opinión? —retomó, curioso.
—Ese es un majadero —comenzó con genuina animadversión—. Raro es el día que no está borracho; encima, es un rojete. A veces dice no sé qué de que la República es bella. No entiendo cómo le permiten seguir en el Cuerpo. Un día me dijo que él antes era como yo y que ahora le va mucho mejor. Un imbécil, te lo aseguro.
De la calle subió un claxonazo.
—Tengo que marcharme. Cuando te aburras, sacas el disco y lo apagas —señaló al interruptor y le abandonó.
—Gracias, Monti. —Oyó los pasos del Polilla, alejándose, envidiándole por su sano amor al Cuerpo.