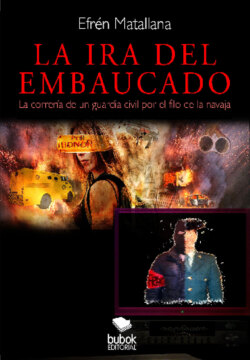Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 23
ОглавлениеXV. DESTELLOS EN LA OSCURIDAD
1
No pensaba salir.
Y de hacerlo, lo haría solo, por mucho que el Reglamento fomentara lo contrario. Después de todo, éste decía demasiadas cosas que nadie más que él pretendía querer cumplir. La conducta gregaria incitada por los Reglamentos se le antojaba anticuada y borreguil. No repetiría con Velasco. Rajar del Cuerpo y beber cerveza terminaba por ser aburrido, aunque se conocieran «pendones».
Antes de cenarse el bocata de atún que tenía preparado, doblaría unas cuantas veces la barra de torsión, sudaría 400 abdominales y recorrería el diáfano salón del pabellón haciendo el pino, entreteniendo a sus impasibles espectadores: el diván y el reloj de CÁRNICAS MOISÉS, con su banderola añadida por Monti, para quien el Cuerpo debía impregnarlo todo.
Rotaba articulaciones con pequeños saltos, cuando la puerta de Carrasco se abrió por sorpresa; en ningún momento había supuesto que su compañero pudiera encontrarse dentro.
Pasó al baño en ascético silencio, se oyó el grifo, retornó ancho y sigiloso a su habitación, para reaparecer al poco, dedicado esta vez a echar el descomunal candado que atrancaba la puerta. Cerró con vueltas ruidosas y petulantes y luego cruzó el salón sin ni siquiera dirigirle un movimiento de cabeza.
Un tipo raro el Carrasco. Raro de verdad. Caía mal a todo el Puesto, y a él ya empezaba a ocurrirle. ¿De qué se las daba? Sin duda, el que mejor le caía era Montilla. Lástima que no coincidieran en los salientes de servicio. Además, la chica con la que salía absorbía todo su tiempo libre, y según la áspera rumorología de la Unidad, más de lo que ella deseaba.
Con el Polilla congeniaba no sólo por edad. Ambos coincidían en delectación profesional y amor sustancial al Cuerpo. Le superaba en antigüedad por pocos meses y hablaba y sentía la Guardia Civil con un entusiasmo acendrado y tenaz. Su cuarto por doquier era una muestra de variados emblemas institucionales: pegatinas —«SI ME NECESITAS, LLÁMAME» reza la más repetida, en la que un lechuguino vestido de guardia civil aparece en jarras con expresión jovial—; pisapapeles —una rechoncha figurilla con un desmesurado tricornio— y un montón de bagatelas como bolígrafos, camisetas, llaveros…, y en todos ellos el rombo con hacha y espada.
Un banderín nacional —y constitucional— y otro de la Patrona del Cuerpo presidían su mesa.
Montilla todo lo justificaba —las decepciones, el avasallamiento disciplinario, la increíble desfachatez de la superioridad— en pro de un futuro mejor, como si el hecho de ser guardia civil estuviera muy por encima de no ejercer como tal.
En cambio, él, atento y desvelado por lo substancial del deber, sabedor de hallarse rodeado de actitudes en las que predomina un resignado conformismo, la astuta desidia o la pura apatía, se veía desfilar con el paso cambiado por los blocaos de la frustración. Una clase de frustración exasperante rayana a veces en una especie de ira imprecisa.
Se veía como un estandarte —como un guiñapo— a merced de vientos —doctrinas— implacables.
Sus ambiciones truncadas por la fanática rutina que todo lo rige en aras de un folclore rancio, banal, retrógrado…
Le oyó subir las escaleras, saliente de servicio, urgido por la cita con su chica que le ponía cuernos.
—¡Hola, musculitos! —exclamó, vadeando mancuernas como en un ejercicio de pista americana—. Tengo que cambiarme de ropa y me largo. Y tú qué, ¿es que no piensas salir un sábado por la noche?
—Si acaso después de cenar —jadeó Salva, haciendo fondos entre dos sillas—. Por cierto, si quieres ahí tengo atún y pimientos morrones.
—Gracias, pero hoy… «cenaré» otra cosa —y soltando una risita de sátiro, que más bien le quedó como un chirrido infantil, voceó desde su cuarto—: Tú ya me entiendes. Vente conmigo y te presento a una amiga de mi novia. Te advierto que está muy buena. Y están al caer.
—Te lo agradezco —dijo Salva, ahora afanado en extensiones de tríceps con mancuerna tras nuca—. Pero antes quiero acabarme el entrenamiento, y luego ya veré.
De la calle subieron dos toques de claxon.
—Hasta luego, musculitos —Monti pasó raudo, sorprendentemente cambiado de ropa, el rubio cabello erizado por la gomina.
A las órdenes del segundero de su reloj de campanas, alternaba ejercicios isométricos con la nueva barra de torsión. Extendió los brazos frente al pecho y la postura le evocó su presentación militar con el cetme el día de la patriotera conmemoración. Él en el centro de la infamia. El ritmo cardíaco se le disparó al margen del ejercicio físico. Doblaba frenético el muelle; hasta que el ácido láctico le bloqueó los músculos en brazos y pectorales y una de las empuñaduras se le escapó y a punto estuvo de partirle la cara.
La barra se le escurrió y el muelle rodó por el terrazo con la visión de un sinfín insoportable.
Cerró los ojos.
Respiró abdominalmente.
Se tendió en el diván para trabajar oblicuos.
Llamaron a la puerta. Era el brigada, que quería anotar el número del calentador y otras anomalías: la undécima petición de arreglo dirigida a la Comandancia.
Al marcharse le dejó una de sus poéticas recomendaciones:
—Deberías salir, Salvador. El aire en esta esfera está viciado, más muerto que el de la Divina comedia.
—Quizás lo haga.
Trató de proseguir con la serie interrumpida.
Pero el vuelo de su estampa haciendo el Presenten Armas al compás de una bacante sonrosada con un tenedor como batuta o dando novedades a un borracho con divisas de general y un uniforme igual al suyo, le aturdía, le impedía concentrarse. Lo asfixiaba.
Lo violentaba.
Tenía que salir.
Este aire está muerto.
Se daría una ducha. Fisgó por la ventana. Monti mantenía animosa charla con dos estupendas féminas. Una era su novia; la amiga valía la pena corporalmente. Vestía minifalda y le captó dorados y prietos muslos, como el resto de lo que se insinuaba por arriba. Cambió de opinión: bajaría. Pero ya se marchaban y él estaba en albornoz. No debió rehusar tan a la ligera la invitación de su amigo. Se acordó de Marisa. Tal vez la viera en la discoteca y pudiera repetir las furtivas y fogosas escapadas de Las Torcaces.
Bajaría al Bordaluna.
A pesar de la ducha con agua fría, se complació en imaginar que repetía la aventura esa misma noche en cualquier lugar. O a lo mejor no fuera con Marisa, sino con Paloma, que conduce coche propio y siempre va sin cinturón y a la que había parado en dos ocasiones. La reconvenía, se reían, ja, ja, y hasta otra. Sería alucinante poder subirse con ella y morrear sus labios carnosos, ambos restregándose en desenfrenada concupiscencia al amanecer, en las eras del pueblo o en el merendero de Los Varales o al lejano páramo de Matallana, y en cualquiera de ellos arrojados al vulturno del deseo, unidos por Príapo, bocas y sexos, fuego en la piel brillante, enajenados de lujuria y fricción, y de corrida acaso ella le bruñera el bálano como Marisa en la segunda tacada, rematando encajados, yéndose en espasmos extáticos, en medio de una coral de gritos, jadeos, convulsiones…
Se recostó contra la pared, exhausto como un corredor de maratón.
He de reponer fuerzas, se dijo, acordándose del bocadillo de atún.
Se reduchó, cenó y a eso de la medianoche partió ansioso por ver cuánto de la calenturienta presunción se cumpliría.
Camino de la discoteca se cruzó con el Land Rover. Dentro iban Goyo y Velasco. Les dijo a donde se dirigía y en el acto le previnieron de que podían cazarlo como a un pardillo. Goyo le recomendó que un buen braguetazo y adelante y Velasco dijo que sin su compañía se comería «el centro de una rosca». Y avisó:
—Ten cuidado no te hagan una verónica. Que hay mucha cazapicoletos por ahí.
Salva les deseó buen servicio y continuó su ruta al Bordaluna.
No dejaba de obsesionarle lo visto y sufrido un 18-J salido de las páginas truculentas de la Historia. Era un número de la Guardia Civil; uno bien novato, y como recordaba del capitán Parterra, no se les pagaba por pensar, «sólo por obedecer», y Félix también pensaba así y añadía que cayendo la nómina todo lo demás era prescindible. Y con rumias tales, bajo un cielo tachonado de neón y una luna cuajada de brillantina, penetró en el garito. ¿Triunfaré?
Ya veremos, suspiró, embestido por un retumbe tenebroso.
Dio una vuelta exploratoria, y como no vio a nadie conocido fue a encaramarse a uno de los altos taburetes de la barra; allí saludó al dueño del local, que en cuanto lo reconoció como guardia civil le invitó a lo que quisiera. Pidió una tónica, conversaron a gritos un rato y luego se entretuvo con la máquina de videojuegos, una aventura de tiros llamada Thunderkiller.
Se trataba de conducir un musculoso y armado héroe a través de un periplo mortal en el que una nube de guerrilleros surgía por doquier, disparando con ilimitada variedad de armas.
Con milagrosa habilidad, superó la primera fase; en la segunda —un campamento enemigo que debía arrasar—, la puntuación se lentificó peligrosamente; y además, su nivel de reserva vital —una barra amarilla que de repente enrojeció— menguaba sin reposo. Francotiradores clónicos asomaban, disparaban y se escondían con descarada inmunidad. No daba abasto. Se extinguió la barra roja. Sobre la imagen congelada en la que había sido abatido centelleaba un aviso y una invitación: THE GAME IS OVER. INSERT COIN. Puso otra moneda y el resultado no pudo ser peor.
Apenas hubo iniciado la partida, perdió los puntos y la energía del tirón, como si el insert coin nunca se hubiera borrado.
O he tenido mala suerte o antes la tuve muy buena, se dijo sin más preocupación que toparse con Marisa y sobarse entero y a base de bien.
Deambuló sin consistencia por la planta de arriba y bajó en seguida. Sin novedad. Se pegó a la barra con otra tónica y esperó… Apenas un minuto cuando la vio entrar con una falda tan corta y tan ajustada como la había imaginado. El escrutinio visual de los pechos sin sujetador bamboleándose sin recato le encendió. No sería tan mala la noche como empezaba a temerse. Salió a su encuentro y ella le ofreció su mejilla, al tiempo que formateaba un tenue beso al aire.
—Hola, Salvi, ¿cómo te va? —le dijo con cierto alarde de timidez.
—Bien, ¿y tú?
—Ya ves, he quedado con un amigo y el muy cabrón sin venir —espetó toda ella muy fina, y muy reteñida: venía de platino.
—Ah. ¿Y qué te parece si te olvidas de tu amigo y nos tomamos un cubata?
—Bueno —concedió Marisa, sin dejar de mirar a la roja cortina de la entrada.
Salva apartó con gesto de triunfo el refresco burbujeante y pidió un par de balumbas —que fue lo que ella sugirió; por lo visto, coñac con chocolate.
A los cinco minutos de aburrida y escasa conversación, Marisa dio un bote de alegría, levantó la mano, la sacudió en el aire, y un tipo currutaco y relamido se le acercó. Se abrazaron y se mordieron la boca con un ahínco que desmentía un simple beso de bienvenida.
Un descalabro humillante, advirtió con tirria y desesperación Salva, en tanto que aquellos dos estúpidos no se despegaban.
—Es mi novio —acabó por informarle Marisa en un respiro.
Farfulló las presentaciones, apuró el balumba con el meñique exageradamente estirado y, tirando del lechuguino, dejó a Salva compuesto y sin perspectivas: alelado como si le hubieran arrojado un cántaro de agua helada. Incluido el cántaro.
Renegó del coñac; se le habían quitado las ganas de coger ese puntillo que le pudiera ayudar a desinhibirse. Lamentó la inversión del cubata y el polvo que no echaría, y cierto: se comería el centro de una rosca.
Sin saber qué hacer —si irse a dormir o apalancarse en la barra con cara de idiota—, optó por entretenerse con otra partida al ThunderKiller.
Alguien jugaba.
Tornó al taburete y mitigó el plantón con la esperanza de que Marisa regresara y le dijera «Era una broma, ¿follamos?».
Bueno, soñar es barato. Sabía que no sucedería.
Vagamente seguía la música con el pie. Las almas que pasaban no requerían su interés. Tenía prisa por jugar, pero el que se lo impedía debía de hacerlo bastante bien porque ya duraba el triple del tiempo que él había empleado en las dos partidas.
Atisbó la pantalla de vídeo.
El soldado de la resistencia volaba a través de una nube de enemigos, que tan pronto asomaban, caían. Surcaba la tercera fase. Y Marisa que no volvía.
De súbito, un foco purpúreo relampagueó en el contorno de la pista de baile, incidiendo de lleno sobre la cabeza del jugador… o la jugadora. El pelo pareció prendérsele, destellando en la penumbra como una salpicadura de fuego que se extinguió con el rayo inopinado.
La instantánea electrificó su atención con la intensidad y pasmo de una supernova que explosionara en una noche de somnolienta patrulla.
En efecto: una fémina. Una a cuya media melena el intermitente foco inflamaba a intervalos veleidosos.
Olvidado de cualquier nimio o voraz desasosiego, Salva se deslizó del taburete y se aproximó, despaciosamente, alucinado, no por el desarrollo del juego —sin duda, espectacular—, sino por aquella silueta, esbelta, casi de su altura, deflagrada en gestos categóricos y precisos que la inferían un estilo autárquico capaz de intimidar a un perdedor como él esa noche.
Alrededor del vertiginoso talle se le mecían los flecos de la liviana cazadora. Las manos sobresalían finas, largas, audaces. La caída de los vaqueros delataba unos glúteos respingones y proporcionados. Pero era su turbulenta desenvoltura —plasmada en el contundente zarandeo de los mandos—, a un metro de su absorto espionaje, lo que producía en él la irresistible fascinación.
Debe de tener cara de bicha, conjeturó, retrocediendo, como avergonzado de su furtivo escrutinio.
De pronto, ella se le volvió.
—¿Tienes cambio?
Se había retorcido como una serpiente, inquiriéndole algo con ¡cara de serpiente! Unas facciones angulosas y unos ojos un tanto rasgados que le interpelaban con apabullante indiferencia.
—¿Qué…?
—Cambio para la máquina. Necesito monedas —la oyó sisear, al lado de un bafle atronador.
Y sin embargo, la había entendido: porque de repente tenía ante sí al ser más sugestivo del mundo.
—Sólo tengo dos —acertó a responder.
—Lástima —casi le gritó, y tornó a darle la espalda sin más.
Salva adivinó que intentaba largarse y se movilizó.
—No importa, tómalas —la rodeó, estorbándole la retirada—. A mí también me encanta este videojuego.
Ella le dedicó una mirada impestañeante y Salva corrigió la apreciación de aquellos ojos hipnóticos: talmente que balas de cetme, calibre 7,62 nato. Por color y forma. Deseó ser su blanco.
—La jugamos a medias, ¿vale? —añadió, y escorándose hacia la máquina deslizó sendas monedas.
Seleccionó dos jugadores y la invitó a tomar los mandos.
Ella vacilaba.
Reculó un paso y la pantalla comenzó a rugir y a relampaguear.
Como Salva preveía, la partida se desarrolló con desigual puntuación, siendo la suya la más desastrosa y patética, pues no bien arrancó la segunda fase fue aniquilado. Pero aun siendo un experto quién podría sustraerse de aquella mirada simultánea de enigma, conocimiento y alerta, consagrada a las partidas y que a él lo omitía con despiadada serenidad.
Salva se sentía un agraciado en precario, de modo que si no quería pasarse la velada en penitente contemplación, saturado de ruido y gaseosa, tenía que arriesgar más. Que ella lo despidiera con un tamborileo de dedos en el aire fue un imprevisto de lo más previsible.
Y de lo más descorazonador: enfilaba a la salida, esta vez sin hesitación.
Cuando la interceptó de nuevo, estaba seguro de que en su intrépida y atolondrada actitud el seso prevalecía sobre el sexo.
Lo guiaba un brío sumo, un fervor espontáneo y arrebatador.
No obstante, no pudo evitar balbucear:
—En vista de que la partida no nos fue demasiado bien, qué tal si nos tomamos algo.
Por fortuna, el entorno estaba de su parte. El fragor del tecno distorsionaba su acento amedrentado y los reflejos corregían o justificaban su rubor.
Ella sonrió displicente, abrumadora. Salva tragó saliva.
—De acuerdo —accedió por segunda vez.
Salva contuvo una apretada de puños y un salto.
Se apoyaron en la barra. Que ella pidiera en primer lugar.
—Una tónica.
Tremendo augurio.
Con los refrescos huyeron a una rinconera iluminada y de una estridencia menos insoportable. Le asaltó la idea de que el novio apareciera en cualquier momento y se la llevara quedándose una vez más descartado y humillado. No creyó que lo tuviera. Así que, después de presentarse mutuamente con un liviano apretón de manos —se llamaba Anabel—, se operó dispuesto a entrar en una charla lo más fluida posible, aun a costa de no ser original.
—¿Estudias o trabajas?
—Las dos cosas. ¿Y tú?
—Trabajo por aquí. —No consideró oportuno decirle que de guardia civil. No tenía necesidad ni era importante. Velasco aseguraba que hacerlo sería como si la perica te bajara la cremallera de la bragueta.
Él emplearía otra táctica.
Y mientras la concretaba, respondió a su pregunta.
—Oh, no; no soy de las colonias, si te refieres a los adosados de la urbanización Maracaibo. Se podría decir que estoy de paso y es la primera vez que bajo a esta discoteca.
—Pues yo soy de aquí y esta es la segunda.
—¿Y eso?
—Paro muy poco por San Juan.
—Bueno, ¿y qué estudias? —insistió él, irresoluto.
Estudiante de químicas, y se sacaba unos duros para gastos trabajando como taquillera en unos multicines. Luego —y para dicha de Salva— Anabel dilató la conversación por derroteros que tenían que ver con las inquietudes y las ambiciones de alguien que ansía la salida del hoyo social, al que el Sistema arrastra a uno a poco que se abstraiga en filantrópicas pretensiones.
Salva la atendía con doble fatiga; porque apuntaba sus opiniones con indecisión y porque no podía dejar de repasar su fisonomía: a su gusto era perfecta.
Dotada de un físico moldeado y compacto, simétrico y estilizado —se había quitado la cazadora y quedado en camiseta de hombreras—, al par que una mente singularmente lúcida, Salva empezó a sentirse arañado por un inexplicable complejo de inferioridad.
Aquel fortuito encuentro excedía lo accesible y hasta lo inteligible.
Le revelaba sus aficiones por la lectura y la vida al aire libre, el deseo utópico de vivir en una casa lejos de la ciudad donde se pudieran ver o adivinar todas las constelaciones del cielo nocturno; y cuando mencionó la práctica regular del deporte, en especial de la natación, Salva se vio con soberanas posibilidades de diálogo.
—¡Natación! Esa es precisamente mi especialidad favorita. También salgo a correr cuando puedo y en el pabellón tengo algunas pesas…
—¿Qué pabellón?
Salva quedó confuso.
No tenía sentido ocultarle una verdad tan particular y anodina.
—Soy guardia civil. Y estoy destinado aquí, en San Juan.
Ella, que trocó a mirarlo con una especie de aprensión inquisitiva, repitió sin aliento:
—¿Que eres guardia civil…?
Salva indagó con temor:
—¿Te disgusta?
—Pues claro que no —repuso ella al punto—. Es sólo que… que no me imaginaba que alguien como tú fuera algo así. Pues sí, además de la natación, que practico durante todo el año en una piscina cubierta de Torrejón, hago aeróbic, patinaje, bicicleta —relataba un tanto nerviosa.
Hizo una pausa.
—¿Por qué te hiciste guardia civil?
Salva la habló de su sueño. De cómo lo había logrado. Y de lo orgulloso que se sentía. Y que ahora aspiraba a remontar como cabo, sargento, oficial…
—Llegar muy arriba. Y todo ello sin dejar de ser un genuino Servidor de los Ciudadanos.
—¿Qué clase de ciudadanos?
—A todos, por supuesto. Y lucharé por ello entero y a base de bien, como dice mi compañero Monti. Un día ayudé a un vejete a cambiar una rueda. Había que aflojar una tuerca que el pobre hombre no podía. Ni siquiera el jefe de pareja pudo conseguirlo. Pero yo, gracias a mi habilidad y a las ganas que puse, yo sí la quité. Fue una gran alegría para mí. Así haré con todos aquellos ciudadanos que nos puedan requerir: con valentía y honestidad.
Salva se percató con inmenso agrado de que ella le escuchaba, si no con verdadera fascinación, sí con un interés profundo y minucioso.
Aunque no tanto como para ser interrogado de aquella manera.
—¿Cómo dices?
—Que si tú no crees en la subordinación de los Ejércitos a las oligarquías dirigentes —repitió ella.
No tenía el cerebro en esa onda —quizás nunca hasta entonces, conjeturó— y por eso tardó en contestar.
—Bueno, tal vez —no quiso contradecirla—. Pero no será en mi caso. A mí, jamás, jamás —remachó ya seguro de sí— me doblegará nadie. No, si la Ley está conmigo.
—La Ley. ¿Qué es la Ley?
Y se trabaron en una charla trascendental, cíclica, baladí: de la existencia en San Juan de la Sierra, de la Vida, de la ambición honesta o costa de uno mismo, de lo duro que es bregar con dignidad en medio de una sociedad tan aviesamente competitiva. Ella sin dejar de asombrarse ante la fogosa decencia con que él se expresaba. No se acariciaron sus carnes sino sus intelectos y fue maravilloso y excitante.
Curioso solaz para una noche de marcha.
Pero esto a Salva se le reveló en el momento en que el reloj marcaba las tres y Anabel sentenció que tenía que marcharse, que no podía quedarse con él ni en la discoteca ni en ningún otro sitio, a pesar de que él insistió en acompañarla a donde fuera.
En el exterior del local, quemó el último cartucho.
—¿Cuándo volveremos a vernos? —suplicó, adivinándose más bien lamentable: lo que fuera con tal de arrancarle una cita—. Mañana por la tarde estoy libre y puede que por la noche. —De pronto se descubrió dispuesto a desertar.
—Imposible esta semana. Pero si el próximo domingo estás en un sitio conocido como el rincón del viento, detrás de la iglesia, a las doce y doce, allí nos veremos.
—Si no hay otro remedio —se resignó—. ¿Y por qué a y doce?
—Simple puntualidad. Ofrezco lo mismo. Así, ninguno esperará en vano.
Eso estaba garantizado. Cambiaría el servicio aunque tuviera que negociar con Satanás.
La vio alejarse bajo el pálido fluorescente con el nombre de la discoteca y no por eso su pelo dejaba de arder. Una pura mata de fuego. Subió a un Ford Fiesta y esta vez sí el aéreo tamborileo de dedos junto a su nariz afilada fue inapelable. La belleza de ese, aparente fútil gesto, le anunciaba el comienzo de la semana más larga de su vida; aun así, era como si se hubiera rozado con toda la suerte del mundo.
Las estrellas fulguraban aplausos a su ventura.
Partió hacia el cuartel. Recordó el mensaje del brigada. El aire allí dentro estaba «muerto». Creyó entenderlo.
Se desvió al centro de la población; quería disfrutar del silente caos de las calles, de la paz universal sobre su espíritu revivificado.
El caso es que el alejamiento había sido un alivio inconmensurable con respecto a las sórdidas vicisitudes del servicio. Sus incipientes reveses profesionales disipados como por encanto. Ella. En cambio, ahora tenía por delante siete días de palpitante ansiedad.
Marisa pasó en un descapotable, sobándose con su muñeco bonito, y él encantado de que se la hubiera llevado. Se llenó los pulmones con el cálido aire de la noche. Olía a ella, a Anabel. Una semana. ¡Oh, eternidad!
A un trallazo de alegría le siguió otro de angustia: el primero por haberla conocido, y el segundo porque en realidad nada les unía, nada fuerte y consistente, aparte de un rato ameno: insuperablemente ameno. Pero efímero. Desembocó en la plaza del ayuntamiento. Se hallaba más solo que la una en el reloj municipal de números romanos, cuyas manecillas marcaban las cuatro. No tenía sueño, sólo ganas de trepar hasta las agujas y girarlas hasta haber transcurrido los siete días…
Atravesaba el lugar mirando sin ver, como flotando, evocando el rostro de Anabel, su porte ágil, el modo en que se aparta el pelo fuego de sus mejillas y descubre sus ojos rayados de hechizo y de intriga hacia su vida y su profesión, luego estremeciéndole por cómo ella siente y anhela la suya propia.
Un destello —otro muy distinto— y luego nada.
Salva parpadeó y aterrizó.
Escudriñó el escaparate de la mercería Palomo, una tienda enclavada en la esquina del callejón del churrero con la Mural a su paso tangente por la plaza. Y la fugaz visión volvió a repetirse. El fogonazo de una luz tapada aleteó en el techo, en las paredes —un maniquí se silueteó apenas—, en la puerta entreabierta.
Se trataba de un robo. ¡Un robo!
Agazapado entre vehículos, espiaba aguantándose la respiración. El corazón sería el que lo delataría si no aminoraba el martilleo torácico. La puerta de la tienda chirrió; alguien acechaba desde la negra rendija. En seguida se agrandó lo justo para vomitar un manojo de ropas con un par de piernas que las volaban en volandas.
No había duda: se estaba cometiendo un delito, y ¡él era guardia civil!
Debía intervenir.
Reparó en que solo, desarmado y que si tenía que enfrentarse a dos delincuentes, si no eran más —contabilizó al de la linterna y al que acababa de salir—, poco podría imponerse.
Dio media vuelta y voló.
2
Le abrió el brigada, en pijama, con la cara hinchada y los pelos de la cabeza tiesos como de susto; de haber sido en otra ocasión habría producido una buena carcajada, pero había que detener a unos amiguetes de lo ajeno. Le fue ordenado que se pusiera el uniforme y fuera abriendo cancelas.
Había empezado por avisar a la patrulla nocturna. Pero las precarias transmisiones del Puesto no lo permitieron y, jadeante de impaciencia y de ardor policial, decidió pasar aviso inmediato al comandante de Puesto.
Y junto a la puerta de la cochera en alto lo esperaba, listo para la misión, como en sus sueños de policía.
El brigada pidió al guardia de Puertas que insistiera en localizar a la patrulla y luego subió al pepito, el coche de dotación que a veces se ponía en marcha con la llave. Pero una de esas veces no era aquel momento imprescindible: tan inerte como cualquiera de los tetrápodos amontonados en una esquina. El comandante de Puesto se bajó, trotó a su oficina y regresó blandiendo unas llaves.
—Nos vamos con el mío —dijo, bajando por las escaleras.
Lo siguió hasta el R-18 aparcado en la calle, a la caída del jardín, y enfilaron hacia el teatro de operaciones.
A dos esquinas de la tienda, el suboficial paró en mitad de la calle.
—Así les cortaremos el paso —pergeñó sobre la marcha—. Tú por esa acera y yo por esta.
Continuaron avanzando a pie, con zancadas sigilosas, raudos en las zonas más iluminadas; lentificándose en las fracciones de sombra; escrutando ambos pistola en mano el escenario de intervención: sombras afanosas recortadas por las luces de la plaza iban y venían hasta una pequeña furgoneta que orientaba morro hacia ellos. El brigada le hizo una seña y Salva comprendió: revelarse en segundo lugar, exhibir el arma, proteger la intervención. Fácil.
El suboficial se plantó bajo una farola.
—¡ALTO A LA GUARDIA CIVIL! ¡No se muevan! ¡Están rodeados!
Salva también surgió para hacerse ver.
Los dos individuos, que en ese instante se cruzaban, se clavaron, se miraron como lelos, sin soltar uno la carga y el otro sosteniendo una cesta vacía de la que colgaba una media deportiva.
El brigada les ordenó que se tiraran al suelo, pero sus últimas palabras las absorbió un estruendo como el de un avión aterrizando sobre sus cabezas, que bajando por la misma calle desde el otro extremo de la plaza venía hacia ellos. Era el Land.
El Land, que, como un toro que sale enloquecido del chiquero, irrumpía distorsionando el escenario de intervención con la luz larga de sus faros.
El manojo de ropas se deshizo en pedazos, la canasta volteó atravesada por mil rayos romboidales y al punto los dos seres catapultados a la furgoneta que arrancan como en las películas: rugiendo y chirriando. Y hacia ellos.
—¡Alto! ¡Alto! —enronquecía el suboficial, tratando de entrever desde detrás de su mano estirada a modo de visera contra el furioso resplandor.
Los faros del Land y los de la furgoneta se superponían. El brigada caería víctima de su ciego arrojo. Salva se abalanzó y ambos fueron a estrellarse contra un zócalo añil y rocoso.
La furgoneta pasó con tal velocidad que Salva creyó sentir el efecto de succión que todo objeto veloz arrastra tras de sí.
Se oyó un derrapar de neumáticos, una estrepitosa colisión y luego un aceleramiento que la pasada del Land —era todo ruido y lentitud— confundió.
—¿Está bien, mi brigada? —Éste se tanteaba la cabeza, los brazos, las rodillas.
—¿Qué? Pero… —Se apoyó en la pared y se levantó con más furor que agilidad—. ¿Por dónde han tirado…? Ah, ya —y se echó a galopar.
La estufeta intentaba doblar la esquina con múltiples e ímprobos giros. El brigada continuó hasta su coche sin atender al arrugado morro.
Casi al mismo tiempo, Salva se ubicó a su lado; el suboficial dio marcha atrás, encaró y aceleró rúa paralela a la de los fugitivos. Un ruido como de latas arrastradas rechinaba por los bajos.
Ajeno a esta anomalía, el conductor vaticinó:
—Los interceptaremos en la calle detrás del cuartel. Por donde han huido sólo pueden girar a la izquierda. Con un poco de suerte, llegaremos antes y les cerraremos el paso.
Y así, al llegar al cruce, torció a la derecha.
De frente, en avalancha, la furgoneta.
La calle, sin aceras, se reveló de una estrechura espeluznante.
El brigada frenó, restregándose contra la tapia de su lado. El turismo rechinaba como si una apisonadora le estuviera pasando por encima. Del mismo modo, la furgoneta se pegaba a la pared de enfrente.
Y de milagro se evitó el impacto frontal: pero no el crujiente y horrísono encaje bilateral.
Ambos vehículos quedaron contiguos, estrujados. Adosados y atrancados.
Y dentro de sus respectivas chatarras humeantes, todos vivos.
—¡Alto a la Guardia Civil! —gritó Salva, encañonándolos a quemarropa con su Star 9 mm parabéllum.
Se sorprendió extraordinariamente templado. Sus ademanes y voz transmitían un dominio macizo y conminatorio. En su regazo, el cristal de la ventanilla descansaba hecho añicos. Apareció el Land Rover. Goyo y Velasco les rodeaban alarmados y asombrados de que los cuatro hubieran salido indemnes.