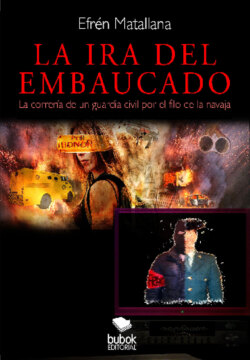Читать книгу La ira del embaucado - Efrén Matallana - Страница 29
ОглавлениеXIX. INCIDENTE ALFA: PRIMERA ESCARAMUZA
1
A media mañana, el comandante de Puesto requirió a la fuerza en servicio para que lo condujeran hasta una de las parideras donde había sido denunciado un robo de ovejas. El modesto ganadero, que no dejaba de maldecir su suerte, repetía que si los hubiera pillado, allí mismo los habría matado.
Los indicios del modus operandi eran escasos pero incontrovertibles, al menos a su cacumen policial: rodadas burdamente desfiguradas, de anchas ruedas todoterreno, y rastro de escalas y cuerdas. Por el escrutinio de las huellas, debieron de ser cuatro o cinco individuos.
Por su parte, el dueño especulaba que habían usado anestesiantes, que eran expertos en el manejo de esa clase de animales y en vista del preciso trajín venía a corroborar el número de asaltantes.
Finalizada la inspección ocular, regresaron al cuartel. Allí, el director del colegio público les aguardaba entre impaciente y divertido: había recibido una llamada telefónica anónima, amenazando de bomba las clases. El brigada ni se inmutó. La gracia residía en que esa mañana tocaba examen. Mandó llamar a Velasco y en unión de la patrulla se desplazaron a reconocer el más que reconocido centro escolar.
La fiesta era completa entre los chavales. Como su curiosidad sobrepujaba al instinto de supervivencia, y además todos presumían el origen de la amenaza, buscaban la bomba por grupos, saludándose con sugerencias jocosas. El brigada ordenó la evacuación total, reclamó a Jorge y ordenó a Salva que fuera con Velasco, experimentado de anteriores incidencias.
Salva se sentía policía. ¡Cómo le colmaba! Iniciaron el reconocimiento siguiendo las recomendaciones del brigada: de afuera hacia adentro, de abajo arriba, y si aparece algo sospechoso: no tocar, no mover.
Dieron vueltas por más de dos horas, y al final, como se esperaba, el resultado fue negativo, y por ese día los alumnos se lo pasaron en grande. Y Salva. Luego retomaron el itinerario marcado en la papeleta. El puente del molino.
—Venga, muchachos, dense prisa —les apresuró el comandante de Puesto—. No vayan a llegar tarde y algún oficial se les haya adelantado. Recuerden que tienen la alquería del señor doble R.
Por fortuna, cuando llegaron nadie les esperaba ni acechaba, posibilidad esta que se aseguraron con sagacidad subrepticia. Ya más tranquilo, Jorge determinó derivar la presentación en un control aleatorio sobre los vehículos procedentes de Villarjo.
—Se nos acaba el mes, y tú y yo somos los que menos denuncias llevamos —le recordó con preocupación—. A ver si aquí diéramos con algo, leches.
Pero una hora después los boletines de denuncias continuaban tan cerrados como al principio. Y no por la ausencia de infracciones: ninguno de los dos quería denunciar a conocidos del pueblo por insignificancias legales, como conducir sin el cinturón de seguridad o meros formalismos en la documentación de los tractores.
El último en pasar fue Matías el Sordo, quien detuvo su pequeño tractor por propia voluntad a decirles buenos días. Venía cargado de tomates, y Jorge dejó caer con zumba que lo que hay en España es de los españoles. Pero aquí Matías el Sordo se delató o quizá fuera cierto eso de que era capaz de leer los labios, y replicó a voces, contra el atronador Pascualli:
—Lo que hay no. Pero lo que sobra sí debiera, como quien dice. —Se apeó con derrengado entusiasmo—. Os voy a referir lo que decía mi abuelo al ricachón de su aldea. —Se irguió con empaque contra su senectud:
Yo he visto a un lobo
Que de carne ahíto
Dejó comer a un perro
Los restos de un cabrito
Deja tú, rico, comer
Lo que te sobre
Que algo más que un perro
Será un pobre
Y tú no querrás ser
Menos que un lobo.
—Y como a mí me sobran muchos, tomad. —Y volviéndose a la sera de tomates, comenzó a trasvasarlos a una esportilla—. Estos para vosotros, que sois muy majos.
Jorge y Salva se precipitaron a detenerle en la faena.
—Que no, señor Matías. Que era una broma —se desesperaba Jorge.
Pero Matías el Sordo siguió echando tomates, asegurando que les dejaría el maletero del pepito lleno, y durante un rato la situación fue de lo más cómica y embarazosa. Al final, el único modo de hacerle desistir fue mediante la amenaza de multarle. Eso sí, se mostró inflexible y dispuesto a inmolarse si no le aceptaban un par de tomates cada uno. Cerrado el trato, Matías el Sordo montó en su tractor y prosiguió. Pasado el divertido suceso, lo comentaron y sintieron que se aliviaban y se distraían.
Como la carretera no ofrecía novedades, decidieron atacar los tomates.
Los tomates eran tan feos como sabrosos.
El fortuito aperitivo, de sabor denso y genuino, les relajó y a la vez animó como una droga, una insólita degustación que a fuer de ingenuos o de fijarse nada más que en la apariencia de los productos casi habían olvidado; deduciendo de ese inopinado hallazgo si con las mujeres ocurriría lo mismo, si acaso la belleza y lo insulso van de la mano, y llegaron a la conclusión de que mirar sólo con los ojos de la cara constituía un craso error.
Fue un delicioso paréntesis de diez minutos en la tribulación en ciernes. No podían dejar de pensar en que si no presentaban varias denuncias a final de mes, los burócratas de las diversas planas mayores volarían sacudiendo papeles de estadística hacia la faz de sus respectivos caudillejos, delante de los cuales acezarían acerca de cómo su impagable servilismo había detectado a ciertos insumisos guardias civiles que no cumplían las Instrucciones Particulares. Y usía se lo agradecería firmando complementos de Productividad y Peligrosidad, pues en las oficinas el cargo de número chupatintas estaba considerado en extremo arduo y arriesgado.
—Quién pudiera pillar un destino de esos, coño —suspiraba Jorge—. Seguirías siendo tan guardia civil como ahora, sólo que sin riesgo ninguno. No me extraña que Félix esté loco por hacerse con la vacante del escribiente de la Línea. Sería la lotería de su vida. En cuanto me case, pienso largarme de la vida rural. ¡Qué harto estoy de ser un puto romano! ¡De este puto traje!
Por primera vez en su vida militar, Salva no se turbó al escuchar semejante desaire. Jorge era un compañero algo taciturno, pero amable y sincero.
—¿Por qué dices eso? —quiso saber.
—Porque me pasa lo que a ti; que no soporto tener que denunciar a la gente del campo. Y otras infracciones por aquí no hay. Y no por eso dejamos de cumplir con nuestro deber.
—Nuestro deber, que parece ser tan distinto al de ellos…
Del camino de Las Torcaces entró al asfalto un camión con caja susceptible de transportar ganado… Un cernícalo se estrelló en apariencia contra una viña aledaña a la carretera; pero al punto levantó vuelo con una pequeña y chillona masa entre las garras…
Salva vio en esos dos fenómenos concomitantes una abstrusa similitud, e hizo ademán de dar el Alto al Ebro y así identificar la carga, que, por penetración o exacerbado aburrimiento, a diferencia de la rapaz, se le antojó levantada contra naturam.
Entonces Jorge le paró:
—No te molestes. Es Moisés Torcaces, el de la granja.
—¿No crees que deberíamos saber qué tipo de carga lleva y a dónde va?
—Ya te lo he dicho: es un conocido. No pierdas el tiempo; además, te complicarías la vida.
Conducía el camión Moisés júnior, quien les saludó con un efusivo pitido.
—¿Lo ves? —repuso Jorge—. Buena gente.
El vehículo rodaba grandes ruedas todoterreno… Tal como el usado en el asalto de la noche anterior…
La propuesta de Jorge le sustrajo de suspicacias.
—Mejor cambiemos de sitio.
Se movilizaban, cuando un coche a gran velocidad, procedente de Villarjo, les llamó la atención.
No hacía falta tener un radar para darse cuenta de que circulaba muy por encima de los ciento cincuenta. Otra cosa sería demostrarlo. No obstante, Salva resolvió que, al menos, debía conocer al alocado conductor.
Comprobó que podía situarse en el centro de la calzada y le dio el Alto, con soltura afectada. Lo supo en su fuero interno y discurrió con rabia que le hubiera gustado parecerse a Carrasco.
Un Alfa Romeo 164 Twin Spark se detuvo impecable y brillante en el desportillado arcén. Un tipo trajeado y con una formidable tira de pelo sombreándole los ojos bajó el cristal de la ventanilla y le dio los buenos días.
Salva le devolvió el saludo y acto seguido pasó a pedirle la documentación.
—La suya y la del vehículo, por favor.
El conductor, reacio, asomó un risueño rostro y preguntó:
—¿Algún problema?
—Se trata de una identificación rutinaria, señor.
—¿Pero hombre, es que no me conoces? —dijo sin perder la sonrisa, si bien mermándola.
—Lo siento, pero no —respondió Salva con taimada pronunciación; era Berchina, el cejijunto colega de palmas del general LLopera en la fiesta conmemoración del 18-J—. ¿Me permite la documentación, por favor?
Berchina trocó la graciosa mueca por un espasmódico culebreo de la larga ceja. Se apartó de la ventanilla y no tardó en volver, ahora sin la estúpida sonrisa.
—Toma hombre, toma —alargó un fajo de papeles.
Pero Salva no los tomó.
—No me está usted entregando la documentación preceptiva. —Emuló a Carrasco, y sintió satisfacción.
Y se dedicó a bordear el turismo para dejar así patente el inaceptable compadreo, pero también con la velada intención de tomar aire y reponerse del apabullado encuentro.
Entonces reparó en algo curioso y extraordinario.
—Observo que su vehículo posee matrícula sometida a Régimen Especial de Circulación, y que la fecha de caducidad expiró hace un mes —profirió absorto en la emborronada placa posterior, dubitativo, perplejo: exasperado por no dar de inmediato, a través del fárrago de conocimientos marciales que le habían atornillado, con el debido procedimiento ante aquella flagrante infracción civil.
Pero en sus noches de insomnio sí recordaba haber leído algo. Agregó:
—Es mi obligación instruir un acta de Aprehensión por el incumplimiento de la LITA, la Ley de Importación Temporal de Automóviles —precisó, del todo innecesario: los Berchina se dedicaban al negocio de la compraventa de automóviles de importación y, por lo tanto, sobraban las explicaciones. En cualquier caso, se trataba de un hecho denunciable.
Pero ante todo quería calibrar el tipo de amistad de aquel individuo con sus jefes.
—¡Pero qué dices! —se extrañó el Berchina, retrayendo la cejuda cara adentro del auto como una sabandija en su hura cuando de repente detecta un peligro.
—Se trata de una infracción clarísima, señor, y mi deber es instruir un acta de Aprehensión, que es lo que dice la ley —se expresó Salva del tirón. No quería que el otro detectara, ni por sus gestos ni palabras, su azoramiento.
Un azoramiento que empezaba a hacerse notar en el ligero temblor de piernas y que acreció cuando Jorge —que también había reconocido al popular simpatizante— se le acercó con gesto inquieto y disconforme.
—Oye, ¿sabes lo que estás haciendo? —preguntó en un acongojado susurro.
Por nada se volvería atrás. Aunque para ello tuviera que investirse de una superioridad que no le concedía la papeleta de servicio.
—Sé cómo actuar —dijo, y Jorge no se atrevió a insistir.
El conductor se apeó. Entregó a Salva un par de documentos acartonados, al tiempo que, torvo e hirsuto, anunciaba:
—Soy Berchina, de Automóviles Berchina, de Dosarcos. Un buen amigo del Cuerpo. Voy a hacer un trato y me parece que estáis confundidos conmigo.
Salva, omitiendo el cínico galanteo, le informó sin hesitación:
—Tiene que acompañarnos hasta el cuartel para la instrucción del acta: este vehículo debe quedar a disposición del Administrador de Aduanas.
Sólo el cejón se movió en la cara de Berchina. Aquello iba en serio.
Barruntando que le chafaban el negocio, se desató en una rumia dialéctica a medio camino entre la indignación estupefacta y la súplica amenazante.
—Pero si nunca he tenido ningún problema. ¡A qué viene esto ahora, coño! De verdad, aprecio vuestra labor. Pero os estáis equivocando. Venga, dejadme continuar y olvidaré esto.
Salva lo escuchaba impasible.
El otro se encendió.
—Me parece, guardia, que no sabe lo que está haciendo, y el teniente coronel es amigo mío —fanfarroneó con descaro—. Estoy harto de circular con mis coches de esta manera, y es la primera vez que me paran tanto tiempo. Se te va a caer el pelo por esto, chaval.
Chaval, ¿eh?
Bravuconear sin razón era todo lo que le faltaba a aquel infractor para ser empapelado.
Sin embargo, éste creía detentar un as infalible.
—A ver si nos enteramos —continuó con esforzada calma—; y no me sea pardillo, por favor. Ya le he dicho que Alejandro, el teniente coronel de la Comandancia, es amigo mío.
Salva, a lo suyo, seguía intentando descifrar los arrugados y sucios documentos.
El Berchina quemó su último cartucho. Hiperbólico, espetó:
—Y también el general, señor Llopera, jefe de toda la primera Zona de la Guardia Civil.
—¿Va a acompañarme o no, señor?
Al otro se llevó las manos a la cabeza. ¡¿Su negocio inmovilizado por un simple guardia?!
—Un acta de detención, un acta de detención —mosconeaba, dando pasitos en torno de sí, una mano en el cejón y la otra en la cadera; no acababa de creérselo—. Un acta de detención…
—De Aprehensión —le corrigió Salva. Era insoportablemente buena aquella escena en la que él ejercía de director.
El resuelto acento del guardia civil hizo que el Berchina desistiera de replicar, pero no de ejecutar brinquitos y resoplos, los cuales, vistos por un observador accidental y ajeno, habrían producido, a no dudar, una grande sonrisa y divertimiento.
Berchina entrecerró los cerdosos ojos. Miró a Jorge. Éste parecía estar a punto de soltar: Este tío está loco, se lo juro. Yo no tengo nada que ver con esto, dígaselo al teco.
Salva optó por aminorar la virulencia del momento.
—Comprenda que la matrícula con la que circula está caducada y la ley me obliga a proceder como ya le he referido. Quizá en el cuartel pueda solucionarse este pequeño incidente.
Y dándose a repasar la documentación, advirtió que en realidad la caducidad no era del año en curso: sino del anterior.
Se apresuró a añadir (y a impeler):
—Hace más de un año que circula ilegalmente. Si no desea acompañarme, solicitaré ayuda y constará en el acta.
2
En el cuartel la situación no sólo no se aminoró, sino que encorajinado al no permitirle Salva el uso del teléfono para ponerse en contacto con alguna de sus amistades dentro de las altas jerarquías, el Berchina se dio a gruñir consigo mismo:
—¡Será posible, el calzonazos del Alejandro! Y luego en la Patrona el güisqui que le llevo bien que se lo guarda. Que sea Reserva, dice el hijoputa, y resulta que un simple guardia me hace polvo el día. Desde cuándo manda un teniente coronel menos que un simple número. Ahora que, ya hablaré con el general Llopera. A más de uno se le va a caer el pelo, por mis santos cojones.
—Si continúa expresándose así, le abriré diligencias por Insultos contra agentes de la Autoridad —reaccionó Salva con el acento que le confería ser un componente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; no quiso privarse, y más con razón. Por respeto, por derecho. Por justicia.
Salva tenía a sus compañeros con la boca abierta. Sentado a la achacosa máquina de escribir, decidido y reconcentrado, redactaba un acta por Aprehensión de vehículo extranjero no acorde con el régimen al que se amparaba. Ni los veteranos recordaban una iniciativa igual.
«Los graznidos y trinos de la cotidiana vida de la Bandada se cortaron… y ocho mil ojos de gaviota les observaron, sin un solo parpadeo.»
Presagiando vitandos advenimientos, Salva adelantó por telefonema a la Aduana Central las diligencias, luego redactó el acta y finalmente participó los partes correspondientes a los escalones de Línea, Compañía y Comandancia. Aquel tipo podría tener algo más que amigos en la cúpula del Cuerpo, pero mangonear con los de Hacienda sería harina de otro costal. Ahora bailaría al son que él le tocara, por muchos favores que le debiera el jefe de la Comandancia o el mismísimo general Llopera, que no era Dios, ni mucho menos… ¿O sí?
—La denuncia está terminada —anunció Salva al interesado cuando hubo firmado el último pliego—. Ya puede marcharse. Recibirá la oportuna comunicación en los próximos días.
Berchina, exhausto, anonadado, tiró una mansa firma. Y cuando atravesaba el umbral a la calle, por lealtad a sus principios, exclamó:
—¡Esto no va a quedar así!
—La Autoridad competente decidirá —replicó Salva, un puntazo mordaz. Sabía que carecía de la autonomía necesaria, pero lo sustituía con el apoyo moral que da cumplir con la Ley. La LEY.
La idea macizó su temeridad:
—Ante ella podrá recurrir mi actuación.
El cincuenta por ciento de Berchina S.L. abandonó el acuartelamiento con pasos furibundos en busca de su compinche hermano, a quien debería dar cuenta del inconcebible revés. Y es que la brusca alteración en el consuetudinario quebrantamiento de la Ley, gracias al corrupto favor de jefes militares con funciones de policía, lo había despertado a una realidad que oía a diario en los medios de comunicación, pero que estaba seguro no eran sino meras invenciones de infatuados legisladores. Algo no iba bien en el benemérito Instituto cuando a un «simple número» se le permitía conducirse con tamaña desenvoltura.
Salva palpitaba de gozo y de terror.
Las nefandas previsiones no se hicieron esperar. El teléfono sonó energúmeno o esa fue la vibración que le llegó. Preveía, si no el origen de la llamada, sí el mensaje.
—Salvador, es para ti; de la Jefatura de la Comandancia —le comunicó el compungido guardia de Puertas: parecía que le diera el pésame.
Salva descargó su escueta defensa, que no era otra que la desnuda y palmaria verdad.
Y tras el sucinto relato, el explosivo final:
—Ya he comunicado la novedad a la Aduana Central, que es la autoridad competente.
La voz del encargado de la Jefatura replicó convulsionada:
—¡Hostias, hostias, hostias! Dice que lo ha comunicado a la Aduana. ¡¿Pero con qué permiso?! Que se ponga el comandante de Puesto.
—No se encuentra en la Unidad; está en camino.
—Estos novatos hay que ver los problemas que nos dan. No quiero ni pensar cómo se va a poner el señor teniente coronel. (Pues que se joda, pensó Salva, con un ligero tembleque de piernas. Con tal de que no le fallara la voz, se daba por satisfecho.) ¡A qué tienes tú que parar un coche que circulaba tranquilamente!
Un agente de la Ley.
—Tranquilamente no: conducía a velocidad excesiva.
—Volveré a llamar —y colgó.
Salva tomó una gran bocanada de aire. Primer asalto sorteado. El siguiente sería el del teco primer Jefe. ¿Lo resistiría? Las rodillas le latían como corazones óseos. Encajado en la mesita de la desastrosa máquina de escribir —la tecla erre salía disparada de continuo—, detallaba datos y pormenores con el atribulado auxilio de Jorge.
A medida que los compañeros iban teniendo conocimiento de la temible movida, que ya zumbaba en el Puesto como una osadía apocalíptica que arrastraría a todos sin exactitud ni mesura, se interesaban con una discreción compasiva y se abrían con muecas de condolencia. El pipiolo la estaba cagando.
—Que no nos pase nada —murmuraban en retirada.
Cuando el brigada llegó al cuartel, no pocos se lo imaginaban agarrándose la cabeza y gritando «¡Pero en qué lío me habéis metido!». Sin embargo, y para sorpresa de todos, excepto del propio Salva, el comandante de Puesto elogió el talante de aquel guardia a sus órdenes.
—Un buen servicio, sí señor —lo felicitaba—. No tenía ni idea de la LITA esa. Pero confío en ti, muchacho, y sé que lo has hecho bien. De lo demás, me encargo yo.
El cabal aval de su superior lo tranquilizó poderosamente, le hizo sentir el espíritu del primer artículo del Reglamento, ese que habla del Honor y que cuenta que una vez perdido ya no se recobra jamás; un fogoso eslogan que decora las casas-cuartel a guisa de troglodítico rótulo de neón y del cual él se negaba a refutar.
—Peor para ti —le advertía el suboficial a solas en la oficina—. He aquí otra muestra de esa realidad subyacente de la que siempre te hablo. Has de saber que la férula del Régimen trabaja desde muchos y diversos frentes: desde las tablillas rotuladas hasta el martirio del Chato, ya sabes, el Régimen Disciplinario. En esta tu primera escaramuza contra la dictadura de la Cúpula te has conducido con bravura. Tú estás por encima. Lo sabía. Pero no bajes la guardia —le musitó con pasión—. Y ahora déjame lo del teco; a ver si la estira del berrinche, y uno menos.
Transcurrió media hora, una entera y varias más, durante las cuales dos llamadas telefónicas del primer Jefe requirieron del comandante de Puesto explicaciones de por qué un guardia eventual tomaba iniciativas tan fuera de sus mismísimas Instrucciones Particulares.
El brigada lo excusó diciendo que era un novato falto de «profesionalidad conveniente y mano izquierda». Pero ya no había remedio. La denuncia constaba en la autoridad competente y la jurisdicción del turismo competía a los funcionarios de Hacienda, quienes determinarían el lugar definitivo de depósito y confiscación. Hecho que se produjo al día siguiente. Había luchado contra la Bestia y había ganado. O eso creía.
O quería creer.
3
Se transportaba colmado de orgullo y procuraba disimularlo mostrando indiferencia con sus compañeros, pero Anabel le caló de inmediato tras los saludos de rigor en el rincón del viento.
—Pareces contento.
—Será que vuelvo a verte —respondió él con deshecha franqueza—. ¿Qué tal si vamos a la capital y paseamos en barca?
—No puedo. Sólo dispongo de dos horas libres antes de entrar al trabajo.
—Vaya, siempre igual —no pudo evitar lamentarse de un modo tan sincero que ella pareció a punto de retractarse.
Pero sólo fue un efímero gesto de compunción en la apabullante angularidad de su faz que quizás él tomó erróneamente, porque ella repuso sin vacilar:
—Ojalá pudiera; pero no.
—Déjame que por lo menos te acompañe.
Tampoco se avino, pero agregó, receptiva:
—Pero puedes darme el teléfono del cuartel, y te llamo cuando tenga libre. Y si coincidimos, nos vemos.
Se lo anotó y acordaron, en vista del parvo tiempo disponible, charlar y tratar de conocerse mejor a la sombra de tan místico rincón.
Sentados sobre un poyo, de respaldo el pretil a una honda calle a sus espaldas, ella le comentaba que no hay más fe válida que uno mismo, ni más dogma positivo que el ansia de vivir en libertad. Y esa ansia significa sacudirse de las cadenas del entorno cueste lo que cueste y luchar y morir por ello es felicidad bastante. Otra religión no hace sino deslavazar a la persona. Grandes personalidades así lo habían proclamado: «el opio del pueblo», «la involución de la humanidad», «el freno de la civilización», «el yugo de los oprimidos». Salva se atrevió a comentar que en verdad las iglesias contribuían a remachar ese yugo, pero estimaba necesario creer en alguien Superior al que recurrir cuando la desesperanza lo abate a uno en medio de los hombres. Anabel aseguraba que adorar algo que no se ve ni se experimenta denotaba un signo de ignorancia y, por lo tanto, de menoscabo personal. Las religiones sirven como remedio para dominar la locura y para sobrellevar la soledad y el tedio de vivir sin metas, pero sin más positivismo. Sí, en cambio, creía en la reencarnación. En el retorno a lo dejado. Morimos para volver. De ahí el afán por dejar un mundo lo menos paradójico e injusto posible, por si retornamos a un estrato social mísero o a una raza menospreciada.
Le refería sus seguras opiniones acompañándolas del aleteo extasiante de sus manos, que en cierto momento se elevaron para declararle su pasión por el firmamento y la insondable infinitud que apenas confunde la prepotencia de los que miran al progreso en detrimento de la paz y el bienestar contemporáneo. Cómo puede creer alguien que estamos solos en el Universo o lo absurdo que sería diferir otros dos mil años la constatación de que somos reyes de nada y príncipes de utopías asesinadas por astutos congéneres cuyo derecho a la vida es más que dudoso por mucho que sus leyes dicten otra cosa. En todo caso, mirar las estrellas era la paz, la armonía turbulenta que rige distinta allá arriba o quién sabe si Dios jugando a los dados y abajo el no menos impredecible amor para contrarrestar la insignificancia de ser humano y efímero.
Electrizado con el roce de su piel y rendido por las caricias filosofales de sus palabras y el magnetismo de su cosmos, Salva descansaba más que en el esconce de un templo en uno del Edén. Habían convertido aquel emplazamiento de débil alumbrado —un farol destartalado con medios cristales a la espalda de la iglesia— en un refugio donde intercambiaban sentimientos y sensaciones, no siempre cabalmente expresadas.
Pero el tiempo corre veloz cuando es un enemigo, y con una mirada al reloj y un aviso lapidario, Anabel acarreó que Salva dejara de sentirse como un ingrávido cosmonauta. Otra semana de tormento. Quizás menos porque ella tenía su teléfono.
Curiosamente, había olvidado el beso que tanto había fantaseado repetir. Ella y su aire de impasible sensualidad bastaron para contentar sus sentidos; no obstante, en la despedida Anabel se le arrimó para darle un piquito fugaz que le sorprendió y el efluvio a ella le embriagó y le desorientó, dilatándole luego una eternidad el camino al cuartel.
¿Enamorado —total y perdidamente— de la primera chica que había conocido, cazado en la primera verónica, como diría Velasco? Qué más quisiera, anheló echando pasos por sobre el bordillo de la acera como si anduviera por la cornisa de un pináculo: un delicioso vértigo allende la atracción física y notaba que le crecía con el paso de las horas.
¿Cómo lo sentiría ella?
Otro día especularé, zanjó, entrando en el pabellón de solteros.
Una armonía sin nombre retumbaba tras una puerta. Tenía que dormir. Dentro de unas horas salía de nocturno con Velasco.
«Misión especial», había advertido el brigada.
4
Velasco dejó caer la mano y enterró la colilla entre la hierba. Se incorporó y escudriñó una vez más. Luego miró a Salva y negó con la cabeza.
Llevaban así tres horas.
—Creo que echaré un sueñecito en esta buena hamaca —murmuró, y volvió a tenderse.
Salva, incansable y desvelado, dirigió un vistazo al inhollado césped, a la quieta luna reflejada como en un espejo fantástico en el centro de la cuadrilátera laguna, al perímetro intocado. No se movía ni una brizna. El rumor del río rasgueaba la noche. De cuando en cuando un vehículo rechinaba, y por lo demás todo era silencio y ansiedad.
De la contigua alameda de la Telefónica se distinguía el negror de sus más altas copas, perfiladas contra el cielo estrellado, por entre cuyas ramas, al cabo de las horas, Salva predecía la aparición de astros que marchan encadenados a su destino, contraseñando su fría o ardiente soledad bajo códigos de fulgores trémulos —azul, blanco, rojo.
Luego nadie hay más libre que el hombre.
Lo que al hombre le ocurre, se lo debe a sí mismo. Un astro no puede dejar su órbita. El hombre sí.
De pronto creyó percibir un crujido de pisadas… ¿O sería otra falsa alarma?
Salva chascó los dedos y Velasco, que también lo oía, aguzó el oído sin levantarse.
—Son ellos —siseó. Pegó un brinco de gato y se puso en pie en absoluto silencio.
Salva notó que sus músculos se tensaban obedientes al instinto de supervivencia. De atacar y defender se trataba.
—Cuando yo dé la voz de Alto, tú apareces por el otro lado.
Salva asintió y se separaron tal como tenían planeado.
Vio alejarse a Velasco en cuclillas, zanqueando con sus largas piernas como una araña en retirada, constriñendo su complexión al zócalo de carambucos que sostenía la alambrada.
Salva admiró la eficacia de ese estilo ceñido, sigiloso y veloz. Lo vio confundirse con un seto y dejó de apreciarlo.
No se les veía pero conocía el punto de intrusión por el ruido. Pugnaban ansiosos, imprudentes. Incautos. Por fin, uno coronó la tapia del bar. Su silueta se destacó nítida contra el resplandor de las farolas de la carretera; se sostuvo a cuatro patas y, farfullando algo, se descolgó al césped. Otro sujeto repitió el proceso con menos dilación. A zancadas se llegaron hasta el contorno del vaso; alguno acarició la superficie del agua y una onda suave fue a lamer las cuatro esquinas. La reflejada luna pareció sonreír. Y desde luego los intrusos sofocaban a duras penas tremendas risotadas. Ambos en cuclillas se giraron sobre sus talones, levantaron sus respectivas posaderas desnudas al aire y tomaron posición malabar al borde de la piscina.
Cagaban a dúo.
—¡Alto a la Guardia Civil, cabronazos! —rugió Velasco desde el fondo.
Salva también se dio a conocer.
—¡Arriba los brazos! —gritó, con una inflexión más bien chillona, se detectó con disgusto.
Los dos individuos hicieron un conato de huida, pero Velasco cargó el arma gritando que dispararía; y así uno se enredó con las bermudas y el otro resbaló, quedando ambos sentados en la hierba, las manos en la cabeza y el culo al aire.
Velasco les metió la linterna.
—¡Pero si es el Balilla! —exclamó—. Tenías que ser tú. ¿Te crees muy gracioso? ¡Subíos los pantalones ahora mismo, guarracos!
El que vestía bermudas y camiseta con las mangas arrancadas no era conocido por Velasco, pero el Balilla sí —el cual llamaba la atención por la raída cazadora tipo piloto que lucía a pecho descubierto—; y de ahí que el jefe de pareja le dedicara todas sus lindezas.
—¡Cerdo, que eres un cerdo! Te vas a enterar, Balilla, por mis cojones. ¿Y este, quién es?
—Es un coleguita de fuera. Pero no hemos hecho nada malo, agente, se lo juro.
—Cállate. Eso lo diré yo.
Desde su posición, Salva podía distinguirle a la espalda de la chupa el símbolo anarquista, una «A» llameante dentro de un círculo rojo.
Velasco enfocó al agua.
En la piscina flotaban en reposada deriva un zurullo oscuro y una pelota ovoide, agrietada.
—¡Cerdos! —les pateó con menos tesón que asco.
El Balilla se apartó la pelambrera de la cara y, dirigiendo a Velasco una mirada suplicante, se expresó en tono lastimero:
—Oh, agente. Sólo queríamos divertirnos un rato. Pero le juro que no volverá a ocurrir.
Velasco le estampó un pisotón en el pie.
—¡Que te calles, cerdaco! ¿Qué hago contigo, so mierda? —Velasco vaciló—. Ponte de rodillas —ordenó, y el otro obedeció como impulsado por un resorte—. Las manos a la nuca.
Velasco comenzó a cachearlo con grima.
—¡Ajá! —profirió sacando algo de uno de los innúmeros bolsillos de cremallera—. ¿Y esto…?
—Es una pelotita de hachís —admitió el Balilla.
—¿De qué clase? —interrogó al punto Velasco.
—De buten, tío —concretó el Balilla con una cordialidad extraña.
—Humm. Sabes que esto sí es delito. ¿O no?
El otro sacudió afirmativamente la pelambrera.
—Estás de suerte hoy, Balilla. Te voy a requisar el costo y dejaré que te largues. Pero como los de la piscina se me quejen, una sola vez, de que han visto otra mierda, aunque sea de perro, te preparo un marrón que entonces sí que te vas a cagar, pero camino del trullo. ¡Humo!
El otro salió de naja, pero el Balilla, aún de rodillas y sin volverse, se atrevió a implorar:
—Agente: déjeme un cachito, que todas las pelas que tenía me las he dejado en eso…
—Pero ¡cómo te atreves, cabroncete! —reaccionó Velasco blandiendo la pistola, y el Balilla huyó como un jabato.
A solas de nuevo, Salva preguntó a su compañero por qué no los había detenido.
—No habría servido de nada —respondió Velasco, enfundándose la Star. Tanteando la aprehensión, siguió explicando—: Sólo para hacernos perder el tiempo. El Balilla tiene antecedentes por tirones, robo de autorradios, hurtos en la consulta del médico, chalés reventados… Cagarse en una propiedad ajena no le habría afectado en absoluto.
—¿Y qué piensas hacer con la droga?
—Fumármela, no te jode; que este cabrón no sé de dónde la saca, pero siempre es de la mejor. Mañana hablaré con el dueño y le pondré al tanto. ¿Bajarás conmigo?
—No creo que pueda. He quedado con una amiga.
—Una amiga, ¿eh? Ten cuidado. Folla y corre. Todas las mujeres son unas golfas.
Conjeturó que la actitud de Velasco para resolver la situación había sido la más inteligente, pero no supo explicarse el desencanto que lo coreaba.